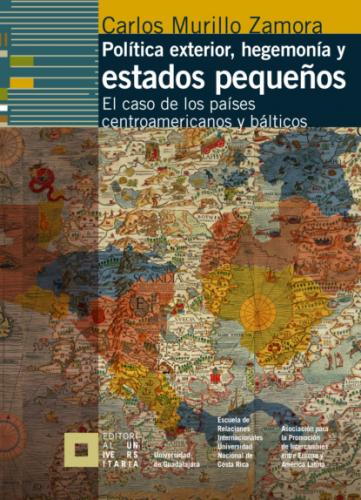Lo anterior es relevante en el análisis de la política exterior porque la realidad “objetiva” no es el ámbito en donde se localizan los significados de las cosas y procesos, sino que es la realidad “subjetiva” de los tomadores de decisiones; por lo que este ámbito es la clave para entender la conducta y prácticas políticas. De ahí la necesidad de reconocer el orden social en donde se insertan los decisores y las percepciones que éstos tengan; pues “[l]os significados, como mediados cognitiva y culturalmente, tienen una dimensión social distintiva” (Doty 1993: 301).
La diferencia entre el análisis convencional y el basado en un enfoque constructivista y holístico radica en que la política exterior es un proceso complejo que comprende países débiles y fuertes, grandes y pequeños, figuras internacionales claves, fuerzas y grupos diversos, incluidos religiosos, organizaciones intergubernamentales y hasta a Hollywood; así, dice L. Neack (2003: 2), “…el destino del Budismo Tibetano está inextricablemente enredado en las escogencias de política exterior de varios países importantes.” Por lo tanto, esta política “…es hecha y conducida con complejos ambientes domésticos e internacionales…”, resultando de “…coaliciones de actores y grupos domésticos interesados…”, al mismo tiempo que la incorporación y retiro de los temas de la agenda exterior reflejan “…la fortaleza de varias partes y sus preocupaciones particulares…”; derivando tales temas tanto de la política doméstica como de las relaciones exteriores (ibíd.: 8). Por consiguiente, los análisis de política exterior deben considerar varios niveles y facetas “…a fin de confrontar las complicadas fuentes y naturaleza de la política” (ibíd.: 9).
Desde la década de 1950 (véase Gross 1954) comenzaron las referencias al estudio de la política exterior; sin embargo, se atribuye, según indiqué antes, a J. Rosenau en su trabajo “Pre-Theories and Theories of Foreign Policy” (Rosenau 2006) –el cual constituye, como reseño más adelante, una de las bases del marco teórico para analizar una parte del objeto de estudio–,39 por una parte, y a R. Snyder, H. Bruck y B. Sapin (1979), en un trabajo publicado en 1955, por otra, la incorporación formal de esta área temática como objeto de teorización en RI (Hudson 1995). Ello con el propósito de realizar un “examen de cómo las decisiones de política exterior son hechas”, suponiendo que tales políticas son “la fuente de muchas conductas y el mayor cambio en la política internacional”, cuyo origen son los seres humanos, actuando individual o colectivamente (ibíd.: 210).
Como ya he indicado, lo interesante de este análisis resulta del hecho que se trata de una política pública que se produce en un “ambiente fluido y complejo”, “multidimensional en naturaleza y plagado de inconsistencia y ambigüedades” que dificulta el trabajo de determinar la información apropiada y disponible;40 puesto que se dirige a un escenario anárquico, caracterizado por una arquitectura construida por las potencias victoriosas de la última confrontación bélica que generó el orden internacional vigente; pero sin desligarse del nivel doméstico que la orienta y define. De ahí que se haya concebido (Kuperman 2004: 1) la conducta exterior de los Estados como “el resultado de cómo los decisores perciben los sistemas internacionales y domésticos”, por lo que lo relevante es “la interpretación subjetiva de los ambientes de los decisores”. Pero también es el resultado de la convergencia de “…la vida interna y de las necesidades externas –las aspiraciones, atributos, cultura, conflictos, capacidades, instituciones y rutinas– de grandes grupos de personas que de alguna manera se han organizado para alcanzar y mantener la identidad social, legal y geográfica como un Estado-nación” (Rosenau 1976a: 15). De ahí que el análisis de este tipo de política sea cada vez más sofisticado, dando lugar al desarrollo de más elaborados y precisos conceptos e instrumentos con los cuales tratar de comprender “…el complejo fenómeno que vincula a las naciones al mundo más allá de sus fronteras” (ibíd.).
Ahora bien, los decisores no eligen desconectados de la realidad, sino en permanente interacción con los distintos ámbitos de acción individuales y colectivos, ya sean profesionales o personales. Por ello, los modelos clásicos para el estudio de la toma de decisiones en política exterior crean escenarios inapropiados, típicos de laboratorios y del enfoque positivista. Esto demanda la adopción de modelos y enfoques que permitan entender y explicar la formación de la conducta individual y colectiva; teniendo en cuenta las múltiples identidades e intereses de los decisores.
Por lo anterior, como indiqué y advierte J. Rosenau (citado Hudson 1995: 212-3), las explicaciones en el caso del análisis de política exterior deben ser multicausales y multinivel, al mismo tiempo que interdisciplinarias. Es decir, las decisiones y acciones de política exterior resultan de diversas causas que se producen en los distintos niveles (básicamente los tres antes citados) y responden a una agenda con temas de muy diversa naturaleza.
En la medida que la política exterior se genera en el ámbito interno y se implementa en el externo, los factores condicionantes provienen de ambos ámbitos y de la interacción entre ellos. Es decir, hay factores internos y externos. J. Roseanu (1976: 18) clasifica esos factores en términos de las dimensiones espaciales y temporales. Mientras que J. Kaarbo, J. Lantis y R. Beasley (2002: 8ss.) identifican como factores externos: anarquía, relaciones y distribución del poder e interdependencia/dependencia en el sistema internacional; y como factores internos: opinión pública, cultura, grupos societales, organización gubernamental (régimen político y burocracia) y líderes (personalidad y creencias). A esto se unen los cinco tipos de variables señaladas por J. Rosenau (2006: 203-4): individuales, de roles, gubernamentales, societales y sistémicas; las cuales coinciden y son complementadas con las señaladas por C. Hermann y M. East (1978: 22-23): características personales de los líderes políticos; estructuras y procesos de toma de decisiones; características políticas de los regímenes; atributos nacionales de las sociedades, propiedades del sistema internacional, conducta exterior previa y cualidades transitorias de la situación. Sin olvidar que los mecanismos disparadores y el interés del hegemón en la temática que provoca la reacción del aparato doméstico son factores igualmente condicionantes.
Así surge una serie de cuestionamientos básicos al momento de estudiar la política exterior de algún país específico. Por ejemplo, R. Beasley y M. Snarr (2002: 323ss.) hacen referencia a la influencia del poder militar, al rol de la interdependencia económica, a la crisis y desafíos generada por el fin de la Guerra Fría, a la incidencia de la opinión pública, a las repercusiones de los cambios de régimen político y al rol de los líderes en la formulación de la política exterior. Pero aún más complejo es que en el nivel sistémico o multilateral, muchas de las decisiones de política exterior no están circunscritas al área temática en donde se adoptan, sino que la interacción con otros temas de la agenda global incide, ya sea por traslapes, superposición u oposición. Por ejemplo, señala L. Neack (2003: 124), en abril del 2001 Washington perdió su asiento en la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en momentos en que la agenda incluía temas estratégicos para EEUU La explicación que se dio en ese momento es que el rechazo no era por asuntos de derechos humanos, sino por otros temas en los que esa potencia enfrentaba fuerte oposición.41 Esto conduce a reconocer que hay “…vínculos a través de temas y a través de niveles de análisis…”, sobre todo en momentos en que hay cada vez más “…borrosas líneas entre la política exterior y la doméstica” (ibíd.).
Ahora bien, el hecho de identificar factores internos y externos no quiere decir que éstos actúen en forma separada; sino que la pregunta básica es “¿cómo varios factores trabajan en combinación con otros para influenciar la política exterior? En particular, ¿cuáles son los vínculos entre factores externos y factores internos?” (Beasley & Snarr 2002: 341). Y agregan esos autores que a futuro es necesario tener en cuenta la capacidad y fortaleza de los Estados para conducir la política exterior y la relevancia que tendrán algunos de los temas que tradicionalmente se han considerado como parte de la agenda de política exterior, ante los cambios en la naturaleza y la dinámica