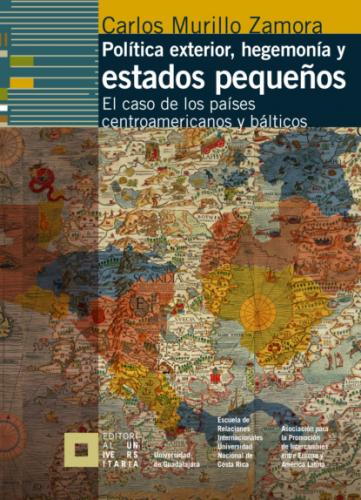Según el modelo burocrático propuesto por G. Allison, los decisores deben tener en cuenta sus posiciones en el gobierno, sus intereses y agenda, la dinámica de los procesos de toma de decisiones, las coaliciones, negociaciones y compromisos que emergen. Esto permite identificar tres etapas secuenciales en la toma de decisiones: procesamiento de la información, negociación e implementación (ibíd.: 8).
Por consiguiente, la información es una fuente de poder político, su contenido es determinado por intereses organizacionales y personales y administrado según los canales disponibles en la estructura (ibíd.). Pero esos canales están regulados por principios, normas e instituciones que filtran la información y definen prioridades. Esto va definiendo un espacio de acción en el que se administra la información, que adquiere rasgos particulares, condicionados por la cultura, el rol nacional y las interacciones con actores extranjeros. De ahí la importancia de los espacios institucionales, sobre todo aquellos altamente formalizados, como la ONU, porque generan procesos de socialización más profundos y tienden a estandarizar la conducta de los decisores, sobre todo de los Estados pequeños.
Otro aspecto a considerar respecto a la información es el costo de la información, que es una de las razones por la que los países pequeños optan por un mayor uso de las fuentes externas. En general carecen de una comunidad de inteligencia desarrollada y de canales de comunicación fluidos entre agencias; por el contrario, es común que la burocracia de cada agencia estatal tienda a considerar su información como confidencial y no la facilite a otros ministerios e instituciones. Por supuesto, hay fuentes gratuitas de información, como la prensa, la academia y los grupos de interés; la cuestión es que para muchos decisores la información proveniente de estas fuentes resulta, en la mayoría de los casos, sospechosa o de difícil verificación; y entre la burocracia existe un gran temor al desprestigio generado por el uso de información falsa (Bloodgood 2003: 27-8). Esto dificulta la toma de decisiones en política exterior y favorece el uso de las fuentes particulares de información y de las redes en las que se ubica cada decisor individual –incluidas las denominadas comunidades epistémicas–.31 En general se trata de redes que generan espacios sociales con altos niveles de socialización, disminuyendo la denominada “paradoja de la abundancia” –variedad y cantidad de información, lo cual genera problemas de credibilidad y pobreza de atención– (ibíd.: 26). Por lo que en la práctica el decisor individual tiende a seleccionar el curso de acción según sus intereses, preferencias y expectativas, como se deduce de muchas decisiones adoptadas por los Estados pequeños en la Asamblea General de la ONU, según analizo en un capítulo posterior.
Además de esa paradoja y de los problemas de obtención y administración de la información para la formulación de una política, se agrega el hecho que “nueva información tiende a ser interpretada y adaptada en vista de las creencias pre-existentes” (Aggestam 1999). Sin embargo, ello no quiere decir que no haya información nueva que sustituya la anterior, pues se puede producir la “disonancia cognitiva”, porque hay un proceso de aprendizaje que conduce a nuevas definiciones y entendimientos de la concepción de roles32 –que es definido por las expectativas actitudinales y conductuales de sus ocupantes, de sus contrapartes y ambientes (Rosenau 1990: 213)33– y de la percepción del decisor, lo cual, según he indicado, hace más compleja la decisión en política exterior, porque se produce en una zona fronteriza entre contextos institucionales diferentes, que generan demandas y expectativas particulares, incluida su naturaleza interméstica. De ahí la posibilidad de reconocer divergencias entre los principios rectores de la política exterior y la forma en que votan una resolución en la Asamblea General sobre un tema sensible para un decisor importante o un grupo de interés.
En el caso de la política exterior, la información se torna más relevante, porque tiene en cuenta lo que se denomina el estilo de toma de decisiones de política exterior, pues la información se mueve por los canales preferidos por los decisores en cada caso, su posesión ofrece ventajas al titular convirtiéndose en un instrumento del ejercicio del poder; además está condicionada por la disponibilidad, el tiempo y los recursos de que disponen los decisores y en definitiva es restringida por las estructuras e intereses burocráticos. Pero condicionada por las fuerzas sistémicas y las relaciones simétricas entre las partes, cuando se trata de política exterior; lo cual influye en la construcción de la identidad y los roles de los Estados.
En ese sentido no es lo mismo tomar una decisión a lo interno de una cancillería que hacerlo en el marco de una organización como la ONU o en una embajada acreditada en un país con el que se mantienen estrechas relaciones y un elevado grado de dependencia. De igual forma, cuando la estructura burocrática es muy influyente en todos los procesos, o, por el contrario, no existen interacciones estrechas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros ministros y entidades públicas y privadas. En esto también incide si se trata de un funcionario diplomático de carrera o por nombramiento político que puede ser fácilmente removido de su cargo.
Como se deduce de lo anterior, la formulación de la política pública se hace más compleja en el caso de la política exterior, porque el número de factores intervinientes, la cantidad y diversidad de intereses en juego y la magnitud y significado de las áreas temáticas son mucho mayores que las que tienen lugar en el escenario doméstico.
La mayor parte de la literatura sobre política pública ve su formulación como un proceso en el que sólo intervienen actores y factores domésticos; son pocos los trabajos en donde se identifica el componente internacional. Esto constituye una limitante del estudio de las políticas públicas, porque hoy no sólo la política exterior es influenciada y condicionada por factores externos, sino que prácticamente las políticas públicas en todas las áreas temáticas son afectadas por el escenario internacional. De ahí la necesidad de revisar otros modelos que complementen y superen las limitaciones del análisis tradicional de las políticas públicas; Por ello, es necesario ahondar sobre el caso de la política exterior.
Política exterior: una política pública sui generis
Si bien la cuestión de la teoría sobre política exterior es objeto de análisis del próximo capítulo, es necesario ahora hacer referencia a aspectos generales de la política exterior, incluso algunos de los cuales retomaré posteriormente. Por ello, en esta sección abordo la conceptualización y lo referente al análisis de la política exterior, como campo de estudio.
Hay que tener en cuenta, como he indicado, que los elementos y factores que intervienen en la formulación y toma de decisiones de política exterior son múltiples y se originan en diferentes niveles y ámbitos de acción; pero además, entre los que influyen directamente, están, por una parte, los intereses, percepciones, imágenes y preferencias subjetivas de los tomadores de decisiones y, por otra, la cultura, las instituciones, los roles externos y los grupos de interés (domésticos y externos). Por supuesto, el contexto sistémico, determinado por las instituciones y la cultura predominante, referente y hacia el que está dirigida la toma de decisiones, es fundamental para la formulación de la política exterior. A ello se agrega el hecho que la identidad nacional,34 que radica en la base de la formulación de la política exterior, “…no es fija o estable; es un continuo ejercicio en la fabricación de ilusión y la elaboración de convenientes fábulas acerca de quiénes somos ‘nosotros’… Pero también es acerca de lo que dejamos de decir, lo que es olvidado o reprimido” (Ignatieff 1998). Por ello, los mitos y auto-percepciones tienen relevancia en la formulación de la política exterior y en la concepción de “interés nacional” que hagan los decisores en esta política; como también ciertos referentes simbólicos condicionan la identidad de un Estado, como el canal en el caso de Panamá.
El ya citado Realismo Político de H. Morgenthau –acompañado por el Realismo Estructural o Neorrealismo de K. Waltz–, en cuanto enfoque paradigmático dominante en el análisis de la política exterior durante las últimas décadas del siglo pasado, ha cedido espacio a nuevos planteamientos; lo cual no quiere decir que se haya eliminado la influencia de esas corrientes en la academia y sobre los tomadores de decisiones y, por supuesto, no significa que los condicionantes que reconocen esas teorías sobre los procesos sociales hayan desaparecido