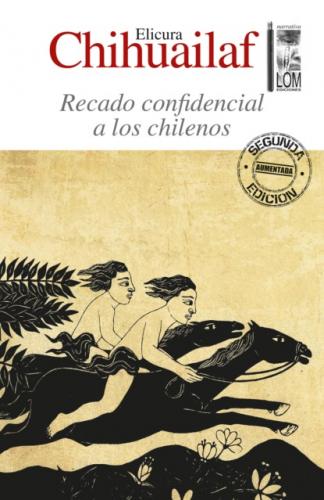Hay que recordar, me dicen, que la palabra pone en movimiento al universo, porque surge de él, lo representa pues recoge su dualidad. Algunas culturas (algunas civilizaciones) han olvidado la poesía de sus palabras, pero ella los espera yaciendo en la paciencia, me están diciendo.
Desde el olvido entonces ha de ser levantada la conversación de los chilenos; desde el futuro de la memoria, me dicen, les digo a un grupo de estudiantes liceanas que ha venido hasta mi casa.
¿Y qué es para usted el futuro?, me preguntan. Les digo: La palabra futuro, según el diccionario castellano, viene del latín futurus, y
–como seguramente ustedes saben– significa lo venidero, lo que está por venir o suceder. Y, desde el punto de vista de su gramática, es el tiempo verbal que sirve para señalar la acción que no ha sucedido todavía.
El futuro, para nosotros, es parte inseparable de la totalidad del espíritu de la Tierra y, por lo tanto, del ser humano. Y se completa de manera dinámica con el pasado, pero desde un esencial estar (continuar) en el presente, del que depende lo que podamos desear y lo que nos sea posible hacer en este mundo.
En el entorno del presente hay un futuro inmediato que está, por ejemplo, al final de esta conversación, y otro mediato que es, en un tiempo, la redacción del Recado que escribo; y en otro tiempo, a lo mejor después de su lectura, el deseo de alguna (o de alguno) de ustedes de retomar una «nueva» conversación. Entonces el pasado puede ser el futuro y viceversa. Es decir, el futuro puede ser –por un lado– lo concretamente previsible en lo venidero, pero también –por otro lado, el más absoluto misterio.
Es decir, el futuro puede ser por un lado lo concretamente previsible en lo venidero, pero también por otro lado el más absoluto misterio.
Somos aprendices, en este mundo de lo concreto, de lo visible, pero ignorantes de la verdadera energía que invisiblemente nos habita, nos mueve, y que prosigue su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen: el origen y el reencuentro en un Azul. La dualidad manifestada en algo que no se puede definir, puesto que es un presente en pasado y futuro al mismo tiempo: lo nombrado y lo innombrado.
En la posibilidad que –como oralitor– me otorga mi conocimiento del «documento oral» y del «documento escrito», le pregunto: ¿Cuánto cree saber usted acerca de la historia de la nación mapuche? ¿Cuánto cree usted saber acerca de la historia de la nación chilena?
En algunos de los párrafos de un «Manifiesto» publicado a comienzos de 1999 *, un grupo de historiadores chilenos dice lo siguiente:
«De un tiempo a esta parte hemos percibido un recrudecimiento notorio de la tendencia de algunos sectores de la sociedad nacional a manipular y acomodar la verdad pública sobre el último medio siglo de la historia de Chile, a objeto de justificar determinados hechos, magnificar ciertos resultados y acallar otros; casi siempre con el afán de legitimar algo que difícilmente es legitimable y tornar verdadero un objetivo que no lo es, o es solo la autoimagen de algunos grupos.
«La profusa difusión de verdades históricas manipuladas respecto a temas que inciden estratégicamente en la articulación de la memoria histórica de la nación y por ende en el desarrollo de la soberanía civil, nos mueve a hacer valer el peso de nuestro parecer profesional y la soberanía de nuestra opinión ciudadana sobre el abuso que la difusión de esas supuestas verdades implica».
Más adelante, dicen: «…en Historia se asigna la expresión «gesta, hazaña o epopeya nacional» solo a las acciones decididas y realizadas mancomunadamente por todo un pueblo, nación o comunidad nacional, actuando en ejercicio de su soberanía. Tal como durante siglos el pueblo mapuche luchó contra los invasores, o como se movilizó el pueblo chileno después de 1879, en la Guerra del Pacífico».
En la medida que la manipulación de la historia oficial chilena denota la intencionalidad de quienes manejaron la «idea» de Chile, ¿será necesario que transcriba aquí algunas líneas de ella?: «El nombre de Chile con que los aborígenes designaban a nuestro territorio…», dice. Y en el llamado período de la Colonia, a las victorias de nuestro pueblo, por ejemplo en Kuralava en 1598 y Boroa en 1606, las denominan «desastres». Claro, no es para nada sorprendente, dirá seguramente usted –y con razón–, no se trata de un texto de historia mapuche.
Hoy el Estado reclama el respeto para sus autoridades, lo que nos parece natural, me dicen; pero nada ha hecho hasta ahora para reparar, por ejemplo, la ofensa que la historia oficial ha inferido a una de sus similares en el mundo mapuche: la machi, la que –en una divulgada Historia de Chile de Walterio Millar, por ejemplo– es descrita como sigue: «Eran las médicas o curanderas. Hacían vida solitaria y se dejaban crecer el pelo y las uñas. Hoy se les conoce con el nombre de brujas».
En tanto ¿la participación del «pueblo» chileno se reduce, en esencia, a la página dedicada al Roto?: «Se erigió en la plaza Yungay de nuestra capital una estatua al roto chileno, el típico personaje representativo de nuestro pueblo, de sus hazañas y de sus glorias», dice.
* «Manifiesto de historiadores». Publicado en el diario El Siglo en febrero de 1999. Recogido por LOM ediciones, junto con otros textos, en septiembre de 1999, en la colección Libros del Ciudadano, serie Historia.
El mundo es un círculo, una globalidad, un cuerpo vivo con una columna vertebral que la mueve: los seres humanos reconociéndose en la profundidad de la naturaleza. Cada lugar único, pero con un resollar, un rumor repetible que podemos sin duda reconocer en cualquier lugar de la Tierra en el que nos encontremos…, si es que hemos aprendido a escuchar la inmensidad del silencio, dice nuestra gente.
Cada territorio, cada tierra, es una vértebra con una función específica que cumplir en dicha totalidad; libre pero a la vez relacionada indisolublemente con las demás. Es la «ley» que se debe cumplir para que continúe el equilibrio, para que exista un desarrollo armonioso de la vida en la Az Mapu (con su positivo y negativo).
Y es uno solo el Dueño del espíritu del aire, por eso ninguno de nosotros puede poseerlo, dicen nuestros mayores. Ese «aire azul a veces y gris también a veces. El que compraste piensas tú como quien compra el techo con la casa», como lo escribe el poeta cubano Nicolás Guillén.
La gente de las ciudades, me dice la memoria de mi gente, considera que el silencio está solamente en el ensueño de la montaña o en el rielar de los lagos o en el planeo de un pájaro sobre la cimbreante copa de los árboles. ¿No comprenden aún que la metáfora de la montaña, de los lagos, de los pájaros, de los árboles, está en el universo infinito y celeste que también los habita?
Vengan, dicen. Pero caminen antes hacia la cima / la sima de sus almas. Allí la energía de la dualidad les mostrará el Espíritu Azul de la naturaleza. Tal vez comprendan, dicen, que el poder más difícil es el que debemos establecer en la vasta superficie de nuestro mundo interior: la medida de lo que podemos ejercer en la tierra que pisamos, en el mundo exterior. Y tal vez comprendan, dicen, por qué no hay orgullo ni vergüenza en las aves sostenidas por sus vuelos. La DIGNIDAD del vuelo. Cada cual retozando en el aire que le toca, con entereza recogiendo únicamente lo necesario para vivir. Por todas las tierras suspendidas junto a sus cantos y al rocío, al pensamiento que en madrugada cae sobre las flores, fluyendo desde lo que aún no tiene nombre.
¿Puede existir entonces orgullo o vergüenza en el misterio de vivir? ¿No es acaso la cultura –la civilización– de la vida, su dignidad, lo que compartimos o debiésemos en definitiva compartir con todos los habitantes del universo?, dicen nuestras abuelas y nuestros abuelos.
Otra vez la palabra en la construcción de lo nombrado, y proyectando también los despojos de un cuerpo