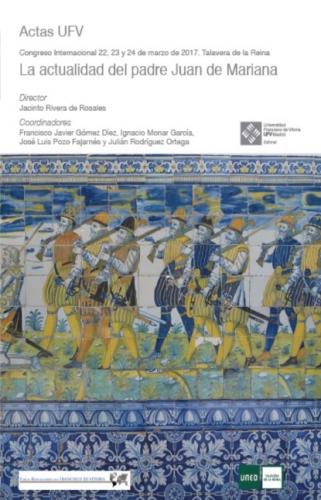Tales relaciones cobrarían la forma de un relato historiográfico que involucra la reconstrucción de las propias operaciones del sujeto temático (esto es, de los fantasmas característicos de la historiografía: de Ramsés II a Hatshetsup, de Julio César o Alejandro Magno a Stalin o Cánovas del Castillo), por cuanto tales operaciones pretéritas logren dar cuenta de las mismas reliquias por medio de su inserción en un plano práctico de signo beta-operatorio compartido por el propio sujeto gnoseológico-historiador. Se trata de una racionalidad operatoria y proléptica en la que ciertamente habría que considerar insertos tanto al sujeto gnoseológico como al temático, siendo por lo demás este mismo plano práctico, racional, operatorio, compartido por ambos, el que daría cuenta de las propias reliquias, anudando en una continuidad genética (esto es, una tradición) tanto a los sujetos gnoseológicos presentes (in-fectos) como a los sujetos temáticos a los que justamente habrá que concebir como per-fectos. Es, sea de ello lo que sea, este plano beta-operatorio común a ambos lo que hace posible el circuito del presente hacia el pasado (regressus), así como del pasado (en progressus) hacia las reliquias.
Y todo ello, en la medida al menos en que este relato historiográfico sea a su vez verdadero (y verdad querrá decir ante todo, en este contexto, enlazamiento fenoménicamente adecuado —verumestfactum— de las propias reliquias mediante la reconstrucción de las operaciones pretéritas tal y como fueron llevadas a cabo por los sujetos temáticos per-fectos). Por eso, la ciencia histórica permite dar sentido positivo, sin resto de antropomorfismo alguno (porque aquí el antropomorfismo tiene que ser, por así decir, recorrido hasta el final, como ya pudo advertirlo Giambattista Vico en su Scienza Nuova) de la concepción adecuacionista de la verdad científica.
Pues bien. Nos preguntamos, por nuestra parte, en este sentido categorial: ¿es la Historia general de España una (verdadera) historia fenoménica? En el tomo 4, discurso octavo de su Teatro crítico universal, titulado «Reflexiones sobre la historia», el padre Feijoo así parece presuponerlo, y posteriormente en el discurso catorce («Glorias de España, segunda parte»), es el mismo Feijoo quien declara a Mariana como un verdadero modelo de historiador general, y ello justamente en virtud de su historia general, frente a otros historiadores al parecer más «parciales» como pueda ser el caso de Tito Livio, sin ir más lejos, quien aparecería más bien como un «medio historiador» por haber extendido su relato «solamente» desde la fundación de Roma hasta el período de Augusto. De hecho, el propio Mariana, en el prólogo de su obra dedicado a Felipe III, encarece dicha generalidad (haber «relatado» las cosas de todos los reinos peninsulares, desde la población de España hasta la muerte de Fernando el Católico en 1516) no menos que la propia «verdad» en la que se hace consistir al parecer, «la primera ley de la historia».
Y no discutimos tanto que esto sea así. Lo que pretendemos sostener aquí es más bien que tal «verdad histórica» engrana más bien con la vieja concepción ciceroniana de la historia como magistra vitae, que tan influyente llegaría a ser en el humanismo renacentista.4 Una concepción sin duda con la que el propio prólogo de Mariana, y su dedicatoria, digamos, pragmática a Felipe III, se solidariza enteramente.
Sin embargo, vistas ahora desde sus componentes sintácticos y semánticos, la verdad historiográfica no residirá tanto en sus virtualidades pragmáticas (indudables si se quiere, pero en todo caso genéricas) como magistra vitae, sino precisamente en la interconexión entre las reliquias, cuando sea esta misma interconexión lo que comience por requerir, internamente, un regressus hacia la construcción de un pretérito operatorio —los eventos de la historiografía— y sus agentes —los fantasmas—, tal que desde este mismo resulte posible volver, en el progressus, a las reliquias mismas.
Pero, en este sentido, uno de los trámites constructivos esenciales del ámbito gnoseológico de la historia fenoménica, su cláusula de cierre, por así decir, pasa inexcusablemente por la expulsión al exterior del dintorno del campo de aquellos tejidos causales que precisamente mantengan un carácter alfa-operatorio (por caso, geológico, o físico, o aun químico) o bien beta-operatorio pero no humano, sino precisamente animal (en el sentido de la arqueología primate de la que habla Michael Haslam o Cristopher Boesch) o aun demoníaca. Y no diremos tanto en el presente contexto, adviértase esto, que la historia niegue en la representación tales «tecnologías» divinas o demoníacas, o a los propios dioses o demonios como fantasmas intercalados entre las reliquias. La situación es otra. Más bien lo que sucederá en rigor es que su «racionalismo constructivo» consiste en la exclusión de tales fantasmas en el ejercicio, en el bien entendido, eso sí, de que si esta exclusión no se ejercitase, las propias reliquias «congruentes» no podrán llegar a aparecer como tales, ni por supuesto podría tampoco llegar a decantarse el mismo campo operatorio de la historia.
Hemos de reconocer en este punto que una tal crítica (materialista en su ejercicio) aparece ejercitada en diversos momentos de la magna obra de Mariana. Nos referimos particularmente a la crítica que se despliega a todo lo largo de su primera parte sobre sujetos temáticos imaginarios, incluidos en el Pseudo-Beroso, tales como los que Mariana denomina «reyes fabulosos de España» (Mida, Tago, Beto, etc.), pero también sobre eventos no menos imaginarios como puedan serlo la fundación de Roma por parte de los españoles. Solo que esta crítica, sin duda racionalista por su ejercicio, se combina con gran probabilidad con la intercalación de otros relatos no menos mitológicos (falsos) en otros momentos de la obra. Nos remitiríamos aquí, ante todo, y entre otros muchos, al mito del diluvio, al mito de Túbal, al mito de la intervención divina en la victoria cristiana de la batalla de Covadonga que Mariana explica desde luego por vía milagrosa,5 o bien en la victoria almohade en la batalla de Alarcos de 1195, etc. Tales partes del relato de Mariana resultan de todo punto incompatibles con el materialismo que la historia ejerce6 en razón de sus mismos circuitos procesuales constructivos, y más bien cabría calificarlos desde este punto de vista como «basura historiográfica».7
¿ES LA HISTORIA GENERAL DE ESPAÑA UNA HISTORIA VERDADERA?
Se dirá que lo esencial es reinterpretar tales pseudorelatos historiográficos como episodios del desarrollo de un proceso en el que Dios, la Virgen y los santos comiencen, ya en el Renacimiento, a dejar de verse como referencias trascendentes de la teología, puesto que ellos mismos empezarán a comparecer en tanto que instituyendo la plataforma misma desde la que pueda observarse la historia de España en la medida en que esta involucra, ya a partir de la Reconquista, una razón de estado teológico-política frente al islam. Habría sido este mismo proceso aquello que Gustavo Bueno ha conceptualizado, muy adecuadamente según nos parece, como «inversión teológica».
Y sin duda eso es lo esencial. Así y todo, es importante no perder de vista tampoco que semejante reinterpretación —en lo que tiene de una reivindicación— es algo que solo puede ser sacado adelante retrospectivamente, in obliquo, puesto que in recto las concatenaciones de eventos míticos que Mariana nos ofrece no dejan de estar muy cerca del pensamiento salvaje en sentido etnológico.8 Algo que, obsérvese esto, demostraría a su vez que la verdad que podamos atribuir al relato histórico de Mariana (historiográficamente falso, como vemos en muchos de sus segmentos, e incluso mitológico y absurdo) adoptará un formato distinto al característico de la verdad categorial de la historia fenoménica.
Queremos decir que acaso convenga por de pronto hacer justicia al propio título de la obra de Mariana (un título que, dicho sea de paso, contrasta con el de su todavía más mastodóntica Historia de rebus Hispaniae). Se trata, en efecto, de una historia general (esto es, no particular, categorial) de España, escrita justamente en el momento (1601) en que su unidad e identidad comparece no ya desde luego como la propia de una nación política posrevolucionaria,9 mas tampoco bajo la forma de la unidad de los reinos cristianos medievales peninsulares herederos de la Hispania visigótica,10 sino justamente como una nación histórica, resultado de la confluencia y refundición de distintas naciones étnicas,11 en el interior del dintorno de una sociedad política que, sobre todo cuando sea vista desde el exterior de su contorno, esto es,