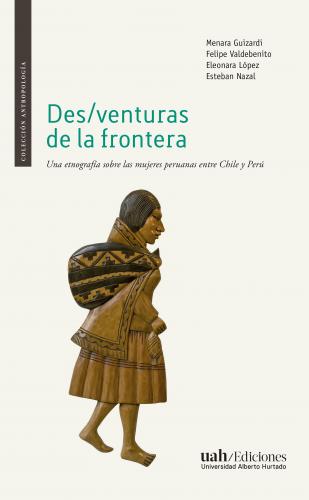Es posible afirmar, entonces, que esta perspectiva antropológica crítica producida desde contextos sudamericanos complementa el argumento sobre el transnacionalismo migrante. Esto en cuanto contempla que la construcción de identidades nacionales no solo se conformaría desde lo imaginado: ella requiere de un sustrato que permita identificar a los sujetos entre sí (Grimson, 2011: 167). La experiencia, como una expresión del contexto social, cultural, político y económico, rebosante de significado, y la historia compartida que se va sedimentando en esta experiencia, serían los sustratos que permiten reforzar esta identidad. Así las cosas, la comprensión de los procesos de conformación de las identidades nacionales (especialmente en lo que se refiere a la experiencia migratoria), nos obliga a devolvernos al espacio local (Grimson, 2011: 116). Precisamente, a aquello que definimos en el capítulo anterior como las “situaciones sociales”.
Es llamativo que tanto Segato (1999) como Grimson (2011) pongan énfasis en las fronteras como lugar determinante para estudiar los procesos de construcción de la identidad, alegando que en ellas se experimentan las porosidades, conflictos y contactos entre los grupos sociales pertenecientes a uno u otro Estado-nación; y la tensión entre flexibilización y reificación de las construcciones identitarias. En la antropología anglosajona, las investigaciones sobre las fronteras están íntimamente ligadas a las perspectivas teóricas sobre la migración (Garduño, 2003) y vienen atestiguando, desde fines del siglo XX, una importante intensificación de la fluidez fronteriza en términos de símbolos, personas y mercancías (confrontando con esto los postulados soberanistas que teorizan dicotomías inamovibles entre espacios nacionales colindantes) (Garduño, 2003: 17). En América Latina, no obstante, la antropología de corte crítico propone reinterpretar esta fluidez fronteriza, asumiendo estos territorios como espacios de condensación donde se confrontan tanto las distinciones propias de los Estados nacionales (límites soberanos, diferenciaciones culturales, conflictos y estigmatizaciones) como los elementos compartidos por sobre los mismos límites (vinculaciones que remiten a la experiencia cotidiana de las gentes en su incidencia y cruce entre-fronteras) (Grimson, 2005)5.
Fronteras
Aquí habría que hacer una breve digresión para explicitar cómo, en los primeros trabajos dedicados al debate sobre las comunidades migrantes transnacionales, las fronteras se convierten, contradictoriamente, en un elemento crucial, pero invisibilizado. Crucial, porque el acto de atravesar fronteras se asume como el estopín (o como parte fundamental) del proceso que dota al sujeto migrante de transnacionalidad. Invisibilizado, porque gran parte de los estudios priorizó trabajar las comunidades migrantes en grandes centros urbanos del norte global, que están lejanos a las fronteras. Con esto carecen de una problematización suficiente sobre cómo las zonas fronterizas son productoras de experiencias de movilidad humana que (re)configuran lo nacional. En síntesis: las investigaciones sobre migraciones transnacionales han partido por enfatizar las fronteras, pero sin estudiar las zonas fronterizas. De hecho, muchos investigadores pasaron a usar la noción de “cruce fronterizo” como una metáfora para entender el tipo de desplazamiento social, cultural, político e identitario que los migrantes viven en las localidades de destino. Así, el transnacionalismo alude a la frontera, pero sin hacer de ella un eje prioritario de análisis.
La problematización sobre el papel de las zonas fronterizas vendría de la mano de investigadores que, trabajando en estos territorios, empiezan a generar categorías particulares para pensar el tipo de interconexión entre Estados-nación y localidades que nacen, precisamente, de los desplazamientos en estas áreas. Gracias a sus trabajos, las Cross-Border Regions [regiones transfronterizas], situadas en la confluencia de dos o más espacios nacionales (Perkmann y Sum, 2002), emergieron como ejes centrales para la investigación (Campos y Odgers, 2012). Se pasa a discutir estas zonas como territorios condensadores de fenómenos multiescalares (Sum, 2003), que desafían las ideologías fundantes del Estado-nacional: la separación (étnica, fenotípica, cultural) entre los “unos” y los “otros” y la limitación espacialmente demarcada de aquello que pertenece a la nación (Kearney, 1991). Estos investigadores han dado cuenta tempranamente que estas tensiones no redundarían en un cambio idílico del escenario de divisiones entre países: ni en la globalización, ni después de ella (Wilson y Donnan, 1998: 1).
Atentos a las dialécticas en la frontera (Wilson y Donnan, 1998: 3) –entre movilidad y restricción; legalidad e ilegalidad; pertenencia y desarraigo–, antropólogos anglosajones pasaron a teorizar los espacios fronterizos a partir de la tensión entre sujeto, historia y cultura ya desde los 90 (Grimson, 2003: 15). Kearney (2004), por ejemplo, reproduciendo el argumento de Wilson y Donnan (1998: 9), sostuvo que los territorios fronterizos están cruzados por tres dimensiones políticas constitutivas de su espacialidad: las fronteras literales, materializadas como demarcaciones político-territoriales; las identidades, cruzadas por las variables etnia, clase y nacionalidad; y los regímenes políticos, entidades oficiales y no oficiales encargadas de trazar y hacer respetar los límites político-identitarios. Las fronteras serían, entonces, espacios plurales donde los Estados-nación actúan estructuralmente, mientras que los sujetos también actúan resignificando y negociando la jerarquización clasificatoria del Estado (Brenna, 2011: 12).
Los antropólogos que trabajan territorios fronterizos sudamericanos han seguido estas reflexiones dialécticas. Grimson (2000: 28), por ejemplo, señaló que la porosidad de las fronteras “no implica necesariamente una modificación de las clasificaciones identitarias y autofiliaciones nacionales. Más bien, es sobre la existencia de la frontera que se organiza un sistema social de intercambios entre grupos que se consideran distintos”. Así, el que la gente cruce fronteras no conlleva su desaparición (Cardin, 2012). Las asimetrías jurídicas, políticas, económicas e identitarias entre las naciones colindantes, aceleradas por la globalización, provocarían la emergencia de prácticas sociales que buscan beneficiarse de estas diferencias, producto de la liminalidad entre lícito e ilícito y entre pertenencia y desarraigo (Grimson, 2005). Estas prácticas usan la circularidad transfronteriza para lograr beneficios e intereses.
Esta consideración nos obliga a distender el propio concepto de “migraciones”, para abarcar a procesos de movilidad y bi-residencialidad transfronterizos que se asemejan más a una lógica circular que a una migración que busca establecerse o fijarse en el espacio. Reflexiones como estas sedimentaron la noción de que la condición fronteriza altera la manera como la acción de personas o grupos sociales, y las características macroestructurales del contexto, se engendran en la construcción de “lo local” implicando, a su vez, procesos de mutua conformación con fenómenos “globales” (Kearney, 1995; Perkmann y Sum, 2002). Esta doble relación es inherentemente dialéctica (Kearney, 1991, 1995) y problemática (Agnew, 2008: 175), articulando en las fronteras cambios “en los horizontes temporales (como el tiempo-comprimido y el tiempo-memoria de las naciones) y en escalas espaciales (como las escalas global, regional, nacional y local)” (Sum, 2003: 208. Traducción propia).
En los años 2000, la sociabilidad dialéctica articulada en las zonas fronterizas fue asumida por los investigadores anglosajones como una excepcionalidad que justificaba que los grupos sociales y familias en estos territorios recibieran una denominación propia: “comunidades transfronterizas”. Pero ya a partir de 2010, el término ha ganado una nueva relevancia en los debates sobre las experiencias de movilidad post-globalizadas. En el marco de un posicionamiento crítico en abierta oposición a los usos más establecidos del concepto de transnacionalismo, se viene proponiendo la categoría “comunidad transfronteriza” como una alternativa a ser empleada incluso en los debates sobre migrantes que no viven en espacios de frontera: