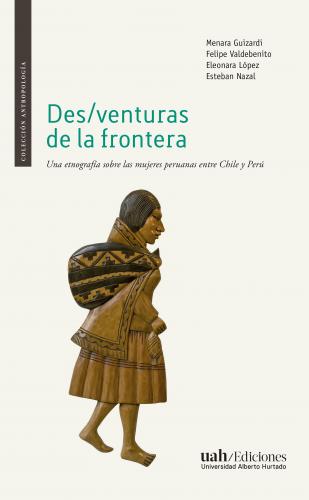Obsérvese especialmente que, al mismo tiempo en que aboga por el reconocimiento de esta forma de agencia migratoria, el transnacionalismo sedimenta la noción de que los procesos económicos globales y la continua persistencia de los Estados-nación como inscriptores de pertenencias siguen conectándose con las relaciones sociales, acciones políticas, lealtades, creencias e identidades de los migrantes en su vida cotidiana (Glick-Schiller et al., 1992). Por ello, el transnacionalismo se superpone conceptualmente con la definición de globalización (Stefoni, 2014: 43-44), aunque siempre enfatizando, en términos teóricos, la dimensión política de las restricciones que, más allá de toda circulación migratoria posible, no han cesado de existir.
En esta última línea, Kearney (1995: 548) subraya el contenido político del término, apuntando que el transnacionalismo fija la atención del investigador a los proyectos político-culturales de los Estados-nación. Esto en la medida en que los mismos buscan hegemonizar procesos con otros Estados, con sus propios ciudadanos y con sus “aliens”. Bloemradd et al. (2008), complementariamente, consideran que la condición transnacional de los migrantes desafía las políticas estatales y los principios de derechos de ciudadanía, fundamentándose estos últimos en marcos jurídicos que definen la movilidad humana como “contenida” por las fronteras del Estado. Ante este argumento, Garduño (2003: 26) expondrá la necesidad de cuestionar constantemente “la celebración del transnacionalismo” desde la cual se deja de contemplar la influencia estatal en las fronteras nacionales, cayendo en una perspectiva poco cercana a la realidad (a la que aludimos con la expresión “transnacionalismo metodológico” en el Capítulo I).
Identidades (trans)nacionales y configuraciones culturales
En lo que se refiere a la constitución de las identidades, la perspectiva transnacional apunta a que existe una diferencia entre las formas de “ser” y “pertenecer” experimentadas por los migrantes (Levitt y Glick-Schiller, 2004). El campo social en que ellos se desenvuelven contiene las relaciones y prácticas sociales específicas de las que son parte los sujetos. Pero las identidades y “formas de ser” derivadas de estas prácticas son relativas: dependerán de las disposiciones que los mismos migrantes escogen, asumen o reciben (a veces impositivamente) en sus entornos sociales y en el proceso migratorio. Las “formas de pertenecer”, a su vez, refieren específicamente a aquellas actividades y relaciones que buscan la actualización de la identidad mediante el ejercicio práctico (material y simbólico) consciente de los grupos sociales. Consecuentemente, la experiencia de los migrantes en el campo social transnacional les impulsa a moverse situacionalmente entre posicionamientos del “ser” y del “pertenecer”. Esto apunta la imposibilidad de conceptualizar la experiencia migratoria a partir de categorías dicotómicas (Gonzálvez y Acosta, 2015: 126): la compresión espaciotemporal que caracteriza a las relaciones transnacionales desautoriza encasillar a los migrantes a partir de bipolaridades reduccionistas –como “permanentes o de paso”, “residentes o temporales”– (Glick-Schiller et al., 1992).
Tensionando este debate desde otras referencias, diferentes autores han reflexionado sobre el rol que cumple el Estado-nación en el escenario global trasnacionalizado, concordando casi siempre en su eficacia como institución generadora de desigualdades y, también por ello, de identidades (Grimson, 2000, 2005, 2003, 2011; Segato, 1999). Kearney (2003: 49) comprende al Estado como facilitador en la reproducción de la diferenciación social y cultural en el interior de la nación, lo que tiene por efecto perpetuar su (frecuentemente imaginaria) unidad constitutiva. Grimson (2005: 5) señala el rol dominante del Estado como árbitro del control, violencia, orden y organización para aquellos cuya identidad está siendo transformada por fuerzas mundiales. Fábregas (2012) sugiere caracterizarlo como un planificador territorial expansivo, un intermediario en el proceso de globalización (al que entiende como colonizador).
Segato (1999), atenta a estas constataciones y discutiendo con mucha lucidez las problemáticas nacionales en los países de América Latina, reivindicará la necesidad de otorgar centralidad analítica a la construcción social de la nación para pensar tanto las migraciones como los demás fenómenos potenciados por el capitalismo acelerado en la región. Señalará que, desde la globalización, se ha generado una tensión entre los enfoques de investigación que explicitan la unificación de los modos de vida (producto de la internalización de bienes de consumo), y aquellos que enfatizan la creación de nuevas heterogeneidades (nacionales o no)3.
Cambiándole el foco a la cuestión, su argumento reafirmará la condición estructurante del Estado como el interlocutor válido para la construcción de la nación en los procesos de etnogénesis desencadenados por la globalización (entre los cuales la migración ocupa un papel privilegiado). Considerará, simultáneamente, que en el marco de los ejercicios estatales de delimitación de las diferencias nacionales (identitarias y de otros órdenes), la invención de las fronteras constituye un acto particular y primordial. No obstante, también considera que las distinciones y el establecimiento de los límites entre países son influenciados por procesos históricos precedentes. Por ejemplo, las relaciones establecidas en el sistema mundial capitalista, las cuales generan asimetrías entre el centro y la periferia. O las propias diferenciaciones internas de cada nación, derivadas de las aplicaciones particulares del poder de los grupos sociales desde tiempos coloniales4. Postulará, entonces, que cualquier análisis sobre la constitución de las identidades en contextos transnacionales o globalizados obliga a contrastar los contextos de desigualdad producidos por el poder localizador de los Estados-nación. Cuestión que implica, además, considerar seriamente la relación entre los Estados periféricos y centrales; entre los grupos de interés y el Estado-nación; entre grupos de interés en origen y destino; y entre las partes y el todo, identificando las líneas de fractura entre todas estas dimensiones (Segato, 1999: 120).
En otras palabras, la identidad nacional se construye a partir de la sustantivación contextualizada de asimetrías locales y globales, de larga duración, que se jerarquizan al interior de la sociedad nacional (Segato, 1999: 117). Esto dota la construcción de las identidades de unos matices que variarán en los diferentes contextos nacionales de recepción de la migración internacional: lo global no sustituye lo local, sino que lo local toma lógicas globales (Larraín, 2001: 45). Las identidades, tanto de los nativos de las comunidades de destino como las de los migrantes, se tensionan, evidenciándose así que su proceso constitutivo es ontológicamente dinámico y dialéctico (García Canclini, 1989; Levitt y Glick-Schiller, 2004). Así, pese a que es frecuentemente reivindicada como “una cuestión cultural”, la identidad nacional es un fenómeno intrínsecamente político (Grimson y Semán, 2005). Repárese, por otro lado, que la idea de que estas formaciones de lo nacional poseen un carácter histórico conlleva asumirlas como particulares, vinculadas a las formas de construcción de cada contexto. Por ello, antropólogos sudamericanos como Grimson (2011) apostarán a un enfoque contextualista que pretende captar la experiencia social tanto desde sus macroestructuras políticas y económicas, como a partir de las variaciones y particularidades entregadas por los contextos sociales, culturales e históricos localizados. La categoría que Grimson (2011) usa para delimitar esta particular formación contextual de procesos es la de “configuración cultural”.
Las configuraciones culturales constituyen el “marco compartido por actores enfrentados o distintos, de articulaciones complejas de la heterogeneidad social” (Grimson, 2011: 172). Incluyen, además, los campos de posibilidad de este marco compartido: las prácticas, representaciones e instituciones que efectivamente existen o que son posibles (hegemónicas o contrahegemónicas) en un espacio social determinado. Si bien son radicalmente heterogéneas, devienen en una suerte de totalidad (habiendo algún nivel de interrelación entre sus partes componentes). Por lo mismo, están dotadas de una trama simbólica común (que puede incluir significados conflictuados), compartida por los individuos y sectores sociales que las integran (Grimson, 2011: 172-174). El concepto contempla, así, que los sujetos tienen algún espacio de acción frente a las condiciones estructurales y supone una teoría del conflicto,