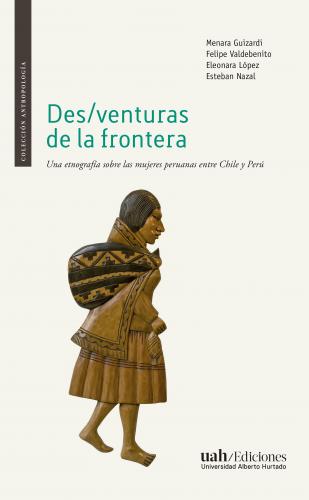Arica es una ciudad cuya incorporación al Estado chileno plantea una situación fronteriza compleja, en la que los límites de lo nacional y de la nacionalización de espacios, gentes y prácticas constituyen objetos de una disputa que se materializa contradictoriamente. Por una parte, en prácticas sociales cotidianas que plantean cierta inestabilidad de la división entre Perú y Chile. Y, por otra, en prácticas sociales (igualmente cotidianas) en las que la separación, restricción y diferencia entre una nación y la otra son actualizadas. En ambos casos, se reproducen formas de violencia que remontan a los conflictos decimonónicos en este territorio: la ciudad es una zona extremadamente militarizada, con el mayor contingente militar de Chile (Holahan, 2005). Lo anterior también evidencia la vigente y constante construcción de la frontera entre Perú y Chile en la ciudad de Arica (Guizardi, Heredia et al., 2014: 167).
Comprender lo anterior requiere de nosotros agudizar la imaginación histórica, fijándonos en aspectos que no pueden ser obviados; pese a que fue fundada en 1541, Arica es chilena desde hace solamente ochenta y ocho años (Guizardi, Penna et al., 2015: 32). Previamente, la ciudad formó parte del Virreinato del Perú (entre su fundación y 1821) y, luego, de la República Peruana (entre 1821 y 1880). Es solamente a fines del siglo XIX –más precisamente, desde el 7 de junio de 1880–, que la ciudad quedó en poder de Chile (Díaz et al., 2012: 160). Este proceso instauró una transformación importante entre Arica y Tacna, ya que las dos solían componer un territorio integrado en términos políticos, culturales y sociales (Tapia y Parella, 2015: 189) –al que los historiadores suelen denominar “el espacio tacno-ariqueño”–, y sostenían un eje de flujos económicos que pueden remitirse incluso al comienzo de la colonia (Rosenblitt, 2013: 47-81)8. Por lo tanto, la construcción de la frontera chileno-peruana entre estas dos ciudades no es solamente un hecho histórico relativamente reciente, sino que ha alterado y reconfigurado la construcción social de los límites espaciales en un área que, durante milenios, ha sido interconectada.
Los territorios sobre los cuales se asientan estas dos ciudades cuentan con una historia de poblamiento por grupos humanos de más de 11.000 años de antigüedad (Núñez y Santoro, 1988), habiendo sido ocupados, atravesados y trabajados por diversas comunidades y sociedades. Además, conviene recordar que se trata de un área que integró el dominio territorial de complejas sociedades estatales –los imperios Tiwanaku (Uribe y Agüero, 2004) e Inca (Uribe y Alfaro, 2004)–, previamente a la invasión española que instauró el sistema colonial en estos lares, en el siglo XVI:
La vinculación de estos territorios con un pasado Tiwanaku e Inca constituye un elemento importante para entender que la Región de Arica y Parinacota integra, en realidad, un macroterritorio cultural que se extiende hacia el sur del Perú, hacia el suroeste de Bolivia y el noroeste de Argentina. Es fundamental, además, para comprender los modos de vida de la población indígena local, la cual está compuesta por colectivos predominantemente de origen aymara. Así, estos países comparten prácticas y costumbres que son muy anteriores a la colonización española (efectuada en esta área a partir de 1532) (Uribe y Alfaro, 2004) […]. Hay, por ejemplo, rutas comerciales que cruzan estos espacios desde el periodo incaico, y que aún son efectivas. La trashumancia, por otro lado, también constituye una práctica cultural central para los grupos existentes en esta región desde su colonización temprana (Núñez, 1975; Santoro y Chacama, 1984), hasta el presente (Gundermann, 1998). (Guizardi, Penna et al., 2015: 32).
Estas informaciones nos conducen a un debate histórico y filosófico que conviene tener en mente a la hora de pensar espacios como este: la colonización marca el inicio de un proceso de constitución de nuevas diferencias, jerarquías y violencias (identitarias, sociales, políticas y económicas que son fundadas y adaptadas de los viejos órdenes) agudizados en el siglo XIX con la formación de los Estados-nación; y con la transformación de estos territorios en zonas limítrofes internacionales. Hablamos, entonces, de unas fronteras que, como expresión de la modernidad, son constituyentes y constituidas por un proceso cuyos orígenes remontan al siglo XVI y a la invasión europea. De cara a entender cómo y por qué las mujeres peruanas son comprendidas actualmente en Arica como un “otro”, nos gustaría sintetizar cinco puntos fundamentales sobre la relación entre modernidad, Estado-nación y género.
Modernidad, colonialismo y desigualdad de género en la formación del Estado-nación
El primero de estos puntos se refiere a la propia definición de modernidad, la cual suele ser comprendida como una transformación sociohistórica, causa de profundas alteraciones ideológicas y materiales en las sociedades pretendidamente occidentales. Proponiendo un giro crítico a esta interpretación, Dussel (2008a) atribuye a la modernidad una ontología indisociable de la colonización de América Latina. Habla de ella, entonces, como un proceso histórico dotado de una larga “gestación intrauterina”, remitiéndose a 1492 cuando “Europa pudo constituirse como un unificado ego explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma” (Dussel, 1994: 58). Por consiguiente, la emergencia de estos criterios conceptuales modernos involucró la recuperación de una tradición filosófica dicotómica9.
A través de ella, se compuso la comprensión de la oposición entre el sujeto y el objeto cartesianos, sustentados además por una elaboración metodológica-científica de la misma especie. Este proceso es indisociable de aquellos otros que, con igual grado de dicotomización, inventan el opuesto a lo moderno (la “tradición”) y lo opuesto del modelo civilizatorio europeo (el “salvajismo” de los pueblos colonizados) (Grosfoguel, 2011). Así, la modernidad es un proceso de autodefinición del ser europeo a partir del “encubrimiento de lo no europeo” (Dussel, 1994: 8). Es, además, un fenómeno efectivamente europeo, pero “constituido en una relación dialéctica con una alteridad no-europea que finalmente es su contenido” (Dussel, 1994: 57).
En el espacio tacno-ariqueño, el control colonial sobre las poblaciones locales impuso una ideología de la modernidad que opone, en términos identitarios, los colonizados a los colonizadores. Esto no significa, claro está, que esta imposición no haya sido subvertida, o que no haya habido intercambios entre los “unos” y los “otros”, así como formas sorprendentes de resistencia e hibridismo10. Pero sí implica la constitución de una jerarquía política y racial que autoriza ideológicamente la explotación de los nativos y los africanos esclavizados en estos territorios; y la asociación de su condición “india” o “negra” a la inferioridad racial (Tijoux, 2013, 2014).
Esto nos conduce al segundo punto: entre los siglos XVIII y XIX, se procesa la “imposición violenta” de estas nociones filosóficas (Grosfoguel, 2011), ahora materializadas en la generalización de formas políticas que son gestadas a partir de la modernidad. Y es así que, desde 1789 en adelante, observamos la emergencia del Estado-nación como forma sine qua non de construcción del universo social, tanto en Europa como en sus colonias o excolonias (Hobsbawn, 1998). La elaboración de este concepto compuesto –el “Estado-nación”– no deja de ser sorprendente. Se observa en su configuración y desenvolvimiento histórico hasta nuestros tiempos un aprendizaje administrativo sobre la homogenización cultural a partir de la diferencia. Paradójicamente, esto incide en la reproducción de la diferencia como desigualdad social (Kearney, 2003) y como desigualdad racial-étnica (Casaús-Arzú, 2006).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно