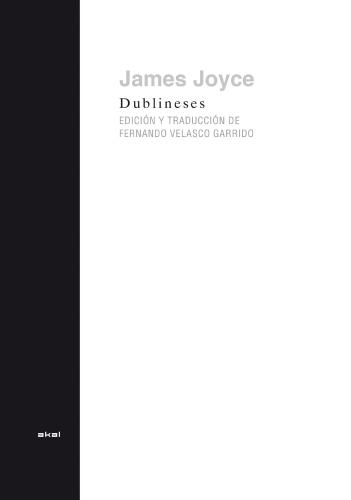DUBLINESES
LAS HERMANAS[1]
Esta vez no hubo esperanza para él: fue el tercer ataque. Noche tras noche había yo pasado delante de la casa (era época de vacaciones) y escrutado el rectángulo iluminado de la ventana: y noche tras noche lo había encontrado alumbrado de igual modo, leve y uniformemente. Si hubiera muerto, pensaba yo, vería un reflejo de velas en la persiana cerrada, pues sabía que en la cabecera de un muerto había que colocar dos velas. «No me queda mucho en este mundo», me había dicho él muchas veces: y yo había considerado ociosas sus palabras. Ahora sabía que eran ciertas. Cada noche, al observar la ventana me susurraba a mí mismo la palabra parálisis[2]. Siempre había sonado extraña en mis oídos, como la palabra gnomon en Euclides y la palabra simonía en el catecismo[3]. Pero ahora me sonaba como el nombre de un maléfico y pecaminoso ser. Me daba muchísimo miedo, y sin embargo anhelaba acercarme más y observar su mortífera obra.
Cuando bajé a cenar el viejo Cotter[4] estaba sentado junto al fuego, fumando. Mientras mi tía me servía el stirabout[5], dijo como si volviera a un comentario suyo previo:
—No, yo no diría que fuera exactamente... pero había algo raro... había algo turbio en él. Les diré mi opinión...
Se puso a fumar su pipa, sin duda ordenando mentalmente su opinión. ¡Necio viejo cargante! Al principio, al conocerle, cuando hablaba de flemas y de culebras[6], solía resultar bastante interesante; pero pronto me cansé de él y de sus inacabables historias sobre la destilería.
—Tengo mi propia teoría –dijo–. Creo que era uno de esos... casos peculiares... Aunque es difícil decirlo...
Volvió a darle bocanadas a la pipa sin exponernos su teoría. Mi tío vio que yo me había quedado mirando y dijo:
—Bueno, lo vas a sentir, pero tu anciano amigo nos ha dejado.
—¿Quién? –dije yo.
—El padre Flynn.
—¿Ha muerto?
—Aquí el señor Cotter nos lo acaba de decir. Pasaba junto a la casa.
Sabía que me observaban, así que continué comiendo como si las noticias no me interesasen. Mi tío le explicó al viejo Cotter:
—El chaval y él eran grandes amigos. El buen hombre le enseñó muchas cosas, no se crea; y dicen que le tenía en gran estima.
—Dios tenga piedad de su alma –dijo devotamente mi tía.
El viejo Cotter me miró un rato. Sentí que sus negros y relucientes ojillos me examinaban, pero no le iba a dar el gusto de levantar la vista del plato. Volvió a su pipa y finalmente escupió groseramente en la chimenea.
—No me gustaría que mis hijos –dijo– tuvieran mucho trato con un hombre como ese.
—¿Qué quiere decir, señor Cotter? –preguntó mi tía.
—Lo que quiero decir –dijo el viejo Cotter– es que es malo para los niños. A mí me parece que hay que dejar que un chaval juegue y corretee con chavales de su misma edad, y no que esté... ¿Tengo razón, Jack?
—Esos también son mis principios –dijo mi tío–. Que aprenda a defender su rincón. Eso es lo que estoy diciéndole siempre a ese rosacruz de ahí[7]: haz ejercicio. Vaya, cuando yo era un crío, todas y cada una de las mañanas me daba un baño frío, fuera invierno o verano. Y eso es lo que ahora me mantiene. La educación está muy bien y es muy espléndida... Al señor Cotter le gustaría probar esa pierna de añojo –añadió dirigiéndose a mi tía.
—No, no, no para mí –dijo el viejo Cotter.
Mi tía trajo el plato de la fresquera y lo puso en la mesa.
—¿Pero por qué piensa que no es bueno para los niños, señor Cotter? –preguntó.
—Es malo para los niños –dijo el viejo Cotter– por lo impresionables que son sus mentes. Cuando los niños ven cosas como esas, pues, produce un efecto...
Me llené la boca de stirabout por temor a expresar mi rabia. ¡Cargante viejo imbécil de nariz colorada!
Era tarde cuando me dormí. Aunque estaba resentido con el viejo Cotter por referirse a mí como a un niño, le daba vueltas a la cabeza para sacarle significado a sus frases inacabadas. En la oscuridad de mi habitación me imaginaba que volvía a ver el grave rostro gris del paralítico. Me tapé la cabeza con las sábanas y traté de pensar en la Navidad. Pero el rostro gris aún me seguía. Murmuraba; y comprendí que deseaba confesar algo. Sentí mi alma retirarse a una región grata y licenciosa; y allí de nuevo lo encontré esperándome. Comenzó a confesárseme en un murmullo y yo me preguntaba por qué sonreía sin cesar y por qué los labios estaban tan húmedos de baba. Pero entonces recordé que había muerto de parálisis y sentí que yo también sonreía levemente, como para absolver lo simoníaco de su pecado.
A la mañana siguiente después de desayunar fui a ver la casita de Great Britain Street[8]. Era una tienda sin pretensiones registrada bajo el impreciso nombre de Pañería. La pañería consistía principalmente en patucos y paraguas; y en días normales solía haber un cartel colgado en el escaparate que decía: Se retelan paraguas. Ahora no se veía cartel alguno, pues los cierres estaban echados. Un ramo de pésame estaba atado al llamador con una cinta. Dos mujeres humildes y un repartidor de telegramas estaban leyendo la tarjeta sujeta al ramo. Yo también me acerqué y leí:
1.º de julio de 1895[9]
El reverendo James Flynn (antes de la iglesia de Santa Catalina,
en Meath Street), a la edad de sesenta y cinco años.
R.I.P.
La lectura de la tarjeta me convenció de que estaba muerto y sentirme desorientado me inquietó. De no haber estado muerto, yo habría ido a verle a la pequeña habitación oscura detrás de la tienda sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado con su gabán. Es posible que mi tía me hubiera dado un paquete de High Toast[10] para él y que este obsequio le hubiera espabilado de su aturdido letargo. Siempre era yo el que vaciaba el paquete en su caja negra de rapé, pues sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo sin derramar la mitad por el suelo. Incluso al llevarse la gran mano temblorosa a la nariz, pequeñas nubecillas del tabaco se escurrían entre sus dedos sobre la pechera del gabán. Puede que fueran estas constantes duchas de rapé las que conferían a su antigua vestimenta eclesiástica el aspecto verdoso que tenía, pues el pañuelo rojo[11] con el que trataba de cepillar las partículas caídas, ennegrecido como siempre lo estaba por las manchas de rapé de una semana, resultaba bastante ineficaz.
Deseaba entrar y verlo, pero no tuve valor para llamar. Me alejé lentamente por la acera del sol, leyéndome todos los carteles de teatro de los escaparates según iba. Me resultaba extraño que ni yo ni el día pareciéramos estar de luto, e incluso me sentí molesto al descubrir en mí mismo una sensación de libertad, como si su muerte me hubiera liberado de algo. Esto me chocaba, pues como había dicho la noche anterior mi tío, él me había enseñado mucho. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me había enseñado a pronunciar el latín correctamente