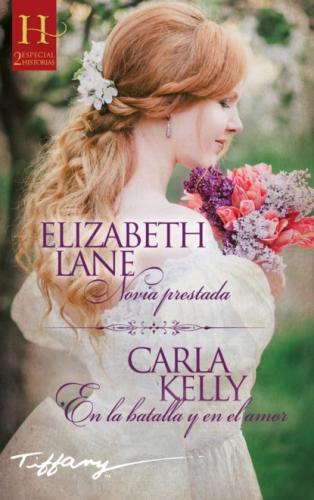—Puedo prometerte que serás tratada como Quint hubiese querido —dijo Judd—. Tendrás tu propio dormitorio y cualquier cosa que necesites en cuestión de ropa, cosas para el bebé e incluso regalos para tu familia. Gretel seguirá encargándose de la cocina y del trabajo de casa, y cuidará de mi madre. Eso no cambiará.
Hannah jugueteaba con la tela de su falda mientras asimilaba sus palabras. Los Gustavson siempre habían sido pobres, pero también habían sido felices. A ella nunca le había preocupado el trabajo duro, ni había malgastado el tiempo anhelando lujos. La idea de tener una sirvienta le resultaba tan extraña como vivir en la luna. En cuanto al resto…
Algo se encogió en su interior cuando se imaginó a sí misma pasando los días en aquella silenciosa y lóbrega casa, con Edna Seavers y su ama de llaves. Siempre había supuesto que cuando se casara con Quint, se marcharían a vivir a otra casa. Pero en la farsa de matrimonio que Judd le estaba proponiendo, eso sería imposible. Y tampoco podría quedarse con su familia: no si quería que su hijo fuese aceptado como un Seavers.
Detrás de ella, Judd esperaba en silencio. Quizá había imaginado que saltaría ante la posibilidad de llevar una vida cómoda, de vivir en una elegante casa de rancho, de llevar ropa que no fuera la que ella misma se hacía y sentarse a comer viandas que otros cocinaban por ella. Pues bien, se equivocaba. En aquel gran mausoleo que tenía por casa, se sentiría más como una prisionera que como un miembro útil y querido de una familia. Exasperada, se volvió para mirarlo.
—¿A quién se le ocurrió esta idea tan absurda, Judd? ¿Fue mi madre la que te convenció de que salvaras mi honor?
—Nadie me convenció de nada. Y la razón de mi visita de esta noche tiene muy poco que ver con tu honor… o contigo como mujer. Si Quint no regresa a casa, ese bebé que llevas en tus entrañas será todo lo que nos quede de él… y probablemente el único nieto que mi madre llegará a tener nunca.
—¿Pero y tú, Judd? Seguro que querrás casarte con una buena mujer y fundar una familia propia.
Judd desvió la mirada para clavarla en la lejana y escarpada silueta de las montañas. Una estrella fugaz cruzó el cielo.
—Yo no sería un buen marido para ninguna mujer. Lo más probable es que eso no llegue a ocurrir nunca.
—No lo entiendo.
—No es necesario que lo entiendas. Si te conviertes en mi esposa, mantendremos una adecuada distancia, como dos simples amigos. Mis fantasmas personales serán asunto mío, no tuyo.
—Entiendo —murmuró Hannah, aunque en realidad no entendía nada. Estaba empezando a darse cuenta de lo muy poco que conocía a Judd Seavers.
Suspiró profundamente, como un hombre que acabara de liberarse de un gran peso.
—No espero tu respuesta esta noche. Tómate el tiempo que sea para pensártelo. No quiero presionarte.
—Gracias —Hannah se apartó de la valla. Pensar demasiado sobre la oferta de Judd sólo serviría para dificultar aún más su decisión—. Vuelve por la mañana. Entonces te daré una respuesta.
—Volveré mañana por la noche —desató las riendas y montó en su gran caballo negro. La mueca de dolor que esbozó le dijo a Hannah que aún se resentía de sus heridas de guerra—. Quiero hacer lo correcto por ti, por mi hermano y por el niño. Pero no quiero meterte prisa. Necesitas tiempo para estar bien segura.
Durante unos segundos, se quedó mirándola. Luego, sin darle oportunidad a contestar, giró su montura y se alejó al paso.
Hannah permaneció durante un rato contemplando la figura de jinete y caballo perdiéndose en la noche. Sólo entonces acusó la debilidad de sus piernas: como un animal herido, se derrumbó en el suelo. Llevándose las manos a la cara, empezó a sollozar.
Aquello no podía estar sucediendo. Todavía tenía que aceptar que iba a tener un bebé, seguía aferrándose a la esperanza de que Quint regresara a casa a tiempo y se casara con ella. La proposición de Judd, surgida de la nada, la había dejado consternada.
Se recordó que sus intenciones eran buenas. Su plan estaba bien pensado, contemplaba todas las posibilidades. Si Quint volvía, ella podría divorciarse de Judd y casarse con su verdadero amor. Si lo peor llegaba a ocurrir y Quint no regresaba, el niño concebido en un momento de debilidad nunca llegaría a conocer el estigma de la bastardía. Llevaría el apellido Seavers, accedería a una buena educación y disfrutaría de la parte que le correspondiera de la propiedad del rancho.
Por un lado, ¿cómo podía plantearse la posibilidad de negarse? Por otro, en cambio… ¿de dónde sacar el coraje para aceptarla? Judd Seavers era como un insondable pozo negro. Había mencionado sus fantasmas personales, ¿a qué se habría referido? ¿Acaso era un alcohólico, o un adicto al opio? ¿Sería capaz de hacer daño a su pequeño? Seguramente no, pero… ¿cómo podría estar segura?
¡Y las mujeres de aquella enorme y silenciosa casa! Edna Seavers nunca le había mostrado más que desprecio. Y Gretel Schmidt le había dado miedo desde que tenía cinco años. A no ser que quisiera pasarse la vida escondiéndose, tendría que enfrentarse a las dos. El simple pensamiento hacía que la flaquearan las rodillas.
De repente se abrió la puerta de la casa, iluminando el porche.
—¿Hannah? —la voz de su madre se impuso al canto de los grillos y el croar de las ranas—. ¿Te encuentras bien?
—Sí, mamá —se levantó—. Judd ya se ha ido. Se ha marchado hace unos minutos.
—¿Y bien? —se quedó en el umbral, sosteniendo el farol con una mano, la otra apoyada en sus amplias caderas. Evidentemente sabía a qué había ido Judd
—Mañana por la noche le daré mi respuesta. No puedo creer que le hayas contado lo del bebé, mamá… ¡y a su madre! ¡La señora Seavers debe de odiarme!
—Hice lo que tenía que hacer, Hannah. Las cosas se han hecho mal. Por el bien de tu hijo, hay que arreglarlas.
Hannah se apoyó en la barandilla del porche, compungida.
—He escrito a Quint —protestó débilmente—. Seguro que cuando lea mi carta, volverá.
Mary suspiró profundamente.
—A no ser que esas cartas sean abiertas y leídas…. hasta el momento es como si las hubieras tirado a un pozo. Admítelo, hija. Hasta ahora no has recibido ninguna noticia del chico. No puedes estar segura de que vaya a volver para casarse contigo.
—Pero Judd… yo apenas lo conozco, mamá. Y no es como Quint. Sería cómo si me casara con un desconocido.
—Es un Seavers y sus intenciones son buenas. Por el momento, basta con eso. Da gracias a tu buena suerte y dile que sí antes de que cambie de idea. De otra manera, no podrás esperar ayuda de nadie… y nosotros tampoco.
Luchando contra las lágrimas, Hannah entró en la casa. Soren estaba despierto, sentado en su sillón con gesto preocupado. Annie se hallaba tras él, mirándola con los ojos muy abiertos.
Contempló la destartalada habitación, el desnudo suelo de tablas sin desbastar, las vigas del techo ennegrecidas por el humo. Se obligó a mirar el pobre y deshilachado vestido de Annie y las ojeras de cansancio de su padre. Pensó en sus hermanos y hermanas durmiendo arriba, los más pequeños amontonados en una cama, los mayores en el suelo.
«De otra manera, no podrás esperar ayuda de nadie… y nosotros tampoco». Las palabras de su madre resonaron en su mente mientras se esforzaba por volver a la realidad. Los Gustavson eran muy pobres. Su matrimonio con un Seavers significaría la oportunidad de mejorar su calidad de vida: el propio Judd se lo había sugerido. Rechazar su oferta sería una locura. Peor aún: sería egoísta.
Hannah no tenía deseo alguno de convertirse en la