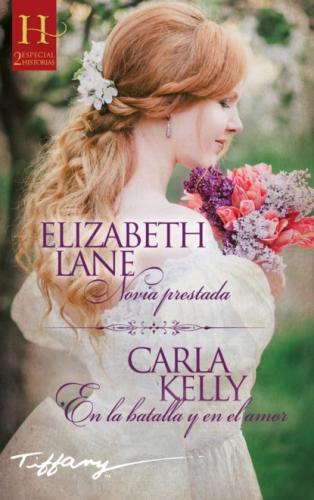Hannah asintió y se volvió hacia el sendero que bordeaba el arroyo. Los altos cañizos susurraban con el viento. Más allá de los sauces, cantaba una perdiz.
Judd seguía esperando a que dijera algo. Le había prometido que no la presionaría, pero no era fácil. Era como si su vida estuviera en sus manos.
—Supongo que no habrás sabido nada de Quint —pronunció al fin.
Judd soltó un suspiro.
—Sabes que te lo habrías dicho en seguida. Fui al pueblo y revisé la correspondencia. No había nada.
—Pero tiene que estar vivo, ¿no crees? Si algo malo le hubiera sucedido, alguien se habría encargado de notificarlo a su familia.
—Vamos a contratar a una agencia de detectives de Denver. Tienen buena reputación encontrando personas. En cualquier caso, llevará tiempo.
Vio que juntaba las manos, enrojecidas por el trabajo.
—Mientras tanto, no hay mucho que podamos hacer aparte de esperar, ¿verdad?
—Tú y yo podemos esperar. Es el bebé el que no puede.
—Lo sé —se volvió para mirarlo. Su rostro, bañado por la luz rosada de la tarde, recordaba una pintura renacentista—. Por eso he decidido aceptar tu oferta, Judd. Hasta que Quint regrese, me sentiré honrada y agradecida de ser tu esposa.
Cuatro
La tarde del domingo siguiente, el juez de paz casó a Hannah y Judd. La ceremonia tuvo lugar en la amplia veranda de la casa de los Seavers, con la asistencia de Edna, Gretel Schmidt y los nueve Gustavson. Annie, estrenando el vestido de domingo que acababa de coserse ella misma, hizo de dama de honor.
Hannah lucía el vestido de novia de satén color marfil que Mary Gustavson guardaba en su ajuar para sus hijas. En lugar de velo sobre su melena suelta, llevaba una sencilla diadema de flores que Annie había recogido y trenzado apenas una hora antes. En la mano portaba un ramillete de las mismas flores silvestres.
El ambiente parecía más de un funeral que de una boda. Edna, sentada muy tiesa en su silla de ruedas, con expresión sombría. Gretel, vestida de gris y de pie detrás de ella, una verdadera columna de granito. Mary, con su anticuado sombrero, no cesó de llorar en toda la ceremonia. Soren simplemente parecía perdido, fuera de lugar.
Sólo la soñadora Annie parecía ver la boda como un motivo de celebración. Pero estaba demasiado ocupada haciendo callar a sus hermanos pequeños para poder prestar atención a la ceremonia.
Al lado del novio, Hannah luchaba contra las lágrimas. Siempre había soñado con casarse con Quint. Se había imaginado a sí misma pronunciando los solemnes votos de amarlo y honrarlo durante el resto de su vida. Se había imaginado su primer beso como marido y mujer, largo y tierno, cargado de la dulce promesa de la noche de bodas…
Pero en aquel momento quien estaba junto a ella era otro hombre, pronunciando con su voz grave unos votos que eran más burla que verdad.
—Yo, Judd, te tomo a ti, Hannah, como esposa… para amarte y honrarte… en la salud y en la enfermedad… hasta que la muerte nos separe.
Los papeles de su divorcio descansaban en un cajón del escritorio de Judd, a la espera de sus dos firmas para disolver el matrimonio. No habría noche de bodas, ni intimidad de ningún tipo.
¿Dónde estás, Quint? ¿Por qué no vuelves a casa y pones fin a esta farsa?
—Con este anillo…
Judd le estaba deslizando la alianza de oro en el dedo. El contacto del metal le resultó extraño, frío. Le entraron ganas de quitárselo y salir corriendo.
—Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia —el juez de paz era un hombre mayor que debía de haber oficiado cientos de bodas. Unos minutos antes de empezar, Judd se lo había llevado a un aparte para pedirle que prescindiera del trámite del beso, pero evidentemente el anciano se había olvidado.
Hannah apenas había mirado a Judd durante toda la ceremonia. En ese momento alzó la mirada a sus ojos grises, que la miraban expectantes. El suyo no era un matrimonio de verdad, desde luego. Pero era un genuino acuerdo de colaboración, movido por las mejores intenciones. Rechazar aquel beso significaría acabar la ceremonia con un punto amargo y desagradable. Hannah era consciente de ello. E intuía que Judd también.
Asintiendo, alzó levemente la cabeza. Se quedó sin aliento cuando sintió su mano en su cintura. Nunca había besado a un hombre excepto Quint. Quizá si cerraba los ojos y fingía…
Fue un beso tierno, fresco, delicado. Por un instante, Hannah se quedó paralizada. Ella fue la primera sorprendida cuando se puso de puntillas para prolongar el beso por una fracción de segundo. Sintió aletear algo en su pecho. Luego Judd la soltó y se hizo a un lado.
Acababa de besar a su marido. Y no había sido para nada como besar a Quint. Poco a poco empezó a respirar otra vez. Su madre se adelantó para abrazarla, seguida rápidamente de Annie. Soren le dio unas cariñosas palmaditas en la mano. Todo era puro teatro. Todos los adultos, incluso Annie, sabían lo que estaba sucediendo y por qué.
Edna Seavers no se sumó a las felicitaciones. Mientras Gretel se apresuraba a sacar la limonada y las exquisitas tartas de albaricoque, Edna continuó quieta como una estatua en su silla de ruedas.
A Hannah le daba igual. Pero Judd parecía decidido a hacer las cosas a su manera. Tomándola de un codo, la llevó hacia donde estaba su madre.
—¿No vas a dar la bienvenida a Hannah en la familia, madre?
Edna se negaba a alzar la mirada.
—¿Madre?
—Me está viniendo otra vez el dolor de cabeza, Judd —suspiró—. Por favor, llévame a mi habitación.
Judd miró a Hannah.
—Está bien —murmuró—. Vamos.
Hannah se hizo a un lado, viendo cómo Judd entraba en la casa empujando la silla de ruedas de su madre. Aquella escena era como un pequeño adelanto de lo que le estaba reservado. ¿Cómo podría vivir en aquella casa con una mujer que la odiaba tanto?
«Vuelve, Quint», rezó en silencio. «Vuelve y sácame de aquí».
Judd llevó a su madre a su habitación, situada al fondo de la planta principal de la casa. La puerta se abrió a una cámara de paredes encaladas, con negros cortinajes de terciopelo que bloqueaban la luz de los altos ventanales.
Los ojos de Judd tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, de manera que le costó ver la estrecha cama con su dosel negro y la fotografía de su padre, enmarcada en plata, descansando sobre la mesilla. Aquella habitación era como una cripta para vivos. Era precisamente la tristeza que emanaba aquella casa, así como la insistencia de Daniel, lo que le había animado a enrolarse en los Rough Riders de Roosevelt. Había vuelto cargado de pesar, de angustia. Y ahora, tres meses después, era como si perteneciese para siempre a aquel lugar, como si él mismo fuera una sombra más en una casa repleta de ellas.
Los huesos de su madre apenas pesaban, como los de un pajarillo. La levantó en brazos y la depositó sobre la cama. Edna se recostó en los almohadones, esperando a que su hijo le cubriera las piernas con el chal de lana suave que dejaba siempre a mano, sobre una silla cercana.
En su juventud, Edna Seavers había sido una belleza, con su melena castaña y sus vivaces ojos negros. Pero el dolor por la muerte de su marido la transformó por completo. Judd no podía imaginar lo que debió de haber sufrido, al perder a alguien tan querido. Ver lo que eso le había hecho a su madre había sido toda una lección: que el amor marchaba siempre de la mano del dolor.
—Tú siempre te has enorgullecido de tus buenas maneras, madre —le reprochó—.