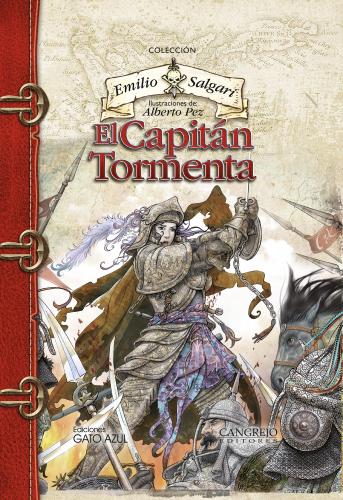Incluso el griterío salvaje, que siempre acababa en un terrible alarido de "¡Muerte y exterminio a los enemigos de la Media Luna!", cesó en el campamento turco. Las tropas enmudecieron y los timbales de las fuerzas de a caballo no hicieron sonar de nuevo su repique de asalto. Parecía como si alguien les hubiese impuesto el mutismo más absoluto.
Fue inútil que los capitanes cristianos intentaran averiguar el secreto. Todavía no había llegado el tiempo del Ramadán o cuaresma musulmana, durante la cual los adoradores del Profeta interrumpen sus campañas militares para orar y efectuar grandes ayunos.
La inopinada tranquilidad del enemigo, en lugar de consolar a los cercados, los desesperaba, ya que las provisiones iban disminuyendo con gran rapidez y el hambre empezaba a cundir entre la población, cuyos últimos alimentos (aceite y cuero) comenzaban también a escasear.
De esta manera pasaron algunos días, con disparos aislados de culebrina por los dos bandos, cuando cierta noche que el Capitán Tormenta y Perpignano se encontraban de guardia en el fuerte de San Marcos, observaron una sombra escalar con la agilidad de un simio por los salientes de la muralla.
—¿Eres El-Kadur? —interrogó el Capitán Tormenta, tomando con cuidado un arcabuz arrimado al parapeto y que tenía encendida la mecha.
—¡Sí, señor, soy yo! ¡No dispares! —replicó el árabe.
El hombre se asió a una tronera, alcanzó de un salto el parapeto y cayó junto al Capitán.
—Estabas preocupado por mi larga ausencia, ¿no es cierto? —preguntó el árabe.
—Tenía miedo de que te hubieran descubierto y dado muerte —respondió el Capitán Tormenta.
—No desconfían de mí. Tranquilízate. Desde luego, el día de tu desafío con Muley-el-Kadel me vieron cargar las pistolas con la intención de matarlo, como lo hubiera hecho si resultabas muerto.
—¿Va mejorando?
—Debe de tener el pellejo muy duro; ya se está restableciendo. De aquí a dos días podrá montar de nuevo a caballo. ¡Ah! Debo comunicarte otra novedad que sin duda, te extrañará.
—¿Qué novedad?
—Que también Laczinski, el polaco, se va restableciendo muy de prisa.
—¡Laczinski! —exclamaron a la vez el Capitán y Perpignano.
—Sí.
—¿No murió, entonces?
—No, señor. ¡Por lo visto los osos de los bosques polacos tienen dura la osamenta!
—¿Por qué no le dieron el golpe de gracia?
—Renegó de la Cruz y abrazó la fe del Profeta —replicó El-Kadur—. ¡Ese aventurero tiene una conciencia muy elástica!
—¡Es un canalla! —gritó encolerizado Perpignano.
—Y en cuanto se encuentre restablecido será nombrado Capitán en el ejército turco —agregó el árabe—. Uno de los bajás le ha asegurado que le brindará ese destino.
—Ese hombre debe sentir por mí un odio mortal, sin que yo le haya dado el menor motivo para ello. ¿Aún nada?
—¡Nada! —repuso El-Kadur con gesto de desolación—. Tengo la certeza de que está con vida. Me imagino que le tienen encerrado en algún castillo de la costa. Es un hombre muy valeroso a quien los turcos desearían tener entre sus guerreros, ya que les sería de mucha utilidad para conducirlos, valientes pero indisciplinados.
En aquel instante un tremendo clamor quebró el silencio nocturno. En el campamento turco sonaban las trompas y los timbales de la caballería y un vocerío enfurecido, unido a los disparos al aire de las armas.
Miles de antorchas habían sido encendidas por la extensa llanura, confluyendo en el centro del campamento, donde sobresalía la grandiosa tienda del gran visir, general supremo de las fuerzas otomanas.
El Capitán, Perpignano y El-Kadur habían corrido al parapeto del fuerte, en tanto que las trompetas de los centinelas cristianos tocaban alarma y los guerreros que habían estado dormitando se armaban y corrían hacia las murallas.
—¡Se disponen al ataque general! —comentó el Capitán Tormenta.
—No —contestó el árabe, con pausada voz—. Es una revuelta en el campamento turco, ya prevista de antemano.
—¿Contra quién?
—Contra el gran visir Mustafá.
—¿Por qué razón? —inquirió Perpignano.
—Para forzarle a continuar el asedio de la ciudad. Ya hace ocho días que las fuerzas se hallan inactivas y empiezan a murmurar.
—Todos lo habíamos observado —convino Perpignano—. Por fuerza el gran visir tiene que encontrarse enfermo.
—Al parecer disfruta de una magnífica salud. Su corazón es el que se halla encadenado.
—¿Qué quieres dar a entender, El-Kadur? —preguntó el Capitán.
—Que una joven cristiana, de Canea, lo ha hechizado. El visir, profundamente enamorado y aceptando el consejo de la bella muchacha, ha concedido una larga tregua.
—¿Puede ser que los ojos de una mujer puedan influir de tal manera? —exclamó el teniente.
—Se asegura que es una belleza extraordinaria. Sin embargo, no me agradaría encontrarme en su lugar, ya que todo el ejército solicita su muerte y proseguir la campaña.
—¿Y piensas que el visir aceptará esas exigencias? —inquirió el Capitán.
—Ya comprobaran cómo no es capaz de oponerse —respondió el árabe—. El sultán dispone de espías en el mismo campamento y, si supiese que está cundiendo el descontento entre sus guerreros, no vacilaría en obsequiar a su comandante supremo con un lazo de seda. Ese regalo invita a ahorcarse o dejarse empalar.
—¡Desgraciada muchacha! —exclamó el Capitán Tormenta, conmovido.
—Cuando esa encantadora jovencita muera, el ejército turco se arrojará sobre Famagusta como un mar tormentoso contra las peñas.
—¡Los acogeremos como se merecen! —repuso Perpignano—. Nuestras espadas y corazas son fuertes y no nos tiemblan los corazones.
El árabe inclinó la cabeza y, examinando con angustia a la duquesa, agregó:
—¡Son muy numerosos!
—Como no conquisten la ciudad por sorpresa…
—Siempre podré avisarte con tiempo. ¿Debo regresar al campamento turco, señora?
El Capitán Tormenta no respondió. Apoyado contra el parapeto, prestaba atención a los gritos de los sitiadores y examinaba preocupado los millares de antorchas que se movían en torno a la tienda del gran visir.
Los timbales, las trompas y los disparos transformaban aquellas maldiciones que brotaban de cien mil pechos en un horrible rugido, como si el campamento de los turcos hubiese sido de improviso invadido por infinidad de animales salvajes llegados desde los desiertos asiáticos y africanos.
—¿Debo regresar, señora? —insistió El-Kadur.
El Capitán Tormenta repuso, con un estremecimiento:
—¡Sí, márchate! ¡Aprovecha este momento de tregua y no abandones tus averiguaciones si deseas verme feliz!
Los ojos del hijo del desierto fueron atravesados por una sombra de infinita tristeza y contestó con tono resignado:
—Haré lo que deseas, señora, con tal de ver tus bellos labios sonreír y tu frente tranquila.
El