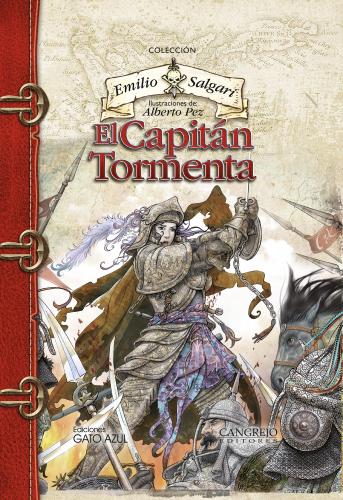Desgarró la capa de la duquesa, y haciendo unas vendas, a las que empapó en aceite, vendó la herida con el fin de restañar la sangre. Sopló varias veces en el semblante de la joven para hacerle recuperar el sentido.
—¿Eres tú, mi leal El-Kadur? —inquirió al cabo de breves instantes la duquesa, abriendo los ojos y clavándolos en el árabe. Su voz era apagada y su cara estaba muy pálida, tan blanca como la nieve.
—¡Está viva! ¡Mi señora está viva! —exclamó el árabe—. ¡Ah, señora; creí que habías muerto!
—¿Qué ha ocurrido, El-Kadur? —interrogó la duquesa—. No me acuerdo de nada.
—Nos hallamos en los subterráneos, a resguardo de los proyectiles de los turcos.
—¡Los turcos! —exclamó la joven, pretendiendo incorporarse—. ¿Se ha rendido Famagusta?
—Aún no, señora.
—¿Y yo me encuentro en este lugar en tanto que otros se matan?
—¡Estás herida!
—¡Es verdad, noto un gran dolor aquí! ¿Me han herido con una bala o con espada? ¡No me acuerdo de nada!
—Lo que te ha desgarrado la coraza ha sido un fragmento de piedra.
—¡Dios mío, qué fragor!
—Los turcos se precipitan al asalto.
La palidez del semblante de la duquesa se hizo todavía más intensa.
—¿No tiene salvación la ciudad? —preguntó, con acento angustiado.
—Me parece que no. Oigo las culebrinas del fuerte de San Marcos que no dejan de retumbar.
—¡El-Kadur, ve a examinar lo que ocurre!
—¡No me siento capaz de abandonarte!
—¡Márchate! —exclamó la duquesa en tono enérgico—. ¡Márchate o me levanto y, aunque tenga que morir en el camino abandonaré este refugio! ¡Es el instante supremo en que todos los defensores de la Cruz luchan! ¡Tú has renegado de la fe del Profeta y ahora eres cristiano, lo mismo que yo! ¡Combate contra los enemigos de nuestra religión!
El árabe inclinó la cabeza, durante un momento permaneció indeciso contemplando a la duquesa, y, por último, desenvainando el yatagán, se precipitó hacia el exterior, mientras murmuraba:
—¡Que el Dios de los cristianos me proteja para poder defender a mi señora!
Noche de sangre
En tanto que el árabe se encaminaba a la carrera en dirección al fuerte de San Marcos, arrimándose a las casas para eludir las balas y las piedras que caían sin interrupción, el ejército enemigo, que a pesar del intenso tiroteo de los cristianos había conseguido atravesar la planicie, se lanzaba al ataque general.
Famagusta se hallaba rodeada por un cinturón de hierro y fuego, que a cada instante iba estrechándose más, lenta pero inexorablemente.
Los jenízaros, que habían sufrido graves pérdidas y llenado la llanura con sus muertos, acababan de congregarse bajo el poderoso fuerte de San Marcos, ya casi totalmente derrumbado, y comenzaban la lucha cuerpo a cuerpo, mientras la fuerza de albanos y guerreros del Asia Menor pretendían escalar las torres y apoderarse de ellas.
Estos arepaban asiéndose a los salientes y escombros, con el yatagán entre los dientes, resguardándose con los escudos, en los que se veían la cola de caballo y la media luna. Los proyectiles, que les caían de lleno, diezmaban sus filas. Pero ellos pasaban impertérritos sobres sus muertos y moribundos, exclamando:
—¡A matar! ¡El Profeta lo ordena!
Los cristianos ofrecían la máxima resistencia. Estimulados por la presencia del gobernador, cuya voz retumbaba sin que consiguiera sofocarla el estruendo de la artillería, luchaban con gran coraje.
Reunidos en el fuerte, constituían una muralla de hierro que las cimitarras turcas no conseguían abatir. Golpeaban rabiosamente con sus mazas los escudos de los atacantes, destruyendo cimeras y cascos. Era un combate grandioso, épico, que producía espanto tanto en los asaltantes como en los sitiados.
Entretanto, en los restantes fuertes y en torno a las torres se luchaba con desesperación y con grandes pérdidas por ambas partes. Los albanos y los del Asia Menor, encolerizados por la tenaz resistencia de los sitiados y por los graves estragos ocasionados en su filas, pretendían, con ataques desesperados, rebasar las murallas, arrimando a ellas infinidad de escalas, que no tardaban en desplomarse con todos los que intentaban subir.
Tan sangriento resultaba el combate por aquella zona, que por las murallas corría la sangre, igual que si miles de bueyes hubieran sido sacrificados. Los turcos caían por compañías completas, desgarrados por las picas, espadas y mosquetes. Pero otros los reemplazaban y seguían la lucha con ciega tenacidad.
Se dirigían, sobre todo hacia las torres, en cuyas plataformas las culebrinas venecianas disparaban sin tregua, ocasionándoles los mayores estragos. Aquellos vetustos y elevados edificios eran muy difíciles de tomar, ya que ofrecían una extraordinaria resistencia a las minas y arietes. El revestimiento caía, pero la parte interior no, dada la solidez de aquellas construcciones, obras de ingenieros venecianos.
En ocasiones los cristianos, no confiando ya en sus fuerzas, pero dispuestos a morir con las armas en la mano, derrumbaban con sus mazas las troneras, arrojando de esta manera sobre los atacantes un torrente de escombros que inmovilizaba a muchos de ellos.
Cuando El-Kadur, milagrosamente ileso de las balas de piedra que se abatían sobre la ciudad, esquivando ráfagas de fuego que semejaban bólidos, llegó hasta el fuerte principal, la lucha había adquirido tremendas proporciones.
La reducida tropa cristiana, arrinconada por los incesantes asaltos de los turcos, diezmada por los disparos de las culebrinas emplazadas en la planicie, y agotada por aquella batalla que ya duraba tres horas, empezaba a retirarse.
El gobernador, muy pálido, con la cota de malla desgarrada por las armas turcas, rodeado por sus capitanes, ya muy escasos, intentaba reorganizar las compañías de marineros venecianos y de mercenarios, para seguir resistiendo.
En la parte de atrás del fuerte había una amplia plataforma circundada por una pequeña muralla, que se utilizaba para las maniobras de los guerreros. Al observar el gobernador que el fuerte ya no podía resistir, había ordenado trasladar hasta aquel punto las culebrinas aún utilizables y contener el ataque de los otomanos, que ya salvaban la escarpa exterior.
—¡Intentemos aguantar hasta mañana, muchachos! —dijo el audaz gobernador—. ¡Siempre habrá ocasión para rendirse!
Los mercenarios y marineros habían conseguido, a pesar de la lluvia de balas, poner a salvo ocho o diez culebrinas, en tanto que los guerreros procuraban contener durante cierto tiempo al enemigo, batallando en las murallas y en los puntos todavía no derrumbados del fuerte.
En aquel instante llegó El-Kadur. Al ver al señor Perpignano que reorganizaba la compañía del Capitán Tormenta, reducida a menos de la mitad, se dirigió hacia él.
—Estamos perdidos, ¿no es verdad? —inquirió.
Viéndole solo, el veneciano había experimentado un sobresalto.
—¿Y el Capitán? —interrogó. exaltado.
—¡Está herido, señor!
—He visto cómo lo sacabas fuera de aquí.
—No se inquiete. Se encuentra a salvo y, aunque los turcos conquisten Famagusta, no lograrán encontrarle.
—¿En