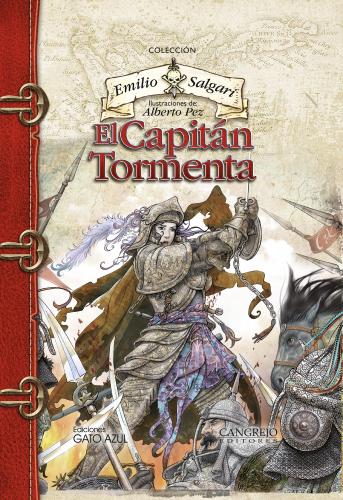—¿Teme algo de ese renegado? —inquirió el árabe, irguiéndose con aspecto amenazador.
—Presiento en él a un enemigo.
—¿Por qué razón te odiaría?
—Ha descubierto que soy una mujer.
—¿Temes que esté enamorado de ti? —interrogó El-Kadur, mientras su rostro se demudaba como consecuencia de un acceso de terrible cólera.
—¡Quién sabe! —respondió la duquesa—. Acaso me odia porque la mujer ha derrotado al León de Damasco y tal vez, si bien en secreto, me ama. ¡No es sencillo entender el corazón humano!
—¡El vizconde Le Hussiere de acuerdo; pero el polaco, no! —dijo el árabe con mal reprimido despecho.
—¿Serías capaz de imaginar que me interesa ese aventurero?
—Jamás lo creería, señora. Pero de ser así… ¡El-Kadur tiene un yatagán en el cinto y lo clavaría hasta la empuñadura en el pecho de ese renegado!
Se advertía en aquel instante en el semblante del salvaje hijo del desierto tan grande expresión de ira, que el Capitán Tormenta no pudo menos que sentirse impresionado. Era una desesperación inmensa, terrible.
—¡No te inquietes, mi buen El-Kadur! —dijo la duquesa—. O Le Hussiere, o ninguno. ¡Lo quiero demasiado!
—¡Adiós, señora! —se despidió el árabe, luego de unos breves instantes—. ¡Espiaré a ese hombre, en quien adivino un enemigo de tu felicidad, igual que el León vigila la presa que agoniza! ¡Cuando tú ordenes, el pobre esclavo lo matará!
Sin aguardar a que la duquesa le respondiera, saltó el parapeto y, dejándose deslizar por la muralla, desapareció entre la oscuridad.
—¡Cómo debe de sufrir tu corazón! —murmuró la duquesa—. ¡Pobre El-Kadur! ¡Más te hubiera valido permanecer en poder de tu antiguo y feroz amo!
Mientras tanto, los gritos se habían interrumpido en el campamento turco y ya no se percibían los timbales de la caballería ni el sonido de las trompas. Solamente se veía cómo las antorchas se congregaban en distintos lugares o bien cómo se extendían en inacabable fila, que formaba una caprichosa línea de fuego en la oscuridad de la noche.
Casi no había comenzado a despuntar la aurora, cuando cuatro caballeros turcos que portaban en las alabardas banderines de seda blanca, precedidos por un trompetero, llegaron hasta debajo de la muralla del fuerte de San Marcos con el objeto de solicitar una breve tregua, para hacerles presenciar un insólito espectáculo.
Imaginando que se trataba de algún nuevo reto, los capitanes venecianos, que no deseaban excitar en demasía a aquellas fieras gentes de quienes dependía su destino, luego de un breve consejo, aceptaron prometiendo no disparar hasta después de mediodía.
Diez minutos más tarde, los sitiados, que no confiando demasiado en las promesas turcas, se habían congregado en los fuertes, vieron desplegarse en la llanura a las numerosísimas tropas enemigas desfilando por batallones como para una revista.
En primer lugar pasaron los artilleros, detrás de los cuales eran arrastradas doscientas culebrinas por caballos árabes con penachos y cubiertos con largas gualdrapas rojas. A continuación venían las compañías de jenízaros, temibles guerreros, hombres a quienes no arredraba la muerte y que una vez lanzados al ataque ni espadas, ni culebrinas, ni mosquetes eran capaces de detenerlos.
Siguieron los albanos, con sus raros vestidos de túnica blanca, provistos de larguísimos arcabuces, alabardas y ballestas de las empleadas cien añosatrás y cubiertos de cotas de acero, que seguramente se remontaban a la época de las Cruzadas. En último término apareció una inmensa columna de jinetes árabes y egipcios cubiertos por sus grandes mantos blancos, adornados con franjas rosadas.
Al son de las trompas y timbales, el poderoso ejército se dividió en varias columnas, formando en la llanura un amplio semicírculo cuyas alas desaparecían en el horizonte. Las columnas se abrieron y por entre ellas apareció cabalgando el gran visir Mustafá, con armadura de hierro bruñido y un turbante adornado de enorme penacho que relucía igual que si estuviese lleno de brillantes.
Iba tras él un heraldo con una gran trompeta, y algo más retrasada, encima de una mula blanca, una joven envuelta en un amplio velo blanco que la escondía a las miradas. A continuación cabalgaban capitanes y bajás, despidiendo fulgores a causa de sus corazas plateadas, y numerosos caballeros.
El gran visir, que marchaba delante conduciendo con segura mano a su corcel, se detuvo a unos trescientos pasos del fuerte de San Marcos. Contemplando a los capitanes cristianos, desenvainó su cimitarra y, volviéndose hacia sus guerreros, gritó:
—¡Observen cómo su visir rompe sus cadenas!
Con un inopinado movimiento hizo dar a su caballo media vuelta, poniéndolo junto a la mula, y, alzándose sobre los estribos, con un seco y tremendo golpe de cimitarra cortó por completo el cuello de la muchacha, haciendo rodar la cabeza a bastante distancia.
El cuerpo de la joven decapitada permaneció por unos segundos sobre la silla, en tanto que el blanco velo se inundaba de sangre y, por último, se desplomó en tierra, acompañado por un grito de indignación de los cristianos.
El gran visir, luego de limpiar su cimitarra en la gualdrapa de su corcel, la envainó con frío ademán, y alzando el puño en dirección a Famagusta, exclamó con terrible acento, semejante al retumbar de un trueno:
—¡Y ahora pagarán la sangre que he derramado! ¡Esta noche nos veremos!
El ataque a Famagusta
La amenaza del gran visir causó profunda impresión entre los capitanes, convencidos de la audacia y energía del temible guerrero, al cual se debían hasta aquel momento las victorias conseguidas contra los venecianos.
Se reforzaron las guardias, en especial las de los fuertes de defensa de los fosos, y se emplazaron las culebrinas en lugares de buena altura desde los que se dominaba la llanura y se podía barrer a los atacantes con los proyectiles. La población, ya prevenida, a pesar de su enorme debilidad como consecuencia de prolongados ayunos, sabiendo que si los turcos conseguían rebasar las murallas iba a ser víctima de las cimitarras, intentó en masa reforzar los puntos más maltrechos con escombros y cascotes procedentes de sus propias casas, ya casi todas destruidas.
Grupos de jinetes partían de la tienda del visir y del bajá llevando instrucciones a las dos alas del ejército. Los artilleros trasladaban sus piezas en dirección a las trincheras y reductos, y pelotones de zapadores-minadores se diseminaban por la planicie para no ser alcanzados por los proyectiles de los cristianos. Varios capitanes, luego de reunirse en consejo con el gobernador de la plaza, habían acordado anticiparse al asalto turco con un intenso bombardeo, con el objeto de dispersar a los zapadores y evitar que la artillería adversaria tomara posiciones. Después del mediodía todas las piezas que defendían los fuertes abrieron un endiablado fuego, llenaron la llanura de hierro y piedras, mientras los más expertos arcabuceros, protegidos tras los parapetos, disparaban contra los minadores que intentaban aproximarse, amparándose en las escabrosidades del terreno.
El fuego se prolongó hasta la puesta del sol, ocasionando muchas bajas a los asaltantes, y una vez que la noche hubo caído, las trompetas tocaron a rebato, llamando a toda la población a defender las murallas.
El ejército turco iniciaba el despliegue por la llanura en imponentes columnas, disponiéndose para el asalto general.
Las trompas otomanas se escuchaban ininterrumpidamente, los timbales redoblaban exaltando los ánimos, grandes alaridos se alzaban de vez en cuando, sonando de una forma lúgubre en los oídos de los cristianos,