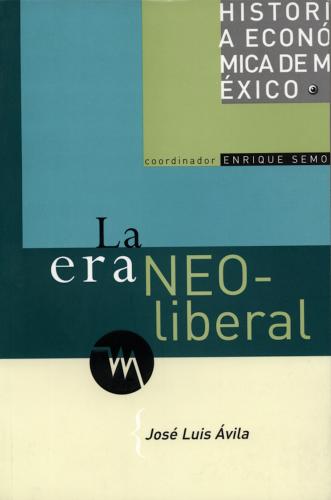El neoliberalismo alcanzó un dominio casi irrestricto una vez que se produjo el derrumbe del socialismo en Europa oriental (1989). El fracaso de la perestroika y del glasnot con que Mijail Gorbachov pretendió hacer transitar a la Unión Soviética de un socialismo de Estado hacia uno de mercado, terminó con todo proyecto de civilización alternativo al capitalismo bajo el cual vivían millones de personas en casi dos tercios del pía neta (Semo, 1993). Las naciones que permanecieron en el socialismo, si así se le quiere llamar, como China, han debido emprender grandes transformaciones internas para combinar la planificación estatal y el mercado como mecanismos de asignación de recursos, promover la innovación tecnológica, atraer inversiones extranjeras e integrarse al sistema mundial capitalista.
Como se comprenderá, la crisis nacional y el nuevo contexto mundial marcado por el derrumbe de las sociedades estatistas, indujeron a un cambio en la mentalidad de la mayoría de los actores económicos y políticos de la sociedad mexicana. En los años ochenta, la oposición de izquierda, cada vez más desprovista de su alternativa socialista para México, opuso resistencia a los cambios impulsados desde la cúspide del poder, denunció la ineficacia de las sucesivas renegociaciones de la deuda externa, y ante el saqueo financiero del país exigía la declaración concertada con deudores latinoamericanos de una moratoria; asimismo, denunciaba la integración económica a Estados Unidos y los efectos adversos de las medidas de política económica sobre la economía de los hogares. Por el otro lado, la oposición conservadora se identificó con el proyecto neoliberal, y expresó su beneplácito y entusiasmo por las nuevas orientaciones gubernamentales a través de instancias como el Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras de comercio, industria y bolsas de valores, y en el terreno político-electoral por el Partido Acción Nacional. En rigor reconocían como propio el proyecto gubernamental de abrir la economía al comercio y los capitales extranjeros, privatizar empresas públicas y conceder más espacios al capital privado, reducir el gasto y las regulaciones públicas, controlar los salarios, la inflación y el valor del peso frente al dólar.
La tecnocracia que accedió al poder en 1982 sabía que su programa enfrentaría serias resistencias sociales y políticas, así como de la necesidad de llegar a acuerdos con el sector privado, sin perder la autoridad política y el poder del Estado (De la Madrid, 2004). Sostenía que el crecimiento desmesurado del Estado, el irresponsable endeudamiento externo así como la "política económica populista" aplicada en los años setenta por los gobiernos de Luis Echeverría álvarez y José López Portillo, eran los factores directos que habían desatado la crisis. La nueva elite dirigente, integrada en su mayoría por profesionistas posgraduados en universidades estadounidenses, estaba convencida de que la única forma de adaptarse a los cambios que ocurrían en la economía mundial era implantar una economía abierta de Estado mínimo. De hecho, pensaba que era mejor tomar la iniciativa de llevar a cabo la reforma económica de México que esperar a que fuese impuesta por los organismos internacionales.
A lo largo de los cuatro lustros en que ha gobernado el grupo neoliberal se sucedieron las privatizaciones de empresas públicas, se liberó el comercio exterior y el sistema financiero, se redujeron la inversión pública y el gasto social como porcentajes del PIB, se suprimieron las regulaciones estatales a la economía, se promovió la inversión extranjera y se creó un importante sector exportador de manufacturas con la intención de que encabezara el proceso de crecimiento interno, entre otras medidas que alejaban al país del llamado "modelo económico de la Revolución mexicana de 1910" (Gracida, 2004; Jarque y Téllez, 1993).
Al comienzo, los nuevos gobernantes insistieron en lograr a toda costa el equilibrio en las principales variables macroeconómicas mediante medidas de política económica realistas, "amargas y dolorosas" pero necesarias, como justificara el presidente Miguel de la Madrid. Las medidas fueron infructuosas: el crecimiento del PIB se estancó en términos per cápita, del país salieron más de 50 000 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda externa, la tasa de inflación alcanzó su record histórico de 160%, arrastrando las tasas de interés y el tipo de cambio a niveles también sin precedente. Ante la caída del empleo y el salario real, las familias mexicanas aumentaron el número de trabajadores en la economía informal, señaladamente de mujeres, como medidas para evitar mayores descensos en el nivel de la población. En medio de esas realidades desá alentadoras, el gobierno logró reducir el déficit de las finanzas públicas, mediante recortes de su gasto corriente y de inversión, vendiendo empresas públicas; asimismo, se contrajeron las importaciones y se promovieron las exportaciones de manufacturas, hecho inédito, y en 1986 se ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
El segundo shock petrolero de los precios (1986) echó por tierra la frágil recuperación económica, pero el gobierno rechazó sumarse a las iniciativas latinoamericanas de formar un frente común para renegociar la deuda externa con el Comité Asesor de los Bancos acreedores. No obstante, en el ámbito internacional cobró legitimidad la demanda de que para pagar la deuda externa era necesario el crecimiento económico de los deudores. Estados Unidos promovió el Plan Baker como una estrategia infructuosa, se sabría después, para crecer y pagar. México se acogió a dicho Plan y obtuvo un financiamiento de corto plazo, a cambio de lo cual hubo de convenir un nuevo acuerdo con el FMI.
Una crisis financiera en 1987 terminó por polarizar a la sociedad mexicana, al punto que se produjo una ruptura en el partido oficial, fenómeno no visto desde 1952. Entonces las críticas abiertas al gobierno se plantearon con energía, de forma que en las elecciones presidenciales de 1988 el grupo neoliberal debió enfrentar su primer cuestionamiento político serio. Un grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, entonces principal heredero del capital político de su padre, el general Lázaro Cárdenas, abandonó el partido oficial y presentó su candidatura independiente a la Presidencia de la República, apoyado por una coalición de partidos políticos de izquierda y numerosas organizaciones obreras, campesinas y de las disminuidas capas medias. El Partido Acción Nacional presentó la malograda candidatura de Manuel Clouthier. La sociedad política se dividió entre quienes abrazaban las nuevas ideas y los que las rechazaban, se oponían al modelo neoliberal e insistían en la vigencia del "programa económico de la Revolución mexicana de 1910".
No obstante el dudoso triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1988, el presidente Carlos Salinas de Gortari remontó su falta de credibilidad con el control del Estado y de su partido, y el apoyo explícito de la comunidad financiera internacional y de Estados Unidos. Su gobierno habría de ser decisivo para el proyecto neoliberal. Impuso las reformas estructurales más relevantes para consolidar una economía abierta de Estado mínimo, logró una negociación de la deuda externa que sí desahogó financieramente al país; ganó la confianza de los inversionistas extranjeros y al país fluyeron dólares en cantidades nunca vistas; firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), privatizó la banca que nacionalizara López Portillo en 1982 así como empresas públicas estratégicas; reformó la Constitución para permitir la enajenación de la propiedad ejidal y la participación de extranjeros en la banca y el sistema financiero. Celebró un gran acuerdo con la elite empresarial y financiera (Concheiro, 1996), y, con el apoyo parlamentario del PAN, promovió y logró cuantas reformas constitucionales consideró necesarias para crear un marco