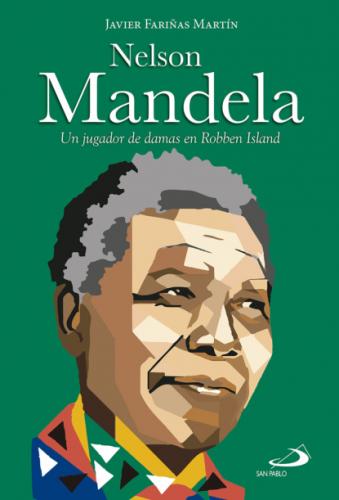El aprendiz de abogado trabó amistad con blancos miembros y simpatizantes del Partido Comunista, así como con jóvenes de origen indio, la otra gran comunidad presente en Sudáfrica, como J. N. Singh e Ismail Meer. Un día los tres iban al piso de este último. Tomaron un tranvía que sí podían utilizar los indios, pero no los negros. El conductor paró el convoy y avisó a la policía, que los detuvo, los llevó a comisaría y los denunció. Otra lección, otra asignatura que no hubiera nunca podido recibir en Fort Hare.
Fueron sucediéndose los acontecimientos de los lunes, de los martes, de los miércoles y jueves. Fueron pasando todas las horas de todos los días sin que nada en apariencia cambiara, para que al final todo se diera la vuelta como un calcetín antes de ser depositado en el cesto de la ropa sucia.
No fue Gaur. O no solo Gaur. Tampoco Sisulu. O no solo Sisulu. Ni las aulas de Wits. Ni aquellos autobuses que subían de precio haciéndolos inaccesibles para los negros que iban a trabajar a Johannesburgo. Ni aquella taza de té que Mandela utilizó en soledad en el bufete de Sidelsky. No hubo un caballo. Ni una caída. Ni un Damasco. Hubo un mucho y un poco de todo ello: «No experimenté ninguna iluminación, ninguna aparición, en ningún momento se me manifestó la verdad, pero la continua acumulación de pequeñas ofensas, las mil indignidades y momentos olvidados, despertaron mi ira y rebeldía, y el deseo de combatir el sistema que oprimía a mi pueblo. No hubo un día concreto en el que dijera: “A partir de ahora dedicaré mis emergías a la liberación de mi pueblo”; simplemente me encontré haciéndolo, y no podía actuar de otra forma»13.
Sin embargo, en aquella ensaladera rebosante de ideas y personas, sobresalía Sisulu, su personalidad y el camino de movilización que había adoptado: el CNA, que en aquel momento buscaba cómo revitalizar su posición dentro de la sociedad y convertirse en el gran movimiento de liberación sudafricano. Con el tiempo, el propio Sisulu al recordar el momento en el que conoció a Mandela, apuntó que «queríamos ser un movimiento de masas, y un día entró en mi oficina un líder de masas»14.
Una persona, Sisulu, y una declaración, la Carta del Atlántico, fueron los primeros herretes a través de los que comenzó a asentarse la carrera política de Mandela. En el caso de la Carta, suscrita por Roosevelt y Churchill a bordo del USS Augusta el 14 de agosto de 1941 «en algún punto del océano Atlántico», el tercero de sus ocho principios recordaba la necesidad de «respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen de gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se restituyan los derechos soberanos y la independencia a los pueblos que han sido despojados por la fuerza de dichos derechos».
La mente de Mandela se abrió a la política definitivamente por una extraña mezcla, fruto de la combustión de una reunión en altar mar, junto a lo que brotaba en Wits y lo que surgía, de manera informal, en la casa de Sisulu. Y también, por qué no, de lo que salía de unos fogones que manejaba con maestría MaSisulu, la madre de Walter.
Uno de tantos que pasaron por aquella casa fue Anton Lembede, doctor en Arte y licenciado en Derecho. Más allá de la crítica al blanco y a su forma de gobierno, Lembede ponía el acento en la población negra y en su eterno complejo de inferioridad. Ahí, en su opinión, había que incidir para que la lucha contra la desigualdad y la discriminación tuviera sentido y, ante todo, resultados. «Lembede mantenía que África era el continente del hombre negro, y que era tarea de los africanos reafirmarse y reivindicar lo que era suyo por derecho. Detestaba la idea del complejo de inferioridad de los africanos y arremetía contra lo que llamaba la “adoración e idolatría hacia Occidente y sus ideas”. El complejo de inferioridad, afirmaba, era el mayor obstáculo para la liberación. Señalaba que allá donde los africanos habían tenido oportunidad de hacerlo, se habían mostrado capaces de desarrollarse en la misma medida que el hombre blanco»15.
En aquellas reuniones también se citaba otro de los históricos de la lucha contra el apartheid y del propio CNA, Oliver Tambo. Allí comenzó a fraguarse la Liga Juvenil del CNA, con el fin de romper con la imagen que muchos tenían del histórico partido como una organización acomodada y en la que sus líderes miraban solo por sí mismos y por sus privilegios.
Estas y otras iniciativas pretendían romper con una política capciosa que los británicos habían desarrollado a lo largo del tiempo: crear una burguesía negra formada por ciudadanos relativamente pudientes que ocuparan ciertos espacios de poder. Las escuelas, las universidades y determinadas formas de hacer, pretendían generar una élite negra con ciertas aspiraciones que quedaba, al final, subyugada por los beneficios del sistema.
Se trataba, en definitiva, de una división de clases dentro de la comunidad negra. Los que se reunían en la casa de Sisulu sabían del peligro que eso suponía. Y Mandela, con una carrera guiada por la educación británica que había recibido, habría corrido el riesgo de caer en esa tela de araña de no haberse rodeado del CNA y su entorno.
Si de las palabras se pasa a los hechos, de las reuniones se pasa a la manifestación pública, en la calle, de las ideas. Mandela dio ese paso, por primera vez, en agosto de 1943. Y lo dio en una gran concentración. Cerca de 10.000 personas se congregaron en Alexandra para clamar contra la subida del precio de los autobuses. Los responsables del servicio incrementaron de 4 a 5 peniques el coste del billete. Nelson era uno de los muchos perjudicados por la medida. Él mismo, con unos ingresos más que ajustados, no podía tomar el transporte colectivo muchos días para poder llegar a fin de mes. El nuevo precio era abusivo para una población que a duras penas podía ir y venir al trabajo. No solo tenían autobuses segregados. No solo tenían que utilizar un transporte peor. No solo eran ciudadanos de segunda. También debían costear unos excesos destinados de forma implícita o explícita a minar la moral de todo un pueblo. Aquilatada poco a poco su concepción de la discriminación, más aquellas reuniones ya bastante habituales del CNA en las que participaba, se animó esta vez a no ver pasar la manifestación. Formó parte de la misma. Se unió a esa decena de miles de negros que pedían que se frenara un abuso más. Mandela en su autobiografía calificó aquella experiencia como estimulante y alentadora. Percibió el estímulo al instante, como un chute de adrenalina, cuando se sintió unido al grito de sus vecinos, de sus amigos, de sus compañeros de batalla en los autobuses segregados. Que fue alentadora lo descubrió poco después. La convocatoria fue eficaz. Junto a la concentración humana, los convocantes decidieron secundar una medida de presión que muchos, obligados por un salario raquítico, adoptaban con frecuencia: no montar en aquellos autobuses. Así, pasaron casi 10 días en los que los vehículos que debían llevar a los trabajadores de Johannesburgo a Alexandra y a otros lugares circularon vacíos. «Ya volverán», debieron pensar los responsables del transporte urbano de la ciudad el primer día. «Ya volverán», pensaron con menos énfasis, el segundo día. A la tercera jornada, la reflexión comenzó a virar: «¿Y si no vuelven?». Después de cuatro, cinco, seis, siete, ocho días, la empresa retrocedió en su propuesta inicial.
El precio del viaje se quedó en 4 peniques. Los negros volvieron a sus autobuses segregados. Pero al precio por el que se habían sacrificado.
Luego vendrían derrotas y sanciones; un camino pedregoso. La cárcel. Una condena. Pero la primera fue una victoria del pueblo negro sudafricano, entre el que estaba Nelson Mandela.
Su ingreso en el CNA, en 1944, se produjo como la llegada de las nubes al acercarse la época de lluvias, con naturalidad. Aquella nueva forma de compromiso traslucía la importancia que Nelson daba a