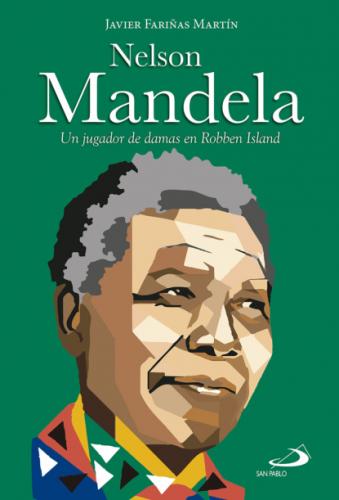En la superficie, la ciudad podía alcanzar el millón de habitantes, a los que se sumaban los que vivían en las zonas aclimatadas para los trabajadores. Allí, en el primer entorno laboral que Mandela conoció en la Johannesburgo de sus sueños, experimentó el contraste entre trabajar dentro y fuera de las minas; entre hacerlo en los túneles o en las oficinas. Y una diferencia, posiblemente la más evidente, procedía del lugar donde cada uno de aquellos hombres se ganaban el pan. Bajo tierra solo había trabajadores negros: «Una mina de oro no tiene nada de mágico. Desnuda y perforada, todo tierra y sin árboles, vallada por los cuatro costados, una mina de oro recuerda un campo de batalla devastado por la guerra. El ruido era estridente y constante: el chirrido de los ascensores, el golpeteo de las perforadoras, el rugido constante de la dinamita, el ladrido de las órdenes. Allá donde mirara –recordaría Mandela–, veía hombres negros con monos polvorientos, de aspecto cansado y abatido. Vivían sobre el terreno en desnudos barracones que contenían cientos de lechos de cemento separados entre sí solo unos cuantos centímetros»1. El mito del que les había hablado Banabakhe Blayi se desmoronaba delante mismo de sus ojos.
Mandela comenzó a conocer no solo la injusticia de las leyes que segregaban, donde los trabajos se dividían según el color de la piel de quien los ejecutara, o según el privilegio que pudiera conseguir algún jefe local, sino también la de un capitalismo salvaje que ya hacía de África su campo de experimentación más lustroso y, a la vez, más luctuoso. Aquellas excavaciones de Crown Mines fueron para los jóvenes Nelson y Justice un aldabonazo de la realidad que acompañaba, y acompañaría, al continente. Eran clases en directo de materias muy diferentes a las impartidas en Mqhekezweni, Clarkebury o Fort Hare.
La estructura social sudafricana quería mantener a los negros fuera de las ciudades, había que tratarlos como ciudadanos de segunda día tras día. Sin embargo, los reyes tribales y los líderes comunitarios sí eran recibidos con reverencia, casi con veneración, en determinados lugares donde la dominación blanca era una evidencia. Uno de esos lugares eran las minas. ¿El motivo? Una sola palabra, apenas una indicación de los líderes comunitarios, servía para que jóvenes de las aldeas emprendieran el fatigoso camino hacia lo que parecía un futuro prometedor: las minas de oro de Johannesburgo. Con esa petición, directa o indirecta, las grandes compañías mineras, en poder del capital blanco, se nutrían de la mano de obra poderosa, barata y silenciosa de los negros que escarbaban la tierra hasta hacerla sangrar, llorar o regurgitar la mayor cantidad posible de oro que hubiera en sus entrañas. En el caso de Crown Mines, por la escasa calidad del mineral, la hemorragia de trabajo debía ser abundante. Muy abundante.
En este contexto, la carta del regente y la mentira de Justice los convirtieron casi en privilegiados. Casi entre comillas. El hijo de Jongintaba Dalindyebo pasó a engrosar el equipo de oficinistas, algo que era casi un exotismo para un ciudadano negro. Nelson, por su parte, ocupó un puesto como guarda nocturno. Ambos tendrían, además del trabajo, la comida gratis y un lugar para dormir. Piliso, obsequioso por la carta del padre de Justice, e ignorando la mentira propinada, les dejó dormir varios días en su casa. Después tendrían que pasar a los barracones.
¿El salario? Ahí no había diferencias. Escaso. Pequeño. Raquítico.
En la soldada, Justice y Nelson se igualaban con el resto de trabajadores negros que agujereaban las tripas de Johannesburgo.
Ese pequeño sueldo era un caramelo con sabor a pequeño privilegio que consolaba, o alegraba, a dos jóvenes que habían dejado atrás una boda no deseada.
Una vez hubieron abandonado la relativa comodidad del hogar de Piliso, Justice –en su condición de hijo del regente– era tratado con deferencia por sus compañeros de barracón. Le recibieron con regalos, agasajos e, incluso, con un dinero que compartía con el camarada Nelson. De este modo, junto a la ausencia de compromisos familiares o matrimoniales, los dos amigos se antojaban poseedores de las cartas marcadas de la vida: un trabajo no demasiado exigente, al que se añadía la pleitesía de sus compañeros convertida en más monedas con las que llenar el bolsillo.
Una de las infinitas diferencias entre los trabajadores negros y blancos de la mina era el espacio donde pretendían descansar y lamerse las heridas provocadas por el trabajo diario. Los lugares infectados por su propio nombre, los barracones, eran para los negros, que eran estabulados según su comunidad o lugar de procedencia. De este modo, los responsables de Crown Mines y de otras tantas compañías trataban de mantener cierta paz social. Sin embargo, si este objetivo no se cumplía y se producían enfrentamientos entre unos y otros, la empresa se ponía de perfil y no gastaba ni un gramo de sus energías –ni de sus recursos– para cuidar a su mano de obra, sabedora de que en los bantustanes la gente seguía anhelando el sueño de la gran urbe, de Johannesburgo, la ciudad del oro.
Su primer y efímero éxito como amigo de un respetado miembro del equipo de oficinistas fracasó porque Piliso les pilló en la mentira. Ni era hermano de Justice ni el regente había sugerido a Crown Mines su admisión. Fue despedido. Se acabaron las monedas regaladas, la envidia de los compañeros y un trabajo sin demasiadas exigencias.
Justice, a pesar de la patraña, mantenía una buena agenda de contactos de su padre. Por eso no dudó en recurrir a un antiguo amigo del regente que, además, ocupaba un alto cargo en el ya pujante Congreso Nacional Africano, A. B. Xuma. A través de este, y por la circunvalación de un tercero, llegaron de nuevo con una solicitud de trabajo a Crown Mines a la que tuvo que dar respuesta Piliso, el capataz. Esta vez no hubo turno de réplica ni tiempo para la duda: los echó de allí sin contemplaciones.
El despido trajo a Mandela un nuevo compañero de viaje, su primo Garlick Mbekeni, con el que se fue a vivir y con el que emprendió la azarosa tarea de encontrar un nuevo empleo.
La nueva búsqueda de trabajo le llevó a ver a un importante agente inmobiliario en Market Street, era Walter Sisulu, pieza destacada de una agencia especializada en la compraventa de inmuebles para negros.
La oficina de Market Street supuso el descubrimiento de un mundo protagonizado por ciudadanos negros, algo impensable para él hasta entonces. El fogonazo sucedió por medio de la secretaria de Sisulu. A aquella entrevista de trabajo fue con su primo Garlick: «Nos sentamos en la sala de espera del agente inmobiliario mientras una bonita recepcionista africana anunciaba nuestra presencia a su jefe en el despacho que había dentro. Una vez transmitido el mensaje, sus ágiles dedos bailaron sobre el teclado de una máquina mientras escribía una carta. Jamás en mi vida había visto un mecanógrafo africano, y menos aún una mecanógrafa. En los pocos despachos oficiales y empresariales que había visitado en Umtata y Fort Hare, los oficinistas habían sido siempre blancos y varones»2.
Aquello era Johannesburgo, un ambiente completamente diferente a todos los lugares por los que había pasado antes. De su aldea natal a Qunu sintió que había un escalón. De ahí a Mqhekezweni, entendió que había subido un tramo de golpe. Pasar a Clarkebury equivalió a una zancada de un piso de altura. Fort Hare, más de lo mismo. Pero Johannesburgo fue diferente. Era una ciudad que impartía lecciones casi en cada baldosa de sus aceras. Aquí entendió que no era necesario que un negro tuviera un título universitario para triunfar en la vida. Aquello, que casi se había amachambrado en su mente en las distintas etapas formativas que había completado, se había venido abajo con estrépito tras los primeros contactos con Walter Sisulu, ese hombre negro de impecables trajes grises cruzados, inglés fluido y don de gentes que se había convertido en una referencia para muchos sudafricanos que querían emprender una nueva vida en Johannesburgo. Sisulu no había terminado ningún ciclo universitario. El modelo en el que se miró entonces, y en el que seguiría mirándose años y años, rompía el tinglado que tanto trabajo había costado levantar a Nelson. En Johannesburgo la universidad no garantizaba, en principio, nada más que un título. Nada más.
Después de un breve período en casa de su primo Garlick se fue a vivir con el reverendo J. Mabutho a Alexandra, una barriada de apenas ocho kilómetros cuadrados a las afueras de Johannesburgo. En aquel momento, Alexandra también era conocida como la ciudad oscura por la ausencia de suministro eléctrico. Fue el primer contacto de Nelson Mandela con un entorno donde la segregación era más que evidente: «Allí aprendí a adaptarme a la vida urbana y entré