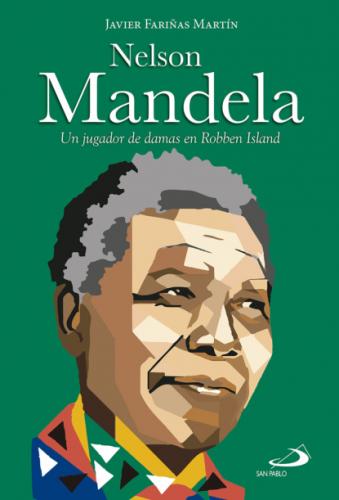Los blancos, que conservaban las tierras, negaban cualquier derecho a la población negra. Los no blancos debían desarrollarse en bantustanes o reservas tribales. El Partido Nacional promulgó en los años siguientes, para amachambrar su supremacía, un conjunto de leyes que dio forma al apartheid. A pesar de que 1948 marcó la ruptura definitiva entre los privilegios de los blancos y el sometimiento de los negros, la historia de segregación había arrancado mucho antes. En 1913 el Gobierno sudafricano había aprobado la Ley de tierras de nativos, por la que la minoría blanca acaparaba el 87% del territorio del país. La herida por esa injusticia aún sangraba cuando el Partido Nacional llegó al poder y apretó más las condiciones que debían cumplir los negros para ser poseedores de tierras. Los pocos resquicios legales que manejaban para ser propietarios de un suelo sobre el que levantar su casa se vieron reducidos considerablemente.
Otras leyes previas a la llegada de Daniel Malan al poder, aprobadas entre 1923 y 1927, ya habían organizado los suburbios de los negros que nutrían de mano de obra el tejido industrial sudafricano; ya habían establecido qué trabajos podían ocupar los negros y habían limitado el peso de los jefes tradicionales africanos frente a la Corona británica. El cerco ya era oprimente antes de la llegada del Partido Nacional. Con ellos en el poder, la opresión se convirtió en asfixia.
Daniel Malan comenzó con fuerza su mandato. Habida cuenta del impulso que habían adquirido los sindicatos, especialmente los mineros, expresó su deseo de controlar o reprimir el movimiento de los trabajadores y retiró el derecho de representación de los mestizos en el Parlamento. Uno de los principales artífices del apartheid, Hendrick Verwoerd, ministro de Asuntos Nativos, recordó de forma categórica que «no hay sitio para el bantú en la comunidad europea por encima del nivel de ciertas formas de mano de obra... ¿Qué sentido tiene enseñar matemáticas a un niño bantú, cuando no va a poder aplicarlas?»3.
Al año siguiente de su elección, el Gobierno de Malan prohibió los matrimonios mixtos, aprobó la Ley contra la inmoralidad, que ilegalizaba las relaciones sexuales entre blancos y miembros de otras razas; así como la Ley del censo y población, que convertía el color de la piel en fundamental para establecer el tipo de ciudadanía de los sudafricanos. Este cuerpo legal, intrínsecamente injusto, obligaba a la Oficina del Censo a guardar fichas de todo el mundo de acuerdo al color de su piel. Por esta legislación se segregaba a los individuos por su raza o por sus rasgos. Un tono de piel más claro o más oscuro podía provocar la división de una familia. El pelo más o menos rizado podía causar el mismo efecto. No había lugar para la discrepancia o el recurso. La ciudadanía se establecía de una simple paleta de color.
Sudáfrica se había convertido en un país de blancos y de negros. El Gobierno de Pretoria había dividido el país por zonas y esta clasificación racial podía tener consecuencias directas e inminentes, como la posibilidad de que el Gobierno obligara al traslado de residencia para evitar los cambios forzosos, o a portar los famosos pases para acceder a determinados lugares. Por eso, y para evitar el estigma de ser negro, indio o mestizo, miles de sudafricanos intentaban cambiar cada año de raza. Intentaban pasar de negros a mestizos o blancos. De mestizos a indios o blancos. Se intentaba, en definitiva, subir en el ranquin establecido por el Gobierno de Pretoria. Algunos de estos casos, por terriblemente ridículos, alcanzaron el estatus de noticia en los periódicos de la época. Uno de ellos, que recuperó Vicente Romero en su libro África en lucha, fue el protagonizado por la hija de Hutchison Maholwana: «El cumplimiento de una ley absurda y cruel produce situaciones absurdas y crueles. Como ejemplo de ellas se puede recordar el caso protagonizado por el mestizo Hutchison Maholwana, que tiempo atrás conmovió a los lectores de todo el mundo cuando contrató a su propia hija como sirvienta doméstica para que pudiera continuar viviendo con él, y que había sido considerada oficialmente como negra»4.
Por interés o necesidad, los blancos podían «descender» de categoría. Para que tal cosa ocurriera solo era necesario que testimoniaran que tenían ascendientes negros o de origen asiático. La palabra, para los blancos, era el único requisito. Los mestizos tenían más complicado adquirir la categoría de ciudadanos blancos, ya que además de la documentación requerida, era necesaria la declaración de testigos. Los negros prácticamente tenían vetado el cambio «oficial» de color de piel.
La Ley del censo se complementaba con la de áreas para grupos, que dividía las ciudades por grupos y que en palabras del propio Daniel Malan se convirtió en el espíritu del apartheid. La Ley de áreas para grupos trajo consigo los odiados pass (pases), que los negros debían portar los días pares y los impares, de lunes a domingo. Eran su salvoconducto para ir a trabajar, para desplazarse, para moverse por su propio país. Sin ellos, la vida podía ser una tragedia, literalmente.
Esta ley determinaba los lugares donde podían vivir unos y otros. Negros con negros. Indios con indios. Mestizos con mestizos. Y blancos, con blancos y donde quisieran los blancos. Además del desigual e injusto reparto territorial trazado más de tres décadas atrás, la minoría blanca tenía la posibilidad de determinar qué parcela le apetecía ocupar en un determinado momento. Como si de un niño caprichoso se tratara, si una comunidad blanca se sentía tentada a expandirse por una zona previamente ocupada por alguna minoría o por la mayoría negra, no tenía más que sugerirlo. Si no quería negros, indios o mestizos cerca de sus viviendas, no tenían nada más que indicarlo. Si quería tal o no quería cual, no había nada más que pedirlo. Sin nada de evangélico ni de justo, era la versión afrikáner del «pedid y se os dará». Esta política de hechos casi consumados, inició un proceso de reasentamientos que se extendió durante muchos años y provocó la movilización de millones de sudafricanos. Uno de los primeros intentos de reasentamiento fue el de Sophiatown, una de las barriadas más ilustres y esperanzadas, dentro de sus miserias particulares, de Johannesburgo.
Más tarde vendrían la Ley sobre servicios públicos separados y la Ley sobre salvoconductos. Esta última establecía una serie de documentos que todo ciudadano negro debía poseer. El primero de ellos era un permiso de residencia que cualquier persona debía tener antes de instalarse a vivir en cualquier rincón del país. Pero también debían poseer un permiso para circular de día, que le otorgaba su empleador; y otro para poder transitar de noche. En este caso era la policía la que permitía, a través de este documento, que cualquier negro se desplazara fuera del toque de queda. El listado de permisos se sucedía casi hasta la extenuación, casi hasta el ridículo. «Un negro debe incluso obtener permiso de su empleador si quiere ejecutar danzas folklóricas o rituales. Y así, las danzas escenográficas que ejecutan cada domingo, vestidos con su atuendo tradicional, los zulúes que trabajan en las minas de oro de Johannesburgo son autorizadas por los encargados de las minas. Estos últimos, calculadamente, explotan así la pasión instintiva del negro por las danzas tribales colectivas»5.
Esta Ley de salvoconductos, además de la desazón que provocaba en la población no blanca de Sudáfrica, plagó de miedo y detenciones el país más al sur del continente. Sin datos para cotejar, miles de sudafricanos pasaron noches y noches de calabozo durante el período del apartheid simplemente por no portar un documento firmado y sellado por el baas, el amo, el patrón.
«El apartheid –dice Alex Perry en La gran grieta– se construyó sobre una insistencia en ver a los negros no como individuos, como seres humanos con derechos y libertades, sino colectivamente, como una raza inferior. La pobreza de lugares como el Transkei se tomaba como ejemplo de la inadecuación de la raza negra. Los negros eran atrasados, una raza incapaz de salir adelante por sí sola. Y si blancos y negros quedaban separados por la capacidad mental y la cultura, tenía sentido dividirlos también geográficamente. Los negros, como grupo, eran el problema. De modo que se movía a los negros, como grupo, a cualquier otro lugar»6. Todo tenía su porqué. Negros, indios y mestizos no eran considerados como iguales, y por tanto no podían estar en los mismos espacios ni bajo las mismas condiciones que la hegemónica comunidad blanca. Era la lógica del apartheid. Sencilla pero cruel.
Ante este arreón legislativo inicial, el CNA, especialmente a través de la Liga Juvenil, se planteó una campaña de