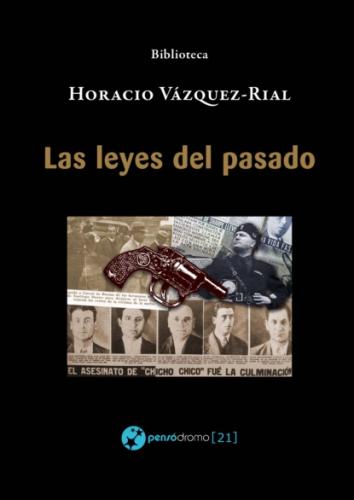El marinero no quería comprometerse sin haber visto bien a la negra. Le gustaba su cara, pero sólo apartándola de la barra podría contemplarla entera y decidir si le interesaba.
—Busco a alguien —generalizó—. ¿Quieres fumar? —acompañó la oferta con un gesto, empujando su paquete de cigarrillos por encima de la barra, por delante del ruso, hacia ella, rozando la copa de su vecino con el antebrazo.
Llegó exactamente hasta ese punto. La entrada de la daga, por veloz, no le provocó dolor, pero se puso pálido al ver cómo la mano le había quedado clavada a la madera de la barra.
—Son of a bitch —dijo, mirando al ruso, que fijó los ojos en los suyos sin soltar el arma.
—Sanofevich —remedó Sanofevich, sonriendo—. No sé lo que quieres decir, pero me gusta: parece un apellido ruso: me quedo con él.
—Quiero decir que eres un hijo de puta —explicó el otro.
—¿Sanofevich? ¿Significa eso? ¿Hijo de puta?
Vio la confirmación en los ojos del marinero, llenos de desesperación.
—Entonces, me gusta todavía más —dijo—. Me llamaré así desde ahora.
Levantó la daga con la misma velocidad con que la había bajado, liberando la mano del inglés, que entonces empezó a sangrar de verdad.
Sanofevich se volvió hacia la negra: le bastó un movimiento de la cabeza para que ella le siguiera, callada y con los ojos bajos.
2
Sanofevich y la negra estaban sentados en la cama, en el dormitorio de ella. Él se señaló el pecho.
—Sanofevich —dijo.
—Lo sé —confirmó ella—. Es cierto.
Él negó con la cabeza. No era una respuesta así lo que esperaba. Insistió.
—Sanofevich —se señalaba el pecho y después señaló el de ella con una interrogación en la mirada.
—Sybila —entendió la mujer, y lo repitió, apuntándose con el índice.
—Sybila —repitió él. Y puso un dedo sobre la mano de Sybila, apoyada sobre la sábana.
—Mano —dijo ella.
—Mano —rumió él. Y sacó la daga de la cintura y la mostró.
—Cuchillo —dijo ella.
—Cuchillo —sonrió él—. Sanofevich cuchillo, Sybila mano —concluyó. Y movió los dedos sobre su propio pecho, los dedos juntos, con golpes ligeros y reiterados.
—Corazón —reconoció Sybila, imitando el gesto.
—Sanofevich cuchillo, Sybila corazón —asoció él.
—Sanofevich corazón —acusó ella.
Él negó una vez más con la cabeza.
—No —enseñó ella, remedando el gesto del hombre.
—Sanofevich corazón no —confirmó él. Y fue hacia la ventana y señaló hacia abajo.
Sybila comprendió y dijo: «Calle». Y siguieron con otras palabras: dinero, casa, cama, trabajo, pierna, abrir, cerrar, clavar, hombre, mujer, bebida, comida, cigarrillo, todas las que hicieran falta para expresar los requerimientos elementales del ruso y los deberes de ella para con él.
—Sybila calle hombre dinero —resumió él al final—. Casa Sybila, casa Sanofevich. Sanofevich casa, comida, cigarrillos, bebida. Sanofevich cuchillo. Sybila corazón. Sanofevich corazón no.
—Salir —completó Sybila, yendo hacia la puerta.
—Callar —recordó él—. Sanofevich cuchillo, Sybila lengua.
Sybila dejó la casa y Sanofevich, desde la ventana, la vio andar hacia la esquina y girar, perderse de vista, escapar al control.
—Ésta me quiere joder —concluyó él, en ruso.
3
Sanofevich aguardó de pie, detrás de la puerta, a la izquierda, con la daga en la mano izquierda. Se había metido en la cintura todos los cuchillos que Sybila tenía en su pequeña e inútil cocina. Estaba acostumbrado a las esperas largas, a la inmovilidad, a los tiempos muertos. No pensaba: por su oído desfilaba la lista de palabras en portugués que le había enseñado Sybila. Por no pensar, aprendía con facilidad lo que necesitaba y no lo olvidaba nunca. La razón es una carga para quien tiene las cosas claras y sabe hacer algo con eficacia: Sanofevich quería dinero y sabía matar, escapar, imponer, dominar. Conocía el placer, es cierto: había disfrutado en los pogroms de Odessa, en su ya casi lejana adolescencia, y en las incursiones del ejército blanco sobre los shtetl de Ucrania y de Polonia: los dominios de la muerte eran los suyos. Y jamás había sentido debilidad alguna por un cuerpo ajeno, de hembra o de varón. Él no perdía el tiempo como sus compañeros, forzando a las mujeres antes de acabar con ellas. Le repelía el contacto carnal y hasta le irritaban los roces fugaces en los bares y en las calles muy concurridas.
Oyó los pasos antes de que empezaran a subir por las escaleras procurando no hacer ruidos que llamaran la atención. Tres personas, y una de ellas era Sybila. La última, por supuesto. Les oyó en el corredor. Les oyó detenerse al otro lado de la pared.
La puerta, sin llave, se abrió de pronto. El primero de los intrusos, al no ver a nadie, avanzó un paso. El brazo derecho de Sanofevich le rodeó la cabeza: con el izquierdo pegó el tajo, y la sangre de la carótida cortada de su víctima manchó el suelo y la pared frontera. El cadáver y la puerta, arrojados hacia la derecha por el ruso, golpearon al segundo visitante, impulsado hacia el interior por la ansiedad de Sybila quien, abdicando de toda discreción, había empezado a gritar al ver sangre: caído y desesperado por salvar su vida, el hombre intentó ponerse en pie. El cuchillo de Sanofevich entró un poco por debajo del cráneo, partiéndole la médula.
El ruso se lanzó hacia afuera. Oyó cerrarse una puerta. Sybila, al verle delante, calló. Él la empujó hacia la pared sin esfuerzo, sin dejar de mirarla a los ojos, sin ira. Ella le dejaba hacer. Cuando Sanofevich le clavó la mano derecha a la pared, se imaginó crucificada. Cuando otra hoja fijó al muro su mano izquierda, pensó que a la crucifixión, si era breve, se sobrevivía: Cristo había durado horas, y ella, además, tenía los pies en el suelo, su sufrimiento era menor. Empezó a dudar cuando su enemigo entró en el piso y salió con un taburete en la mano: los dos golpes que le partieron las piernas cambiaron su idea del mundo. La daga pequeña, la misma que había traspasado la mano del marinero inglés, fue lo último que vio. El roce del metal en las órbitas le hizo desear la muerte. Supo que había llegado cuando oyó decir:
—Sybila corazón. Sanofevich corazón no.
4
Sanofevich siguió hacia el sur. Cerca de Paysandú, en el Uruguay, tuvo un encuentro.
Había robado un caballo y un revólver muchos días atrás, antes de cruzar la frontera y olvidar el Brasil. Recorría un camino de tierra, al paso, para no cansar al animal y porque no tenía prisa, cuando vio venir de frente un automóvil. Esperó hasta tenerlo cerca, a menos de cien metros, sacó el arma y disparó un tiro al aire. Después, apuntó al parabrisas. El vehículo, un Ford, se detuvo. En su interior iban cuatro hombres. Les indicó por señas que bajaran y ellos obedecieron.
El que conducía llevaba un arma a su lado, sobre el asiento: abrió la puerta de su lado con la izquierda y recogió la pistola con la derecha, sacó un pie e impulsó el resto de su cuerpo hacia afuera: cuando su pecho estaba a la altura de la ventanilla y él sonreía, con una mano sobre el borde del cristal abierto