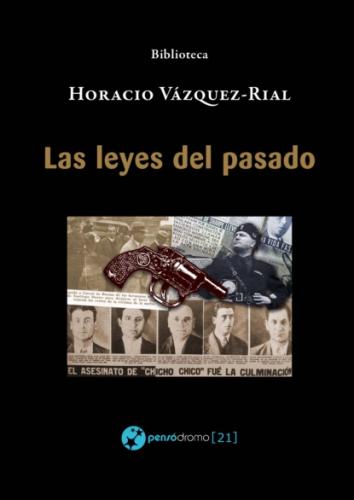—¿Y si me niego?
—Ni ellas ni usted llegarán a América. Haga cuentas. Yo ya las he hecho. Tengo contratados veinte hombres, y hay cinco pasajeros que tal vez quieran participar. Si visitan a sus chicas dos veces por día, harán el equivalente de cincuenta clientes. Como son nuevas, las pondrá usted a sudar en tierra a cuatro o cinco pesos argentinos por barba. Digamos cinco. Doscientos cincuenta pesos por jornada, y no veremos costa hasta dentro de veinte, poco más o menos. Cinco mil pesos.
—Es una cifra importante.
—Es el precio de su vida, y de la de ellas. ¿Le parece mucho?
—Siendo eso lo que compro, no.
—Pues voy a avisar.
—Espere… Déme un par de horas. Quiero prepararlas. Para que no se resistan.
—Bien que hace. Dentro de dos horas, las subiré a un camarote.
7
El viaje de Ganitz con sus dos esclavas duró aún veinticuatro días. La iniciación de Hannah y de Myriam corrió a cargo de su dueño quien, en las dos horas concedidas por el capitán y valiéndose de un objeto de caucho con las formas de un pene de considerable tamaño, hizo lo que en otros casos hacen, sin dolor ni violencia, la pasión, la ternura o el deseo. Lo único que le movía era la ira por el despojo del que se sentía víctima: las cuentas del marino no incluían el precio de dos virginidades en el mercado del sur, bocados cardenalicios para los que había buenos y conocidos clientes, y Ganitz no quería hacer regalos a nadie: si su vida era estimada en cinco mil pesos, no iba a pagar por ella el doble, lo supieran o no quienes le cobraban: le parecía preferible desperdiciar el mayor de los méritos de su mercancía, dañándola por propia mano, a entregarla intacta sin recibir nada a cambio.
Después, empezaron a pasar los hombres. En su mayoría, eran de apetencias simples y actuaciones breves, de modo que, aunque los olores y, en ocasiones, los dolores, resultaban a menudo escandalosos, lo efímero de los contactos acababa por hacerlos tolerables. Pero el capitán había visto en la forzosa sumisión de las hembras la oportunidad de hacer alguna ganancia, y ofreció a sus clientes, ya que nada iba a sacar de la tripulación, servicios especiales. Así que Hannah y Myriam volvieron a ser azotadas, aunque ya no por Ganitz y fueron obligadas a ceder todas las entradas de su cuerpo y hasta se vieron empapadas en orines y otras miserias. Durante veinticuatro días. Hannah lo resistió mejor.
Al amanecer del día veinticinco, cuando casi todos los marineros dormían, el capitán, empleando la menor cantidad posible de hombres, hizo detener los motores y echar el ancla. Después, fue a buscar a Ganitz.
—Hemos llegado —le dijo—. Vístase, busque a sus putas y suba a cubierta con el equipaje.
Ganitz obedeció. Subió a cubierta con sus dos pequeñas maletas, seguido por las muchachas, que no llevaban más que lo puesto. Se sorprendió al comprobar que no había ninguna ciudad a la vista: sólo una costa pelada, de arenas extensas y escasas hierbas, barrida por el viento helado.
—No estamos en Montevideo —se limitó a constatar.
—No —le confirmó el capitán—. Estamos al sur de Buenos Aires. —No precisó a qué distancia—. Usted se baja aquí. Y ellas —señaló—. Nosotros vamos a Chile.
El contramaestre traidor fue el encargado de bajarles en un bote y dejarles en la playa. Nadie pronunció palabra en el curso de la operación. Cuando Hannah, Myriam y Ganitz pisaron tierra, el marino, sin abandonar el bote, que inmediatamente después haría girar para regresar al Marseille, señaló al norte, una dirección obvia si se daba por sentado que habían dejado atrás el Río de la Plata.
—Buenos Aires está allá —dijo.
—La cabeza todavía me da para eso —se despidió el rufián.
Mientras el bote se alejaba, Ganitz abrió una maleta y sacó el látigo.
Lo hizo chasquear en el aire y miró a las mujeres.
—También aquí hace frío —murmuró Hannah, acomodándose la poca ropa que llevaba.
—Vamos —dijo Ganitz—. En marcha.
Echaron a andar hacia el norte. Era el comienzo de un camino de varios cientos de kilómetros.
Sanofevich aún no había entrado en el destino de Hannah.
2. La Bestia
¡Pobrecilla! Lleva las faldas muy arremangadas. En vida, se hubiese ruborizado.
Raymond Queneau, Siempre somos demasiado buenos con las mujeres
Ammazzavano… mai erano buoni, coragiossi. Non uccidevano per cattiveria. Ammazzavano perché sapevano che sarebbero morti, che erano destinati a morire. Quei ragazzi erano nati sotto una cattiva stella e infatti sono finiti ammazzati tutti quanti.
Antonino Calderone, mafioso
1
El de Sanofevich era un nombre adquirido en un bar de marineros, en el puerto de Santos, en Brasil. Acababa de llegar de Europa y no tenía ni siquiera nombre. O tenía uno y lo había olvidado. O prefería olvidarlo. O aspiraba a que quien lo hubiese conocido, lo olvidara.
Entró en el Marabú como había bajado del barco: con lo puesto. Iba a beber. Alguien pagaría. Seguramente, alguna de las mujeres que aguardaban junto a la barra el advenimiento de un destino. O un borracho sentimental.
Pidió un ron y siguió hacia el fondo del local. Los servicios —una pared mohosa con una canaleta en declive al pie y una suerte de choza diminuta con una turca, ambas cosas agresivamente malolientes— estaban al otro lado de un patio en el que se apilaban cajas con botellas vacías y cubos de basura antigua. Si no había nadie dispuesto a pagar, siempre se podía salir por allí, saltar la verja de madera que cerraba el lugar y perderse en la oscuridad. Orinó conteniendo la respiración para que el amoníaco no le lastimara la garganta.
Cuando regresó al interior, su copa estaba servida. La vació de un trago y pidió otra, acodándose en aquel punto de la barra. Una negra cuarentona, rolliza y con el pelo alisado y teñido de platino, se instaló a su izquierda. A su derecha había un marinero rubio que hablaba con el camarero en inglés, una lengua que él no comprendía.
La negra le habló en portugués.
—¿Buscas mujer? —preguntó.
—No entiendo —contestó él, en ruso.
El marinero rubio le oyó.
—Yo hablo ruso —declaró, girando a medias la cabeza—. ¿Necesita ayuda?
—Habla ruso pero no es ruso —afirmó el recién llegado—. Y no puedo pagar por su ayuda.
—No le he pedido nada a cambio —protestó el marinero.
—Nadie hace nada sin esperar algo —terminó él, volviéndose y dando la espalda al rubio.
La negra musitó su reflexión de solitaria.
—No le interesa la gente —concluyó.
El marinero apoyó el comentario.
—Déjalo estar —dijo, ignorando al ruso.
La negra intentó ahondar el vínculo así establecido.
—¿Tú buscas mujer? —preguntó, inclinándose sobre la barra para seguir el diálogo, como si aquel al que primero había abordado ya no existiese.
Pero