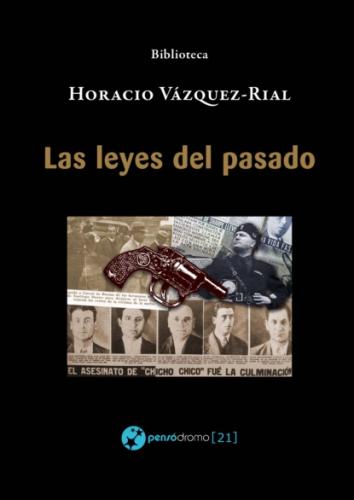Hannah consiguió acabar con todo aquello gracias a un borracho que ni siquiera se había servido de su cuerpo: el hombre, alto y de cabello ralo de color arena, entró, dejó sobre la silla el revólver —un Colt de cañón largo, para balas del 9—, la chaqueta, la camisa y la camiseta, eructó, se abrió la bragueta, sacó sin esfuerzo un miembro flácido y soltó en el suelo, junto a la cama, una larga meada —cuyo olor perduraría durante mucho tiempo—, se frotó los ojos, recogió las prendas de la silla, descuidando su arma, y salió al patio del burdel con ellas en la mano y el torso desnudo, alterando los hábitos de la casa; entre el ruido que siguió —voces de hombres que querían vestir al rubio—, Hannah guardó el Colt bajo el colchón y esperó; pasaron por su carne varios días con sus noches y unos centenares de clientes, que creyeron que la sonrisa con que los recibía formaba parte de su protocolo y no tenía su fuente en una verdadera alegría interior. Sabía que, si alguien reclamaba, tendría que entregar su tesoro sin protestar. Pero no ocurrió. Por primera vez en tres años, algo le salía bien. Entendió que el revólver era una señal de Dios, que ponía en sus manos la posibilidad de emprender el camino de la liberación.
2
La historia de Hannah Goldwasser la supe por mi padre, Stèfano Bardelli, que conocía miles de biografías semejantes, y que se indignaba cuando oía o leía a alguien referirse a la década de 1930 como «la década infame». Porque, decía, es verdad que fueron años en muchos sentidos peores que los precedentes, y también peores que algunos de los posteriores, pero toda la basura que empezó a salir a la superficie a partir del golpe de Estado del general Uriburu estaba ya para entonces profundamente enraizada en la sociedad argentina y, pese a que más tarde unos cuantos creyeron, por obra de ilusorias y efímeras prosperidades, que todo aquello había quedado atrás, el mal sembrado en el instante mismo del nacimiento del país, a finales del siglo pasado, no se agostó nunca.
Stèfano Bardelli murió a los noventa y tres años, en 1988, después de que los juicios públicos seguidos contra los militares que habían asolado a la nación durante una época interminable oficializaran lo que nadie ignoraba: que el secuestro, la violación, la tortura, el asesinato y el robo de niños habían sido la materialización de una política económica. Lo mismo de siempre, decía él, desde su lúcida ancianidad. Y echaba cuentas difícilmente cuestionables: para que desaparezcan treinta mil personas y para que no menos de medio millón de individuos haya sufrido alguna forma de vejación, discriminación o castigo, hicieron falta otros tantos colaboradores activos en todos los hilos de la trama social. ¿O no?, preguntaba, mirando fijo a los ojos. Y como nadie le podía refutar, continuaba. Ya habían hecho falta unos cuantos socios y ayudantes entre rufianes, caftenes, policías corrompidos, alcahuetes, propietarios de fincas, aduaneros distraídos, palanganeras y demás ralea para traer al país, cuando cruzar el mar no era ninguna tontería, una población de varios cientos de miles de mujeres, organizarlas, distribuirlas y mantenerlas trabajando en los burdeles durante cuarenta años.
Stèfano Bardelli, mi padre, que no era amigo de eufemismos ni de lateralidades, decía «burdel» y «rufián» y no «quilombo» y «cafishio», como se suele hacer en la Argentina, porque no quería «hablar como un profesional de la podredumbre»: las palabras, sostenía, por gastadas e inocentes que parezcan, jamás pierden su sentido, y ese sentido, finalmente, está asociado a la boca que las pronunció por primera vez. De modo que cuando se empezó a hablar en Buenos Aires de los campos de concentración de la dictadura, de los espacios en que se había torturado, asesinado, aniquilado y despojado a tantos de sus hijos, él empezó a hablar de los burdeles de la época oscura, esos de los que parece no haber quedado rastro.
—Vos fuiste muchas veces a la casa de Epelbaum, en Ayacucho y Lavalle —decía.
—Muchas —confirmaba yo.
—Y conocés ese tango que habla del bulín, mirá qué palabra, traída por italianos que ni siquiera hablaban bien el italiano, y que quería decir cama, una palabra en la que se suman habitación y cama, como una sola cosa… eso, el bulín de la calle Ayacucho, ése es el tema del tango…
—Ya.
—Y es que en la calle Ayacucho lo que había eran burdeles. Famosos, con muchas mujeres… ¡y con unos nombres! No me acuerdo de cómo se llamaba el que había en el edificio donde viven los Epelbaum, pero a la vuelta, en Junín, estaban «Las esclavas» y «Las perras»… ¡Casi nada!
—Todo eso lo sé. Lo que no sé es adónde querés ir a parar.
—Al olvido. A eso quiero ir a parar. Ahora, ahí, hay casas en las que vive gente decente, profesionales, de izquierdas y todo eso. Y nadie quiere ni acordarse de lo que hubo antes. Son como los alemanes o los polacos que siguen viviendo en sus pueblos, en casas que, antes de la guerra, eran de judíos que fueron devorados por la noche y por la niebla. En pueblos chicos, de un par de miles de habitantes, donde todos se conocían y se conocen y todos saben lo que ocurrió y cómo fueron ocupadas las viviendas, pero todos actúan como si ellos y sus ancestros hubiesen estado desde siempre en el mismo sitio.
—El pasado…
—La memoria. ¿Cuánto hace que los Epelbaum viven donde viven?
—No lo sé.
—Yo tampoco. Igual, hace treinta años, o cuarenta, pero yo pregunto más: ¿son propietarios de la casa?
—No lo sé.
—¿Es posible que haya habido un Epelbaum dueño de esa casa en el año veinte, por ejemplo? ¿Un abuelo?
—Es posible.
—Claro que es posible. Por eso este país está lleno de familias sin historia, lleno de gente que no sabe de qué lugar de Europa llegó el primero de su apellido, ni qué hizo al poner el pie en este territorio. Y algún día va a haber que hablar de eso. Porque los tipos que hicieron lo que se hizo aquí en los últimos años, los que se dedicaron día tras día a sacar gente de sus casas, a robarla, a violarla, a atarla desnuda a mesas de metal y destrozarla a golpes de electricidad, a meterle ratas vivas en el intestino, a todo eso, esos tipos son los legítimos descendientes de los rufianes de la Migdal, de los asesinos de la mafia de Galiffi, de los primeros traficantes de drogas. Y a mí me gustaría saber cómo se estableció y cómo se perpetuó esa estirpe maldita, mucho más numerosa de lo que nos atrevemos a imaginar. Yo no lo voy a averiguar, ya no tengo tiempo, pero escuchá bien lo que te digo: no se va a poder escribir una historia más o menos verídica de la Argentina si no se escribe esa historia oscura.
—¿Nos toca? —provocaba yo.
—Individualmente, no. No hicimos fortuna con la miseria ajena. La prueba está en que no hicimos fortuna —sonreía mi padre—. Pero nos toca como comunidad cultural. Los polacos fueron los primeros, con las mujeres. Los franceses fueron algo así como sus socios, aunque nunca alcanzaron tanto poder. Los turcos, vinieran de donde vinieran, de Siria o de Marruecos, es como si hubiesen estado ahí desde antes del comienzo, con el negocio del opio, el de la morfina, el de la cocaína… Y nosotros, los italianos, hicimos lo posible por beneficiarnos de nuestros propios delitos y de los ajenos. Es un cuento largo en el que tuvieron que ver todos, desde el diablo hasta Benito Mussolini, y yo me lo he venido contando desde la noche de la muerte de Hannah Goldwasser, una noche en la que sucedieron muchas otras cosas que, por separado, no son más que pequeñas violencias, pero que, reunidas, adquieren cierto sentido.
Y entonces, Stèfano Bardelli, mi padre, volvía a hablar de Hannah Goldwasser.
3
Hannah no sentía la vida como un don. En Voljovetz, en los Cárpatos, donde pasó los primeros quince años de su tránsito por este mundo, se llegaba a los treinta grados bajo cero, no había mucha ropa, y la comida escaseaba: es difícil arrancar algo a la tierra helada. Y el destino estaba trazado: un marido, si se tenía la suerte de encontrarlo, y los hijos que se le