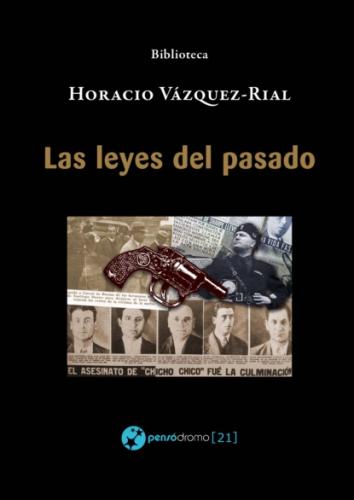—Nos atraparía algún policía. Y nos devolvería a Ganitz. Para eso cobran. No somos las únicas a las que se les ha ocurrido la idea.
Hannah bajó la vista.
—¿No hay esperanza?
Myriam no respondió. Se limitó a ponerse de pie, volverse y dejar caer el peinador: decenas de trazos, unos rojos, otros verdosos, otros con una costra de sangre seca, obra de un látigo fino, escrupulosamente metódico, inescrupulosamente reiterativo, se repartían en un orden geométrico perfecto por toda su espalda.
—Esto es lo que va a pasar esta noche —dijo.
—¡Dios nos ha abandonado! —concluyó Hannah.
—Hace mucho. Cuando permitió que naciéramos donde nacimos. Porque tú también vienes de un shtetl, ¿no?
—Sí. De Voljovetz.
—Lo mismo da dónde se encuentren, son las mismas aldeas de mierda, la misma miseria. Hablamos yidish, como nuestros padres y como nuestros rufianes —dijo Myriam, volviendo a taparse la espalda—. Las que pasaron por aquí antes de nosotras, también hablaban yidish. Shulamit, que estuvo en esta casa hasta hace quince días, me sujetaba para que él me azotara y susurraba en yidish sus consejos: aguanta, bonita, aguanta porque, si no, será peor. No sé qué podía ser peor…
—¿Y qué ha sido de ella?
—Se la llevaron. Debe de estar en un barco, en viaje a Buenos Aires.
—¿Buenos Aires? ¿Dónde queda eso?
—Cerca del fin del mundo.
—¿Hace calor allí?
—El mismo que aquí, supongo —dijo Myriam.
—¿Tú me sujetarás a mí esta noche?
—Tal vez. Pero no te diré majaderías al oído.
—Yo pensaba… —aventuró Hannah.
—¿Que Ganitz se iba a acostar contigo?
—Sí…
—No le interesa. Yo no le he interesado, al menos. Y Shulamit tampoco. Se marchó tan virgen como llegó. Y yo sigo igual.
—Conmigo pudo hacerlo y no lo hizo —confió Hannah.
—Ni lo hará.
—Sólo me pegará. ¿Por qué?
—Según dice, para que aprendamos. Para que, en Buenos Aires, todo nos parezca bien. Pero yo creo que lo hace porque es lo que realmente le gusta. Se desnuda antes de coger el látigo. Y me parece que le pasan cosas…
—¿Qué le pasa?
—Lo que les pasa a los hombres cuando se ponen locos con una mujer… ¿Nunca lo has visto?
Hannah bajó los ojos.
—Vi a mis padres una vez…
—Y al final, él se quedaba sin aliento, ¿no?
—Me pareció que quería gritar.
—Ganitz grita —dijo Myriam—. Pero no me hagas mucho caso… Quizá fuesen cuentos de Shulamit. Yo nunca le he visto. Siempre le he dado la espalda. Sólo que le oigo. Habla en polaco, cada vez más fuerte. Hasta que se queda callado, casi ahogado, y suelta el látigo y se va.
—¿En polaco? Yo no sé polaco. ¿Qué dice?
—Puta —murmuró Myriam—. Eso dice: puta.
—¿Sólo eso?
—No. También me ha dicho que me hará montar por millones de hombres, y que todos ellos pagarán por usar mi sucio culo de puta judía… Y que él será rico y que, cuando yo me ponga vieja y horrible, y nadie más pague por mi sucio… —Las lágrimas cerraron la garganta de Myriam.
—¿Qué hará? ¿Qué hará entonces? —urgió Hannah: su curiosidad era más fuerte que la piedad que pudiera sentir por el llanto de la otra.
—Me azotará hasta matarme y me olvidará —gimió Myriam.
—¡Dios mío!
—¡No! ¡No lo nombres! —La ira borró el espanto de la frente de la mujer—. ¡Ese Dios no existe! ¡Nosotras no existimos! Sólo está Ganitz. Él nos ha inventado porque, lo mires como lo mires, es el único que nos necesita: para nadie más somos útiles.
—Sólo servimos para el infierno.
La noche de Ganitz, aquélla, fue la primera de la maldita, estéril eternidad de Hannah, quien recibió el castigo, y el placer del rufián, como la única justicia posible en un destino de paria.
6
Pero el verdadero tormento, que duraría hasta el final, se inició a bordo.
El Marseille era un vapor de carga, con espacio para media docena de pasajeros —sólo varones—, que hacía el trayecto desde Le Havre hasta Valparaíso. Ganitz tenía un camarote y había arreglado con el contramaestre el viaje clandestino de Hannah y Myriam en un estrechísimo compartimiento anejo a la sentina, una cámara húmeda, maloliente e invadida por el ruido perpetuo de las bombas que arrojaban las aguas servidas de la nave al mar, una cámara en que no había más lugar en que dormir que dos atados de lonas viejas, ásperos y manchados. Las muchachas recibían cada noche, muy tarde, un plato con restos del rancho de la marinería, ya fríos. Los viajeros comían con la tripulación.
El rufián, como de costumbre, había comprado un billete hasta Montevideo, que solía alcanzarse en algo más de un mes de navegación: allí bajaría, con sus pupilas, para emprender el último tramo del camino a Buenos Aires con los documentos en regla: en Montevideo, los dieciséis años de Hannah y de Myriam se convertirían en veinte. Todos los demás continuarían hacia Chile.
Las cosas fueron de acuerdo con lo convenido hasta el duodécimo día de viaje, cuando el capitán invitó a Ganitz a tomar una copa de ron. Se habían quedado solos, uno a cada lado de la mesa, después del almuerzo.
—Yo sé perfectamente a qué se dedica usted —dijo el capitán.
—¿Sí? —fingió asombrarse Ganitz.
—No lo niegue. Lo sé todo. No pretendería que dos personas, en un espacio tan reducido como el del Marseille, me pasaran desapercibidas. Ni que ignorase que mi contramaestre hiciera negocios por su cuenta… Hasta he visto a las mujeres… a decir verdad, son niñas… muy, muy jovencitas. Anoche les llevé yo la comida. Algo caliente, para variar.
—Ahora me dirá que le gustaron mucho.
—Desde luego —confirmó el capitán, con una sonrisa—. A los navegantes nos gustan mucho las mujeres. Todas, de todos los tipos y categorías. No hacemos ascos a ninguna porque vemos pocas y tocamos menos. Pasamos meses en el mar, y apenas días en los puertos, y en esos días hay una enormidad de trabajo. Por eso yo sólo acepto hombres en el pasaje. Una dama representa un peligro. Para ella misma, porque mi gente no es lo que se dice considerada… vamos, que llevo aquí un hatajo de bestias, capaces de cualquier cosa si huelen a hembra. Y un peligro para mí, por la posibilidad de un motín si pretendo defender alguna virtud…
—En este caso, no hay nada que defender —argumentó Ganitz.
—Se equivoca. Y quien tiene que defenderlo es usted. Se trata de su dinero. Porque se arriesga a llevarlas de contrabando para que trabajen y le enriquezcan, ¿no es así?
—Hmmm…
—Para que pongan el cuerpo. Las necesita enteras. Y puedo asegurarle que, si la tripulación las descubre por sí misma, no se servirá de ellas en forma medida.
—Las violarán —Ganitz se encogió de hombros.
—Las