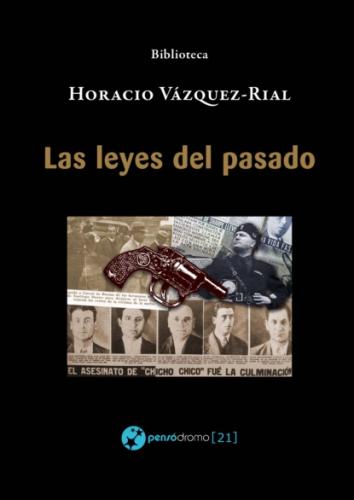Había que alcanzar de noche el pie de los montes Martial y comenzar su travesía, perderse en la nieve antes de que amaneciera.
Si hoy se mira el lugar, la escapada parece imposible. Pero hubo quien salió de él, cualquiera haya sido su destino ulterior y, según la historia recordada por Stèfano Bardelli, Sanofevich lo consiguió.
Ha de haber echado a andar, pues, sin hacer cálculos que necesariamente fallarían y que, por acertados que hubiesen podido resultar, no hubiesen mejorado su situación. Los kilómetros de la Isla Grande, unos cuatrocientos, podían llevarle días, semanas o meses, y días, o semanas, o meses, podían llevarle los que tuviera que recorrer por el continente, unos dos mil quinientos hasta Buenos Aires, unos tres mil hasta Rosario. Porque él no pensaba atravesar la zona argentina de la Isla Grande y pasar la frontera para encontrarse en Chile en pocos días, que era lo que la lógica más elemental reclamaba a poco que se mirara el mapa, sino regresar, regresar al mundo de Novak, al mundo de los traficantes.
La primera etapa era la más difícil y, de creer en la leyenda, nadie había salido de ella con vida. Claro que, pensaba Sanofevich, si alguien se hubiera salvado, ¿quién lo sabría? ¿Acaso quien huye con éxito de una cárcel va por ahí contándolo? ¿Acaso él había hablado alguna vez de Siberia?
Alcanzar el Estrecho tiene que haberle llevado mucho tiempo, aun andando como debió de haber andado: como un soldado habituado a las marchas de campaña en climas helados. Claro que, en campaña, por dura que sea la jornada, suele haber comida. Y, aunque hubiese ahorrado, apartado algo, cosa difícil cuando se come un rancho con muchas harinas y pocos elementos sólidos, y aunque hubiese robado de la cocina de la prisión, poco, porque las provisiones se cuidan especialmente en un sitio en el que la supervivencia depende de la fecha de llegada de un barco, Sanofevich contaría con muy escasos recursos. En los seis meses que pasó en el penal pudo haber acaparado, tal vez, diez o doce patatas pequeñas, uno o dos huevos y una o dos tiras de grasa. Y todo ello estaría congelado. Tendría que descongelarlo para poder meterle los dientes, llevándolo en su marcha bajo la ropa, pegado al cuerpo, o guardado en la boca, sin morderlo, hasta que resultara comestible.
Se me ocurre que el cálculo de mi padre no podía ser del todo correcto, y yo temo que pecara de mezquino porque, de una u otra forma, algo más tenía que haber reunido Sanofevich en esos meses de espera: unas raíces de plantas ruines, unos cuantos granos de sal, restos de pan en trozos pequeños, más próximos a las migas que a los mendrugos, digamos que lo imprescindible para no desfallecer en unos días, y hasta tenía que haber conservado la energía suficiente para cazar algo cuando se pusiera a su alcance, sin hacer ruidos que llamasen la atención, como el que resultaría de un disparo.
Pasados los montes Martial, a una distancia segura tanto de Ushuaia como de Río Grande, la otra población real de la isla, tal vez pudiera emplear el fusil del guardia, pero era a todas luces preferible no hacerlo hasta estar en el continente. Además, no contaba con más de seis balas, y un zorro colorado o un castor son presas demasiado rápidas para un arma como la que él debía de llevar. Encontrar un guanaco parecía lo ideal, pero yo imaginé siempre que las aves tienen que haber sido la salvación de Sanofevich, quien seguramente poseía algún don felino, la capacidad para llegarse con menos alboroto que una serpiente hasta cualquier nido y esperar inmóvil su oportunidad para atrapar una presa. Cormoranes, quizá. Para él serían simplemente pájaros. O comida, sin más. Para desplumar o despellejar, destripar, comer. Con la ayuda de la bayoneta del fusil del guardia.
Imaginar. Es la única posibilidad. No hay testimonios. Sólo sabemos, sólo sabía mi padre, que Sanofevich había sido condenado, que había huido, que había llegado un día a Rosario con Hannah Goldwasser.
Imagino a Sanofevich como lo imaginaba mi padre: eludiendo cualquier presencia humana en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y cruzando el Estrecho en algún punto favorable, en el que el otro lado fuese visible, echándose al mar como se echan los hombres del norte después de frotarse el cuerpo con nieve o con agua helada para que el frío repentino no les paralice el corazón, ese corazón que Sanofevich aseveraba no tener. Con la ropa envuelta en el impermeable del muerto del penal, atada a la cintura. Iniciando el trayecto a un centenar de metros de la orilla, con una carrera imparable, ciega, en la que ya habría empezado a agitar los brazos como si nadara, y nadando después, sin detenerse un instante, sin pensar, sin darse ocasión de sentir, y saliendo del agua al otro lado, sólo para continuar la carrera hasta haberse secado completamente por obra del calor del cuerpo, sin percibir la evaporación. Él, sin duda, era capaz de hacerlo, sabía hacerlo, lo había hecho en Siberia. Y tal vez, al otro lado, hubiese encontrado a alguien, un indio, uno de los pocos onas que quedaban, en una choza de madera, caliente, junto al rescoldo de lo que pudiera haber sido una hoguera de carbón de piedra, que abunda en la región: Sanofevich entrando desnudo, peludo como un oso, agitado, con su hatillo ya bajo el brazo y sentándose sin pedir permiso junto al fuego, abrigándose, volviendo a tierra firme, con toda su sangre aún en el cuerpo, comiendo lo que tuviese el indio, carne de liebre asada en esas brasas salvadoras, comiendo y mirando al indio, tan incapaz de desconcertarse por la presencia del otro como de sonreír, Sanofevich evaluando las pieles que cubrían a aquel hombre solo, mucho mejores para aquel clima que las prendas que él llevaba, pieles que se podían poner encima de su ropa urbana, pieles que le cubrirían y le salvarían de cualquier contingencia, pieles que se llevaría, Sanofevich observando al indio después de comer, deshaciendo su paquete de ropa, vistiéndose, buscando en el bolsillo del pantalón recién puesto el rollo breve de la cuerda de violín, o sacando del centro del montón, o del impermeable, la bayoneta con la que había desplumado, despellejado, destripado pájaros para comer su carne cruda, tibia, correosa, Sanofevich matando al indio con la cuerda o con la bayoneta, rebanando el cuello del indio o agujereando su corazón porque ni siquiera se le ocurriría la idea de negociar, cambiar las pieles por algo, hasta por su simple y excepcional compañía, o robarlas, sin más, a alguien que no se hubiese resistido, que no hubiese sabido resistirse, asesinando al indio por costumbre, por instinto, por perversión, porque únicamente la muerte le hacía sentirse vivo. Y durmiendo luego junto al fuego, junto al muerto, vestido y cubierto de pieles, sin sueños, sin culpas, sin dolor, sin alegría, como lo que era: la materia de la banalidad del mal.
Imagino a Sanofevich reemprendiendo su marcha hacia el norte, con la barba y el pelo muy crecidos, endurecidos por la sal del mar, olfateando el aire como un perro, o como un lobo, evitando las poblaciones, alimentándose de pájaros, otros pájaros, pero con el mismo nombre, pájaros, y de ovejas apartadas de rebaños sin pastor, de los que había en aquellas estancias sin límites, o de ovejas apartadas de rebaños con pastor muerto. Sanofevich caminando hasta encontrarse con Israel Ganitz, con Hannah Goldwasser, con Myriam Frenkel.
3
Ganitz también iba hacia el norte. Pero no tenía la fuerza, ni la experiencia, ni el hábito del rigor que le sobraban a Sanofevich. Nunca había sido soldado ni había estado sometido a situaciones de verdadero esfuerzo. Era un guapo de ciudad. Hannah y Myriam venían, en cambio, de un mundo en el que el frío, el hambre y el esfuerzo eran el pan de cada día. Aunque Myriam estuviese enferma, aunque se sintiese morir desde hacía días, desde el momento en que el aliento espeso de un marinero —aliento de vino agrio y fermento de col, de cebollas podridas y tabaco de mascar, emanación de su alma— le había cerrado la garganta para siempre. Después de aguantar tanto, ese aliento había