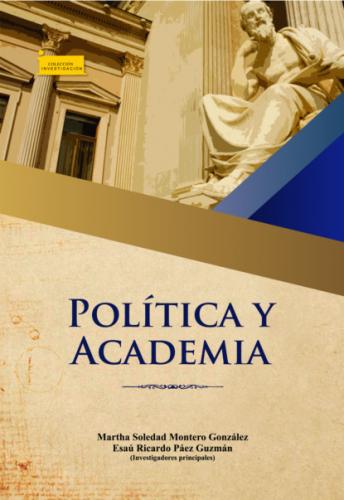En ese sentido, los capítulos de este libro nacen de la necesidad de profesores investigadores y de estudiantes de emprender el difícil camino de la escritura y la construcción de problemas; en donde el encuentro con un problema, un concepto o un autor sea el motor que permite el ejercicio del pensamiento en el espacio de la academia y del aula de clase, porque allá es adonde llega todo aquello que pasa por la lectura, la escritura, la reflexión, la investigación, la creación, teniendo como horizonte el encuentro con la política. Por eso, la potencia de los escritos individuales y del libro en su conjunto es el resultado de procesos académicos, de diferentes análisis que se conjugan en la medida en que piensan la historia, el pensamiento, la política, los archivos, en el campo de la educación, la enseñanza y de la formación de profesores, desde la óptica de trabajos producto de procesos académicos e investigativos, que pasan por problemáticas existenciales o la pregunta por un concepto, una técnica, una necesidad.
De esta manera se configura un libro que se divide en dos grandes partes para exponer los conceptos y los enunciados en cada uno de los capítulos. La primera parte busca pensar la política en su potencia, formulando una pregunta sobre la libertad en un sistema de pensamiento, pero también acerca de las trasformaciones políticas y sociales propias de nuestra época, con sus personajes y las configuraciones a los que dieron lugar en el aparato institucional. Así, en esta parte hay tres capítulos que presentan un trayecto en el modo de pensar la política, de un entramado conceptual con la libertad, de un despliegue teórico en la práctica política colombiana en las primeras décadas del siglo XX. Aquí, entonces se plantean las preguntas por el funcionamiento de nociones políticas clásicas en puntales teóricos como posiciones y enfrentamientos políticos que marcaron y produjeron transformaciones en el modo de ser de una nación como la colombiana. De manera que valga la pena interrogarse sobre la condición del pensamiento, precisamente en esa búsqueda del pensamiento como una política posible, es decir, que el pensamiento no se asuma en la neutralidad, sino según los tiempos que nos tocan, del conflicto y la confrontación. Produciendo, a la vez, la posibilidad de asumir la política no como búsqueda constante e incesante del orden, sino, precisamente, a partir de luchas, confrontaciones y exigencias que pasan por el movimiento social, lo que le da un lugar a la consolidación del pensamiento.
Adicionalmente y en consonancia con lo anterior, esta sección invita a pensar el concepto de libertad desde los desarrollos teóricos y sistemáticos del filósofo alemán Immanuel Kant. Más que un uso en la razón práctica, lo que busca es dar cuenta de las condiciones de posibilidad del pensamiento y las facultades propias del sujeto, la razón teórica, y de allí el despliegue de la libertad como posibilidad del sujeto que puede conocer el mundo e interpelarlo. En este análisis se plantea la red de conceptos necesarios para realizar la condición de la libertad tal como la desarrolló el filósofo alemán y su posibilidad para una filosofía moral, así como la discusión sobre la raíz que sostiene la libertad en el marco de lo especulativo o lo práctico.
En el entramado de lo político aparecen los elementos que se ponen en funcionamiento a la hora de establecer una política; así, el segundo capítulo de esta parte permite evidenciar las líneas de confrontación entre la hegemonía de un poder y las fuerzas alternativas que se consolidaban en un período de la historia de Colombia. Esto es, cómo desde la consolidación de la Hegemonía Conservadora se plantearon cuestionamientos, luchas y enfrentamientos ante una fuerza que, movida por la tradición, se configuró en dominante. El autor revela la tensión entre la tradición y la modernización, tensión que aún tiene efectos en la conformación de la vida social de los colombianos, y muestra de qué manera visiones de mundo que nacían o buscaban una ampliación en su marco, se vieron confrontadas o entraron en disputas abiertas con quienes en ese entonces tenían los cargos de poder del país.
Siguiendo el recorrido del análisis sobre problemas políticos concretos en el país, el siguiente capítulo muestra cómo aparece un elemento que llegó a ser primordial en esa búsqueda de modernización que emprendió el país y se consolidó como parte de la solución de los llamados “problemas nacionales”: la higiene. Y esta, en cuanto práctica social y de la formación, y siguiendo esa línea de políticos e intelectuales, entre ellos Jorge Bejarano, que buscaban la modernización del país, se estableció como una política en Colombia, se apuntaló como un uso con pretensiones de solución a los problemas del país en ese momento, como el atraso, la falta de educación y de cultura. De tal manera que la higiene logró convertirse en un objetivo nacional al que se le destinaban recursos y se le fundaban ministerios, y por añadidura, le abrió el camino a la ciencia de la medicina.
En el siguiente capítulo se presenta el análisis del archivo, uno de los conceptos fundacionales del método que le permitió construir un modo de pensar filosófico conceptual al filósofo francés Michel Foucault. El autor se pregunta por el archivo como herramienta y concepto, y por el lugar que ocupa en el establecimiento de investigaciones posibles; además, señala cómo el archivo hace visibles las intrincadas relaciones que se producen dentro de las instituciones −como la relación saber-poder que tanto interesó al filósofo− y que son el germen de diversos proyectos investigativos. Pero, además, en este capítulo se piensa el archivo como una técnica de investigación funcional en el campo de la filosofía, así como de otras ciencias humanas, como la educación y la pedagogía. En resumen, aquí se plantea la pregunta por el método de investigación que atraviesa lo político y lo académico.
El último capítulo de esta primera parte es un análisis de las estructuras políticas actuales, según conceptos propios de la obra de los pensadores Hard y Negri sobre su examen al sistema capitalista y al mercado actual, aplicados a problemas propios de la escuela, asumiendo a la vez la compleja relación que se produce entre los procesos de objetivación y subjetivación. Aquí se piensa la educación a la luz del concepto de imperio y se devela un modo de ser del sistema capitalista y sus efectos en los procesos que determinan la forma de ser de la escuela en su relación con los niños y niñas en los procesos educativos.
En la segunda parte, “Academia y política”, los autores asumen una posición frente a la academia, pensando la política en el interior de esta, como en las márgenes y en los encuentros que se hacen posibles en la academia. Este espacio muestra la posibilidad de hacer del pensamiento académico una apertura que no se reduce a los cimientos de una institución, sino que recorre el afuera y situándose allí, este se piensa, hace uso de él y de las instituciones para dar cuenta de una política, de una práctica, de una técnica que viabiliza la escritura en la universidad, en la escuela, en el aula de clase. Es decir, en esta parte se piensa la academia y la política en su encuentro, no como si una fuese la posibilidad de la otra o como si una subsumiera a la otra, en la forma de una academia política o de una política que solo es académica, sino en la profundización de sus encuentros, esto es, la relación que se constituye en el interior de una institución en la que se relacionan personas por medio del saber y qué se hace con ese saber, aquí ya hay preguntas políticas.
Así mismo, los capítulos de esta parte del libro incorporan planteamientos y problemas de la educación, que se desarrollan señalando problemas propios de las instituciones educativas, así como de la pedagogía, y mostrando cuál es su papel en los procesos académicos. Es entonces donde surge la pertinencia y relevancia de una pregunta sobre la posibilidad y los límites de la enseñanza y el aprendizaje en los sistemas e instituciones educativos.
En el primer capítulo de esta parte, “Academia y políticas del pensamiento”, la autora cuestiona ese lugar acogedor en las instituciones en el que se ha situado el pensamiento como una política a la que deben responder. Esto es, cómo a través de adjetivos se ha dado al pensamiento, en apariencia, un importante espacio. Pensamiento crítico, pensamiento asertivo, entre otros, componen esa iluón de hacer un tratamiento profundo sobre el pensar. Sin embargo, la autora de este capítulo muestra