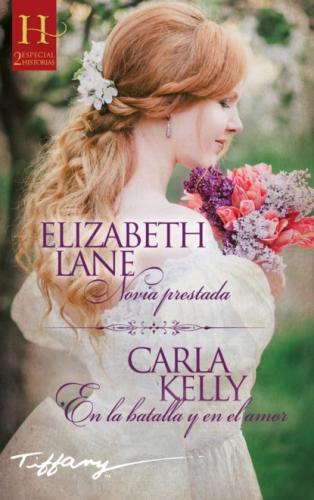Miró su perfil de rasgos finos y bien delineados, memorizándolo. Los rizos que le caían sobre la frente, el leve abultamiento del puente de la nariz, sus ojos castaños de mirada alerta, fija en aquel momento en el recodo de la vía por el que estaba a punto de aparecer el tren. Una sonrisa bailaba en sus labios.
«No es justo», pensó Hannah. Quint era feliz, mientras que su corazón estaba a punto de romperse como un frasco de conserva estrellado contra el suelo. Había amado a Quint Seavers desde el principio de los tiempos. Se habían enamorado en el colegio, y el pueblo entero había esperado que se casaran. Entonces… ¿por qué Quint no podía dejar que la naturaleza siguiera su curso? ¿Por qué se le había metido en la cabeza aquella desquiciada idea de huir de allí y buscar fortuna en las minas de oro del Klondike?
Al principio había pensado que no era más que un capricho. Pero durante el último año Quint no había hablado de nada que no fuera el Klondike. Sólo una cosa lo había mantenido en Dutchman’s Creek. Su hermano mayor, Judd, había ingresado en los Rough Riders de Theodore Roosevelt y se había marchado a la guerra de Cuba, dejando a Quint a cargo del rancho familiar y de su madre inválida. Pero eso estaba a punto de cambiar. Después de haber pasado cuatro meses con los Rough Riders y cinco en un hospital militar, Judd regresaba a casa. Llegaría en ese mismo tren que estaba a punto de aparecer tras el recodo de la vía. El mismo tren que se llevaría a Quint.
—¿Crees que habrá cambiado? —las blancas manos de Edna Seavers se cerraban con fuerza sobre los brazos de su silla de ruedas. Vestida de negro de la cabeza a los pies, llevaba atada a aquella silla más tiempo del que Hannah podía recordar.
—La guerra cambia a todo el mundo, mamá —dijo Quint—. Judd lo ha pasado muy mal con sus heridas de guerra y con la malaria. Pero volverá a ser el de antes una vez que se haya recuperado del todo. Ya lo verás.
—Ojalá fueras tú el que viniera y Judd el que se marchara —le señora Seavers nunca había disimulado su predilección por Quint—. ¿Por qué tienes que irte? Eres demasiado joven para andar solo por el mundo…
—Tengo veintiún años, mamá —suspiró—. Me prometiste que podría irme cuando Judd volviera a casa. Bueno, pues Judd ya está a punto de volver. Y yo me marcho.
Hannah miró a Quint y luego a su madre, sintiéndose como si fuera invisible. Llevaba años siendo novia de Quint, pero Edna apenas parecía reconocer su existencia.
El tren silbó de nuevo: el silbato sonó como un grito en los oídos de Hannah. Se sentía incómoda. Su madre le había soltado más de un sermón sobre los apetitos de los hombres y le había hecho jurar, con la mano sobre la Biblia, que se mantendría alejada del pecado. Pero la tarde anterior, cuando estuvo con Quint en la oscuridad del granero, sus buenas intenciones se habían hecho añicos: al final se había entregado a él con entusiasmo.
Sin embargo, el acto había sido tan incómodo y doloroso que cuando por fin Quint se hizo a un lado, con un gemido, ella se había sentido secretamente aliviada. Más tarde, aquella misma noche, en la habitación que compartía con sus cuatro hermanas pequeñas, Hannah había enterrado el rostro en la almohada y había llorado hasta quedarse sin lágrimas.
El tren entró por fin en la estación. Rostros borrosos se asomaban a las ventanas de los vagones. El saco de la correspondencia cayó pesadamente sobre el andén. Los frenos chirriaron mientras la cadena de vagones terminaba de detenerse.
Hubo un momento de silencio. Se abrió una puerta. La solitaria figura de un hombre alto, tocado con un sombrero de fieltro, apareció en el estribo. Velado por la finísima lluvia, saltó al andén.
Hannah no conocía bien a Judd Seavers. Lo recordaba como un joven taciturno de ojos grises y manos que siempre habían estado ocupadas en algo, trabajando. En los años en que Hannah había frecuentado el rancho de los Seavers, no había mostrado mayor interés por ella que la propia Edna.
En aquel momento se dirigía hacia ellos, que lo esperaban bajo el techado del andén. Caminaba lentamente, despreocupado de la lluvia que resbalaba por su sombrero y su abrigo de color pardo. En una mano llevaba un viejo petate de campaña. Hannah pensó que parecía viejo. Prematuramente envejecido. Quizá fuera eso lo que la guerra hacía a la gente…
¿Pero por qué estaba pensando en Judd? En cuestión de unos pocos minutos, Quint, su Quint, el amor de su vida… se habría marchado. Por meses, seguro. Quizá por años. O quizá para siempre.
Judd apretaba los dientes para combatir el dolor. Por lo general no era para tanto, pero el largo y agotador viaje en tren parecía haber despertado todos y cada uno de los fragmentos de metralla que los médicos le habían dejado en el cuerpo. Sufría, pero estaba decidido a no demostrarlo. No con su madre y su hermano mirándolo.
La enfermera le había ofrecido láudano para soportar el viaje, pero él lo había rechazado: ya había probado suficientes opiáceos para saber lo que podían hacerle a un hombre. Aun así, después de haber pasado varias noches con aquel traqueteo del tren torturándole los huesos, habría vendido su alma al diablo por unas pocas horas de alivio.
Pero nada de eso importaba ahora: estaba en casa, caminando por el andén bajo la finísima lluvia de Colorado. Había vuelto entero de la guerra. Ojalá algunos amigos suyos hubieran podido decir lo mismo. Y la malaria le había dejado en paz… por el momento. Los patéticos e insistentes temblores y la fiebre, junto con las infecciones provocadas por las heridas, lo habían mantenido en el hospital durante toda una eternidad. En realidad, debería estar muerto. Había perdido la cuenta de todas las ocasiones en que había estado a punto de despedirse del mundo.
Nadie se aventuró a salir bajo la lluvia a recibirlo, ni siquiera Quint. El chico desgarbado que Judd había criado desde que era un bebé se había convertido en un hombre guapo. Su mochila de viaje descansaba a sus pies sobre el andén, lista para ser cargada en el vagón al grito de «¡viajeros al tren!». Después de pasar un año llevando el rancho y soportando las quejas de su madre, era como un joven halcón deseoso de alzar el vuelo. Judd no le envidiaba su suerte. Se la había ganado.
Su madre estaba todavía más delgada y envejecida de lo que recordaba. Aparte de eso, no parecía haber cambiado mucho. El mismo vestido negro, la mantilla de lana y el sombrerito remilgado. El mismo gesto de crispación en los labios. Tal vez hubiera preferido verlo volver de la guerra en un ataúd, porque en ese caso Quint no habría podido marcharse.
Y luego estaba la chica. Vestida con un fino chal y un viejo vestido rojo, se aferraba a la mano de Quint como si quisiera fundir sus dedos con los suyos. Era una Gustavson, la familia que a duras penas se ganaba la vida en la pequeña granja vecina del rancho de los Seavers. Todos tenían los mismos ojos azules y el mismo color de pelo, rubio panocha. La chica se había convertido en una mujer muy hermosa. ¿Cómo se llamaba…? Hannah, sí, eso era. Se había olvidado completamente de ella hasta ahora.
Quint le soltó la mano y se dirigió hacia él. Con la lluvia resbalando por su pelo, le tendió la mano.
—Me alegro de que hayas vuelto, Judd —dijo, incómodo—. He intentado llevar el rancho lo mejor que he podido.
—Seguro que lo habrás hecho muy bien —le estrechó la mano. Tenía la palma callosa: el chico se había convertido en un hombre—. ¿Qué tal está mamá?
—Como siempre. Gretel Schmidt sigue cuidando de ella. Ya verás que nada ha cambiado mucho.
«Excepto tú», pensó Judd mientras se dirigía hacia las dos mujeres que seguían esperando, a cubierto de la lluvia. Su madre no hizo ningún esfuerzo por sonreír. Sus manos eran todavía más frías y pequeñas de lo que recordaba. La chica, Hannah, murmuró un tímido