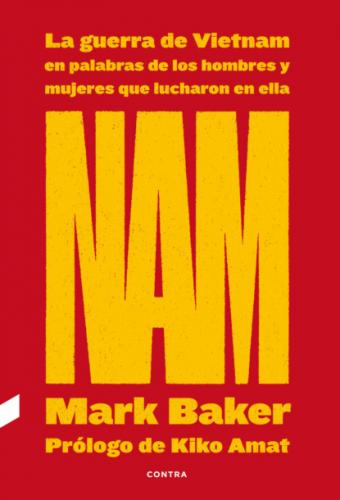La preadolescencia te trae placeres como el de prenderle fuego a maquetas de aviones de plástico en el patio trasero, o el de idear torturas espeluznantes que infligir a esa niña que vive en tu misma calle. Se diseccionan insectos, sapos y cangrejos de río torpemente y con las manos sucias, con una mezcla de curiosidad y de maldad. Recuerdo a un chaval mayor que yo —tendría unos trece años— que era especialista en estallar petardos en las bocas de las ranas. Me parecía un bicho raro… Pero me lo quedaba mirando embobado, fascinado por la violencia.
El proceso de civilización empieza al llegar al instituto. El fútbol americano te brinda la oportunidad de «salir a matar» con impunidad. En clase de educación física los chavales se burlan de los que todavía no tienen vello púbico. Empiezan a fumar cigarrillos —uno de los pocos símbolos de masculinidad que puede obtenerse sin esperar a que aflore— y comienzan a circular a escondidas, de taquilla en taquilla, los primeros recortes de revistas pornográficas.
De repente, son Hombres.
Y ¿qué hacen los hombres? Un hombre se enfrenta solo a adversidades imposibles de superar; lucha cuerpo a cuerpo contra el jefe apache para proteger las caravanas de carretas en aras del Destino Manifiesto; toca la guitarra y se liga a la chica; salta de la azotea de un edificio a la de otro; clava la bandera en Iwo Jima; se lanza sobre una granada a punto de explotar para salvar a sus compañeros de trinchera y luego saluda a su público, que lo aplaude y lo vitorea. La muerte solo acecha a las mascotas y a los ancianos.
Algo es seguro: hagan lo que hagan los hombres, deben marcharse de casa para hacerlo. Sorprendido y asustado ante el inevitable momento en que debe enfrentarse al mundo, un muchacho de dieciocho años es, pese a su fanfarronería, como un niño que sube por primera vez a un trampolín. Se divierte hasta que ve lo lejos que está el agua de sus pies. Se tambalea en el extremo del tablón; quiere ser un hombre, pero desea fervientemente que lo empujen.
En la década de 1960, lo que nos obligó a dejar el nido fue la llamada a filas. Los chicos eran seleccionados de manera aleatoria por el Sistema de Servicio Selectivo o se alistaban en la sombra. Otros sentían la obligación de servir a su país y aprender sobre la vida tal y como disponían los libros, las películas y también la ley. Ninguno de ellos era consciente de adónde iba, aunque tampoco de dónde venía.
Me metí en los Marines porque no me aceptaron en el Ejército. Tenía diecisiete años y me pasaba el día por mi barrio, en Brooklyn, sin nada que hacer. Sabía que tarde o temprano acabaría frente a un juez por las movidas en las que estaba metido. El reclutador del Ejército no quiso ni mirarme; no querían saber nada de niñatos de diecisiete años ni de problemas con la justicia. Intentar entrar en la Armada o la Fuerza Aérea ni se me pasaba por la cabeza. Allí te hacían tests de inteligencia, y yo de eso no tenía.
Un tío mayor que yo, que me conocía de haberme visto por la calle de pequeño, se enteró de que me estaba costando lo mío alistarme. Me apoyó un brazo sobre el hombro y me acompañó a hablar con el reclutador de los Marines.
Pues resulta que el marine ese, un tío enorme, me miró y soltó: «Este chaval es un marica y aquí no queremos maricas. Largo de aquí». Entonces, me levanté, me puse de pie encima de la silla y me encaré con él: «Venga, cuéntame lo fuertes y machos que sois los marines, vamos».
—¿Cuántos años tienes?
—Diecisiete.
—¿Firmaría tu madre la solicitud?
—Mi madre no está.
Me dio un billete de diez dólares y me dijo:
—¿Ves a aquella mujer? Dale el dinero y seguro que te la firma.
Estábamos en los juzgados de Queens, en un edificio inmenso con columnas y toda la pesca. La mujer estaba de pie al lado de un puesto de golosinas que también vendía periódicos, revistas y tal. Así que me acerqué y le dije:
—Oiga, quiero entrar en los Marines. ¿Podría firmarme esto?
No puso ninguna pega. Supongo que se ganaba la vida haciendo eso.
Ese mismo fin de semana ya estaba en los Marines. Le tuve que dejar una nota a mi madre: «Mamá, me marcho a Parris Island18. Vuelvo en un par de meses». No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo.
~
Por aquel entonces, yo estudiaba Medicina en la John Hopkins. Alguien le cortó un dedo al cadáver que estaba diseccionando y lo escondió para gastarme una broma. Cuando fui a devolver el cadáver, no pude explicar por qué le faltaba un dedo.
Sabía perfectamente quién había sido. Así que, al día siguiente, mientras el susodicho estaba diseccionando una pierna, le corté el brazo a su cadáver y salí a hurtadillas con él. Lo metí en una neverita con hielo y me fui en coche por la interestatal hasta llegar a la salida de Baltimore. Cuando llegué a la cabina de peaje, saqué el brazo congelado por la ventanilla con el dinero en la mano y se lo dejé allí al cobrador.
El incidente llegó a oídos del decano, que era el hermano del presidente Eisenhower y, además, un puto halcón. Me dijo que me tomara una excedencia para reconsiderar mi compromiso con la Facultad de Medicina, cosa que no me pareció mala idea. «¡Genial!», le contesté. Una semana después, recibí la orden de alistamiento. Me habían delatado a la junta de reclutamiento.
~
En un principio, había ido al centro de reclutamiento a hacerme el chequeo reglamentario para que me clasificaran19, me dieran la tarjeta de reclutamiento y todo eso que tienes que hacer a los dieciocho. Pero entonces apareció una mujer y me dijo: «Tienes que hacer esta prueba escrita». Había llegado tarde y me estaban pidiendo de todo, así que pensé: «Bueno, ya que he venido a lo del chequeo también puedo hacer el examen. No me cuesta nada».
Los demás tíos que se estaban examinando eran unos salvajes. Estaban montando un follón, se tiraban los lápices y todo eso. La mitad iban ciegos perdidos. Yo me reía, porque la teniente que tenía que supervisar la prueba era incapaz de controlar al grupo.
—Bueno, se acabó —dijo, y salió de la sala.
Y en eso que entran cinco marines enormes, un suboficial mayor y cuatro sargentos, y empiezan a recoger los exámenes.
—Como no le habéis dado otra opción a la teniente, hemos decidido que estáis todos aprobados —anunció el comandante—. Os marcháis en dos días… a no ser que os unáis al Cuerpo de Marines. En ese caso saldréis en un mes.
Nos pusimos todos de pie.
—¡Venga ya! ¿Nos está vacilando?
—No, hablo en serio. Habéis pasado la prueba y estáis dentro. Y, si seguís en este plan, tenemos derecho a meteros ahora mismo en un autobús rumbo al campo de instrucción.
Todos cerramos el pico. ¿De qué iba todo aquello? Estaba hablando con un chaval que tenía al lado, que me dijo:
—Bueno, a mí no me importaría tener unos días más antes de que me tengan cogido por los huevos.
Unos quince nos pusimos de pie y aceptamos entrar en los Marines, para ganar un poco tiempo.
Mientras hacíamos todo el papeleo, el tío hablaba de un servicio de unos tres años, pero, de repente, nos soltó:
—Ya sabéis que, cuando os alistáis, tenéis que servir cuatro años.
Y así fue como me enteré de que me acababa de alistar. Era joven, estúpido e ignorante, igual que todos aquellos payasos. Joder, acabábamos de firmar por cuatro años sin pensarlo siquiera, en plan, «eh, si me alisto en el Ejército tendré que pasar allí dos años, pero no, mejor firmo por cuatro, que así no me tengo que ir hasta dentro de treinta días». Treinta días que al final no me dieron, por cierto.
Pero eso no es todo. Mi hermano había muerto ese