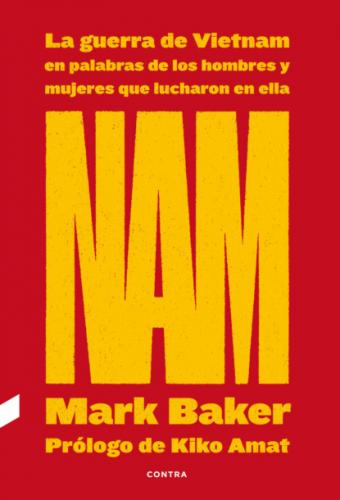6. Y hablando de voces. En su día me desagradó la serie de HBO Band of Brothers por varias razones, pero una de las más relevantes era que los GI carecían de bagaje; eran solo figuras tácticas en un marco de conflagración bélica. Envoltorios cárnicos vagamente diferenciados entre ellos cuyo único fin era explicar el devenir de las tropas, las ofensivas, el terreno, los dos bandos. Pero nadie existe sin su propia historia, color de piel, barrio, acento, sin sus amuletos o trofeos macabros, sin la foto de la novia (o de Jane Russell) que llevaban en la camisa.
Mark Baker afirma en su introducción que los libros de historia suelen ignorar la individualidad y la primera persona para tomar el camino de la estadística, la historia y la macropolítica, o las vergonzantes sendas del heroísmo abstracto. Pero para contar Vietnam necesitas las voces de los que estuvieron allí. Tim O’Brien suele repetir que existe una verdad más verdadera que los fríos hechos. Esa verdad está en todas las voces y recuerdos, las expresiones y olores, cada anécdota10 que enhebra Mark Baker en Nam. Porque el detalle cuenta la totalidad, nunca al revés. Una de las voces de este libro nos explica que en el Cuerpo de Marines utilizaban la expresión asshole puckers: tenías tanto miedo todo el tiempo que se te arrugaba el ano. Literalmente. Algo así dice más de Vietnam que todas las explicaciones de McNamara o el general Westmoreland, con su engañosa tecnocháchara (o diplomatic double-talk); dice más que todos los noticiarios oficiales o libros canónicos.
La construcción del relato mediante unas voces que, para colmo, son anónimas (podría ser cualquiera; tú, quizás; todos nosotros), eleva a Nam a la categoría de obra clásica, homérica, eterna. El libro de Baker es uno de los grandes relatos sobre la guerra y los hombres y mujeres que lucharon en ella, lo que eran y en lo que se convirtieron, y los horrores que aún les aguardaban cuando regresaron con vida del frente. Una obra sublime, sin paliativos. Me siento orgulloso de haber colaborado en la edición española de Nam, aportando un prólogo de lector y entusiasta a uno de mis libros de no ficción favoritos. Deseo que les conmueva e impacte, les llene de ira y compasión y orgullo de clase, como ha hecho conmigo desde el primer día.
KIKO AMAT
Barcelona, junio del 2020
Introducción
«Alguien muere, no es ningún drama. Etiqueto el cadáver, anoto los detalles de su muerte y lo meto en una bolsa —pensó Doc—. Ya he visto demasiada mierda. No puedo dejar que me quite el sueño. No me lo puedo permitir.» Aunque lo llamaban «Doc», no era un médico de verdad. En Vietnam, los GI11 llamaban «Doc» a cualquier sanitario, excepto en el frente, cuando gritaban «¡un médico, un médico!» al desplomarse.
Volvió a mirar la carta que le habían enviado los padres de un chaval de su misma unidad: «Estimado doctor —escribieron—: Nuestro hijo hablaba mucho de usted en las cartas que nos enviaba, nos contaba todo lo que hacía por los muchachos de su unidad. Por favor, si puede, cuéntenos cómo murió». Lo habían repatriado en un ataúd.
«¡Dios! —suspiró Doc—. ¿Qué les contesto? No puedo decirles que su hijo desayunó unas alubias congeladas repugnantes, que tuvo que aguantar que los demás chavales le llamaran cherry12 y que salió del campamento para acabar estallando en un millón de pedazos, que es exactamente lo que pasó.»
Durante una patrulla rutinaria con el resto de su pelotón, el chico accionó accidentalmente una mina con una carga explosiva de setenta kilos, según calcularon después. La explosión abrió un cráter del tamaño de una habitación de matrimonio y le arrancó un brazo y las dos piernas. También le destrozó una parte del cráneo.
Murieron seis soldados más. En Vietnam era frecuente morir así. Mientras duró el conflicto armado en el Sudeste Asiático, se repatriaron miles de ataúdes para ser enterrados discretamente en suelo estadounidense, donde han permanecido prácticamente olvidados, ignorados, durante más de diez años.
Recientemente, son muchos los periodistas, directores de cine, generales, diplomáticos y políticos que han decidido contarle a los norteamericanos cómo murió ese muchacho y por qué. Gran parte de su relato se centra en el silencio que rodea a ese ataúd cerrado. A medida que sus historias avanzan, descubres que pasan por alto la humanidad y la individualidad del muchacho que yace dentro de la caja, que lo reducen a una fría acumulación de datos estadísticos, históricos y políticos. Y, si no, se aprovechan del misterio que encierra ese ataúd y elevan la sangre y los huesos al reino mítico de los héroes, al infierno o a la locura y el rock and roll.
En esas historias falta algo; falta lo personal, lo palpable. Tratan la guerra como si fuera un acontecimiento difuso de un pasado lejano que nuestra memoria ya no alcanza. Nadie se ha molestado en hablar con los hombres y las mujeres que fueron a Vietnam y lucharon en esa guerra.
¿Qué sucedió en Vietnam? ¿Cómo era? ¿A qué olía? ¿Qué te pasó allí? Los veteranos de Vietnam conocen de primera mano las estadísticas, el heroísmo, la maldad y la locura. Son ellos quienes están capacitados para mirar en el interior de ese ataúd e identificar al cuerpo por lo que realmente es: un muchacho que murió en una guerra, que tenía un nombre, una personalidad y una historia propias.
Algunas de las personas que libraron esa guerra cuentan lo que les pasó en las páginas de este libro. Hasta ahora, la mayoría de ellos había guardado silencio y permanecido invisible para la sociedad, tanto como sus hermanos caídos. No se fían de los desconocidos; recelan de las preguntas.
Como me dijo un veterano: «Tengo las antenas contra las mentiras siempre alerta». Empecé con apenas un puñado de contactos, pero gracias al boca a boca fui consiguiendo más entrevistas con otros veteranos. «Sí, es buen tío —me decían—. Queda con él y a ver qué tal.»
Quisieron saber qué estaba haciendo yo mientras ellos luchaban en Vietnam. Les conté que entonces iba a la universidad y que había participado en algunas protestas en contra de la guerra, pese a no estar muy involucrado en el movimiento. Me uní a las manifestaciones cuando mis ideales me empujaron a hacerlo, pero solo si me convenía. Aunque mis convicciones eran firmes y la situación me indignaba, no tenía ninguna intención de que el activismo me hiciera perder la prórroga para alistarme que me habían concedido, un privilegio más que ventajoso. Supongo que mi caso era como el de la mayoría de estudiantes universitarios de la época. Me resulta mucho más gratificante recordar las historias de guerra del movimiento por la paz y aquella sensación de comunidad que ya se ha desvanecido, pero reconozco que la presión social y los motivos personales también tuvieron algo que ver.
Cuando me preguntaban por qué quería escribir este libro, mi respuesta inmediata era pragmática y honesta: «Por dinero. Me gano la vida como escritor». Sin embargo, luego aclaraba que mis intereses no eran puramente mercenarios. El proyecto comenzó a tomar forma en 1972. Ese año, conocí por casualidad a un veterano de Vietnam que acabó por convertirse en un buen amigo. Compartíamos piso, comida y grandes cantidades de whisky. Brian me habló de su experiencia en la guerra y, en aquellas conversaciones, descubrí aspectos de él —y de mí mismo— que no conocía. Él tuvo la oportunidad de compartir sus vivencias y yo, la voluntad de escucharlas, y eso fortaleció nuestra amistad. Lo que me contó me enseñó más sobre Vietnam, la guerra y quienes participaron en ella que nada que hubiera leído o visto en la televisión. Era evidente que no sabíamos toda la historia. Yo no estaba capacitado para contarla, pero no me cabía duda de que sí quería escucharla.
Aseguré a los veteranos que no tenía intención