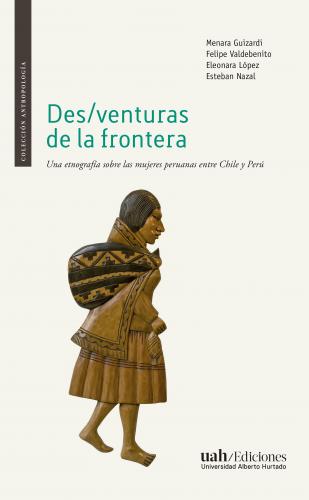Rafaela decidió entonces mandarle a su casa en Tacna. Allá, cuidado durante la semana por la abuela, el niño va a un colegio católico particular. Le dan una beca porque es muy buen estudiante. Rafaela lo ve todos los fines de semana, cuando tiene su día libre. La semana pasa muy rápido en Arica, dice. Trabajando tres turnos para juntar los recursos para seguir construyendo su casa en Tacna y para los gastos de su hijo, de su mamá y de su hermano menor (el único que aún no se independizó económicamente), apenas le queda tiempo para nada más.
Indagaciones circulares
La historia de vida de Rafaela ilustra y ejemplifica casi la totalidad de procesos socioeconómicos y culturales que observamos incidir en la constitución de las mujeres peruanas como sujetos transfronterizos. Estos procesos encarnados, observados reiteradamente en la historia de tantas mujeres, inspiraron los interrogantes que dieron origen a este libro.
En la trayectoria de Rafaela, la vemos cruzar un sinfín de obstáculos, atravesando limitaciones y desafiando (por lo menos parcialmente) a las jerarquías y disposiciones sociales que demarcan las posibilidades de movilidad para las mujeres. Nuestra protagonista condensa, en su itinerario vital, diversos factores que empujan a los sujetos a condiciones marginales de la jerarquía social peruana. Ella es indígena, originaria de sectores rurales empobrecidos7. Proviene de una familia aymara que ha sido desposeída de sus territorios por el avance de la industria minera (por los capitales e intereses macroeconómicos), cuestión que además ha contribuido a profundizar el alcoholismo de su padre (quien siempre se avergonzó de no poder ejercer el rol proveedor del núcleo familiar). Aunque pueda parecer una obviedad, y quizás justamente por ello, hay que reiterar que Rafaela es mujer, además de indígena, del campo y pobre. Su condición femenina dictó su obligación social de aceptar la violencia paterna y también la materna, y su entrega a terceras familias para la explotación de su mano de obra. El tránsito entre casas para trabajo esclavo inició a nuestra protagonista en una intensa circularidad de migraciones entre ciudades, villas y campos del sur peruano. Por ello, y por su responsabilidad laboral iniciada a edad muy temprana, no ha podido dar proseguimiento a sus estudios: tuvo poco acceso a la educación formal.
Todo este proceso se enmarca en un contexto social transversalmente impactado por las violencias de género; además de sufrir esta realidad de la mano de sus progenitores y madrinas, Rafaela la sufrió de desconocidos. Su experiencia del “ser mujer” está fuertemente impactada por la violación sufrida cuando niña, y también por las violencias machistas que se repiten en diferentes momentos de su historia migratoria. Estas violencias de género también se manifiestan en la sobrecarga de la madre de Rafaela; en la persistencia de una responsabilidad femenina de hacerse cargo de todo el núcleo familiar, en términos económicos y de cuidados. Rafaela reproduce esta especie de prisión femenina en la que vive su madre, porque se hace cargo de sus hermanas y hermano menor.
Sin embargo, con todo lo anterior, ella ha logrado adueñarse, en alguna medida, de esta cadena de movilidad circulatoria a la que le obligó su padre cuando la donó al trabajo esclavo. Ya a los trece años, se hizo cargo de controlar su destino migratorio y decidió irse sola a Tacna. Desde entonces, es Rafaela quien decide a dónde ir y por cuánto tiempo: se lo advirtió a su fallecido marido que no estaba dispuesta a aceptar un pedido de matrimonio de un hombre que no aceptara esto. Es más, le comunicó que no aceptaría intromisiones en el uso que diera al recurso económico que resultaba de su trabajo del lado chileno de la frontera. Al hacerlo, Rafaela cruzó una frontera importante: ha logrado una autonomía económica y de movilidades impensable para la generación de mujeres de la que es parte su mamá.
Pero, simultáneamente, ella no logra romper con otras relaciones de subordinación y elige casarse con un hombre que, al igual que su papá, es alcohólico y no comparte con ella las obligaciones económicas del hogar. Cuando, sorprendida una vez más por los imponderables de la vida, Rafaela se ve viuda y embarazada, se enferma de miedo. Miedo a perder, a través de esta responsabilidad que la maternidad imputa a las mujeres como ella, sus dos principales conquistas: la libertad económica y la libertad migratoria.
Observando la historia de Rafaela detenidamente, uno se da cuenta de que la frontera chileno-peruana que cruzó por primera vez en 1997 es solo una entre tantas otras que ha debido cruzar a lo largo de su vida. Rafaela ha estado encomendada a cruzar límites en toda su trayectoria vital: algunas veces obligada por sus padres, otras veces con algún grado de elección. Y así se ha equilibrado entre las líneas que separan la infancia de la vida adulta; la relación de padrinazgo y la violencia; el campo y la ciudad; la dependencia y la autonomía económica; las montañas y la costa sur-peruana. Rafaela ha vivido experiencias que podrían ser caracterizadas como “fronterizas” mucho antes de cruzar las fronteras nacionales. Su historia nos enseña, entonces, que las fronteras nacionales no son equivalentes a los límites sociales establecidos por las jerarquías (locales, regionales e intranacionales) de clase, identidad y género. Pero nos advierte, además, que el hecho de haber cruzado tantas veces, y de forma tan apremiante estos límites, dota a las mujeres como Rafaela de cierto conocimiento y sabiduría sobre cómo sobrevivir al cruce de las fronteras entre países.
Esto nos lleva a dos interrogantes centrales: ¿Las fronteras de las naciones son análogas a los límites que diferencian cada grupo o subgrupo social internamente? ¿Qué convierte a una persona en un sujeto fronterizo?8. En nuestro caso específico, estas cuestiones están articuladas por una perspectiva de género. No nos preguntamos sobre cualquier frontera o límite social, sino centralmente sobre aquellas fronteras y límites que cruzan unas mujeres concretas, en un territorio concreto. Por esto, las indagaciones anteriores son interpeladas (y complementadas) en el presente libro por otras: ¿Cuál es el papel del género en la constitución de estas fronteras nacionales? ¿Qué hace de una mujer un sujeto fronterizo en este espacio? Y en términos más generales: ¿Solamente las mujeres que nacen en zonas de fronteras son fronterizas?
Martillando constantemente en nuestra imaginación antropológica (sociológica e historiográfica), todos estos interrogantes han tenido una importancia central para la investigación que dio origen al presente libro, formando parte de las “obsesiones circulares” que estructuran la obra. En diferentes momentos, hemos logrado contestar fehacientemente a estas cuestiones, pero nuestra satisfacción con las respuestas elaboradas nos duró generalmente poco. El avance del estudio nos fue mostrando que estas son problemáticas cuya respuesta demanda un conocimiento cada vez más articulado entre lo local y lo global, entre el pasado y el presente, entre las acciones de la gente y las limitaciones económicas y políticas (estructurales, si se quiere) que conforman diferentes contextos sociales.
Frente a esta constatación, resolvimos convertir nuestra “debilidad” –nuestra incapacidad de llegar a respuestas definitivas a estos dilemas– en una estrategia analítico-metodológica: nos propusimos volver a responder estas cuestiones una y otra vez, reelaborando nuestras posiciones cada vez que la experiencia etnográfica nos aportaba subsidios para cuestionar las ideas previamente establecidas.
Esto confiere a nuestra obra una característica narrativa particular. Los debates teóricos y nuestra posición conceptual sobre los temas que se tratan en este libro van apareciendo progresivamente en los capítulos;