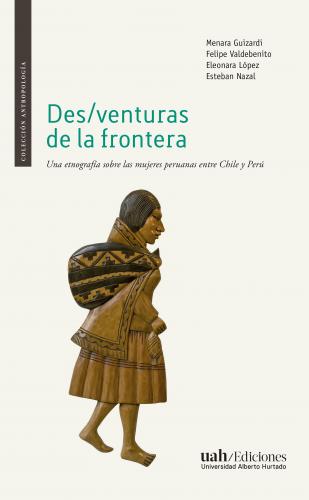Por otro lado, la recuperación de las prácticas de las mujeres en los dos lugares etnografiados (el Agromercado y el terminal de buses en Arica), nos muestra cómo ellas (y ellos) perciben ciertas ventajas en estas desigualdades, respecto de las cuales están dispuestas y dispuestos a obtener el máximo de beneficio, por ejemplo, a partir del uso estratégico de la posición de subordinación percibida para acceder a mercados laborales o actividades comerciales. Ello nos muestra el otro lado de la exclusión, aquel desde donde las fronteras son también un recurso, una oportunidad. ¿Basta entonces la idea de la inclusión a partir de la exclusión para comprender lo que nos dicen estas prácticas?
Los resultados de la investigación también avanzan hacia la comprensión de Arica como una configuración sociohistórica que permite relacionar el proceso de modernización con la formación del Estado-nación chileno, la violencia de género y la idea de identidad nacional. La relación entre estas dimensiones no es necesariamente horizontal, puesto que, y siguiendo a Rita Segato (2003), los autores sitúan la subordinación de la mujer mucho antes que la colonización, es decir, la mujer protagonista de esta frontera ocupa una posición de subordinación que responde a la conjunción de un doble patriarcado: el colonial y racista, por una parte, y el aymara indígena, por otra. La reflexión en torno a estas dimensiones aporta elementos centrales para la discusión sobre interseccionalidad.
En la medida en que desarrolla estos argumentos, el libro nos va develando y describiendo algunos puntos específicos de la ciudad de Arica, puntos que se transformarán en la fundamentación de su propuesta teórica. El terminal de buses y el Agromercado emergen como dos nodos clave para la conceptualización de los espacios hiperfronterizos. Son estos espacios hiperfronterizos los que permiten explicar la idea de condensación presente en la frontera. Espacios o locus que sedimentan las contradicciones, tensiones y los múltiples cruces de fronteras.
Para invitar a una lectura extremadamente interesante, retomo algunas de las preguntas que los autores realizan en las primeras páginas y que buscan guiar la reflexión posterior: ¿Las fronteras de las naciones son análogas a los límites que diferencian cada grupo o subgrupo social internamente? ¿Qué convierte a una persona en un sujeto fronterizo? ¿Cuál es el papel del género en la constitución de estas fronteras nacionales? ¿Qué hace de una mujer un sujeto fronterizo en este espacio?
CAROLINA STEFONI
Departamento de Sociología
Universidad Alberto Hurtado
Introducción
Mujeres de carne y hueso
Era el segundo semestre del año 2012, cuando iniciamos nuestros estudios sobre las mujeres peruanas que viven, transitan y trabajan entre las ciudades fronterizas de Arica (Chile) y Tacna (Perú)1. Entonces nos centrábamos en las migrantes circulares, aquellas que permanecían cinco o seis días de la semana en el lado chileno de la frontera. Junto a ellas visitamos los lugares donde residían en Arica. Con enorme generosidad, nos abrieron las puertas de sus casas en el barrio obrero de Juan Noé y en los campamentos (tomas de terreno) Areneros, Coraceros y Renacer del Pedregal2. En sus hogares escuchamos sus historias de vida, las de sus madres y las de sus abuelas. Aprendimos de su lucha cotidiana por enfrentar la precariedad laboral y habitacional en Arica; de su resiliencia contra las discriminaciones y violencia que experimentaban en la zona fronteriza y de su esfuerzo por hacerse cargo de las responsabilidades de cuidado de sus hijos e hijas (y, a veces, también de sus padres, madres, hermanas y hermanos), que muy a menudo recaían enteramente sobre ellas.
Acompañamos a estas mujeres en los alrededores del Terminal Internacional de buses, donde aquellas que no tenían empleo fijo se sentaban, desde la madrugada, a la espera de potenciales contratantes durante largas mañanas y tardes. Allí vimos el racismo, xenofobia y misoginia con que las trataban los empleadores chilenos que llegaban buscando mano de obra para trabajos “por jornal” (por día); y también presenciamos las redadas discrecionales realizadas por el cuerpo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que frecuentemente circulaban por el terminal con vestimentas civiles, para no despertar la suspicacia de los migrantes indocumentados y así evitar su huida.
Aun en el terminal observamos (y por ocasiones ayudamos en) la labor de clasificación de la ropa usada que ejecutan las mujeres que cruzan esta mercancía desde Chile hacia Perú en los buses y colectivos que conectan Arica y Tacna. Fuimos a los galpones de Juan Noé, donde empresarios chilenos organizan la larga cadena que engendra el comercio (y el contrabando) de prendas de segunda mano entre los dos países, contratando a las señoras peruanas para varias de las funciones que esta actividad involucra.
Comimos con las mujeres peruanas en los dos comedores sociales de la Iglesia Católica (regentados por la Compañía de Jesús en Arica), donde ellas conseguían lo que en reiteradas ocasiones era su única comida del día: la cena. Estuvimos en las hospederías regulares y clandestinas, donde las migrantes que no contaban con recursos para arrendar un dormitorio mensualmente podían pagar por pasar la noche bajo techo, compartiendo habitación y casi siempre también el colchón, con otras migrantes. Las acompañamos en sus labores, caminando por la ciudad con las vendedoras de puerta en puerta –las “caseras”, como las llaman en Arica– mientras ellas ofrecían frutas, productos de aseo del hogar y de higiene.
Estuvimos con las mujeres peruanas que atienden los puestos “al por menor” del Terminal Agropecuario de Arica (conocido popularmente como “el Agromercado” o el “Agro”), donde ellas trabajan para los propietarios (casi siempre chilenos) en la venta de frutas, hierbas, verduras, legumbres, comestibles industrializados (de Perú, Chile y Bolivia), electrónicos, muebles, utensilios para el hogar, productos de limpieza, ropas y una variedad interminable de productos. También en el Agro estuvimos con las mujeres que trabajan picando verduras y legumbres para su venta, y con las que se desempeñan en el control y carga de camiones que hacen la distribución nacional de los productos agrícolas (tanto los producidos en Arica como los que allí llegan desde los países vecinos).
Pasamos tardes y mañanas con las mujeres que atienden en restaurantes, en el comercio; con las famosas peluqueras peruanas que, en Arica, conquistaron una clientela extensa y fiel (que incluía algunos de los miembros de nuestro equipo de investigación). Acompañamos y visitamos, además, a las mujeres que trabajaban en las casas particulares cocinando, limpiando y cuidando a niñas(os) y ancianos. Fuimos con las mujeres a los puestos públicos de salud y al hospital público acompañándolas cuando iban a atenderse. Estuvimos desde la madrugada en las filas de la Gobernación de Arica, esperando con ellas mientras intentaban conseguir turnos para los trámites de visa y otros documentos en Chile. Cruzamos con ellas la frontera, y fuimos a comer a Tacna los fines de semana, a conocer a sus familias y hogares, a ver con sus ojos cómo sentían y pensaban aquel pedacito del Perú al que regresaban cada semana.
Desde entonces la narrativa de estas mujeres, el tiempo y las escenas que ellas compartieron con nosotros, han sembrado y alimentado una persistente imaginación sobre el tema central de este libro: la relación entre violencia de género, constitución de la agencia y el “ser femenino” en mujeres migrantes que enfrentan (no siempre con éxito) las imposiciones del patriarcado en las fronteras del Estado-nación. Pero lo nuestro es un estudio de caso particular: no hablamos de todas las mujeres fronterizas (incluso cuando mucho de lo que decimos se pueda extrapolar a otros lares del mundo). Hablamos de mujeres concretas. Mujeres “de carne y hueso”, como una de ellas nos aclaró; con trayectorias cruzadas por aciertos y desaciertos, por violencias a escalas variadas, por desafíos