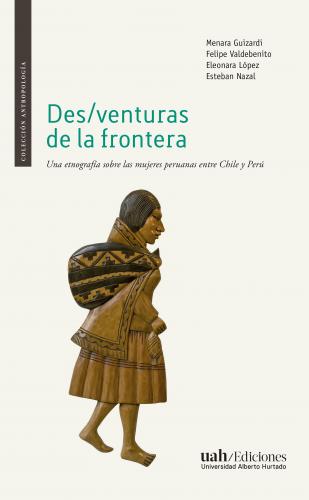Pero, por otro lado, estas indagaciones ganan una especial centralidad para nuestra perspectiva antropológica, porque el intento de contestarlas también nos remite a la construcción de los campos del conocimiento académico: a las debilidades disciplinarias de la antropología cuando es enfrentada al imperativo de comprender los fenómenos sociales que ganan vida en territorios fronterizos.
En comparación con los antropólogos, los historiadores del norte de Chile habían dedicado mucho más interés al impacto del establecimiento de las fronteras nacionales sobre la vida social de los pueblos indígenas y no indígenas. El resultado de su interés es una prolija producción historiográfica dedicada a la relación entre proyectos nacionales, campañas militares, políticas fronterizas y la conformación de la nacionalidad, etnicidad y conflictos sociales en los territorios chilenos adyacentes a las fronteras con Bolivia y Perú (Díaz, 2006; Díaz et al., 2010; González, 1994, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009a, 2009b). A su vez, también se dedicaron a comprender el proceso de “chilenización” de estos territorios (sobre el cual hablaremos en el Capítulo III); generaron así una investigación documental y etnohistórica que constituye un recurso importante para comprender la presencia boliviana y peruana en las tierras chilenas del desierto de Atacama.
Los arqueólogos también estaban más atentos a las perturbaciones que las fronteras nacionales causaban en los patrones históricos de vida en los territorios situados entre los tres países. Centrándose en las escalas temporales de larga duración –prospectando sitios de los primeros grupos humanos que vivieron en estas áreas (que datan de 10.000 a 13.000 años) e investigado el establecimiento de los Imperios Tiwanaku (500-1000 DC) e Inca (1450-1532 DC)–, los arqueólogos pusieron en prensa su consideración crítica de que las fronteras nacionales no podían darse por sentadas. Ni tampoco debieran ser suprimidas como elemento de análisis en la movilidad de los grupos sociales en el desierto (Dillehay y Núñez, 1988; Núñez y Nielsen, 2011; Pimentel et al., 2011).
La pregunta sobre por qué los antropólogos prestaban poca atención al establecimiento de fronteras nacionales y a la movilidad humana que las cruza en comparación con los historiadores y arqueólogos, tiene desde este prisma una respuesta epistemológica: se relaciona con la diferencia de perspectivas producida por el enfoque en los procesos de larga duración adoptados por los últimos. Aunque los estudios antropológicos del norte de Chile articularon las prácticas locales con los macroprocesos –derivando, como decíamos antes, en una perspectiva que historiza parcialmente lo cotidiano–, sus análisis estaban generalmente relacionados con el período comprendido entre 1980 y 2000 (décadas después que las fronteras nacionales se impusieran en estos territorios).
Este recorte temporal produjo un efecto secundario indeseado: les impidió a los antropólogos relativizar adecuadamente las formas hegemónicas a partir de las cuales las sociedades locales y nacionales construyen las categorías “nosotros” y “los otros”. Esta discusión nos devuelve a las inferencias de Fabian (2002: x): definir cómo estas categorías se producen en un momento histórico determinado (y en una localidad particular) debe ser el punto de partida para un abordaje antropológico crítico. Este ejercicio previne que los etnógrafos reproduzcan por lo menos algunas de las mitologías del Estado-nación con respecto a la supuesta homogeneidad de la comunidad nacional imaginada. Les previne, también, de asumir inadvertidamente su propia imaginación con respecto a los sujetos que estudian.
A su vez, la imaginación antropológica sobre los sujetos de estudio está profundamente influenciada por los objetos de investigación arquetípicos institucionalizados por la disciplina (Clifford, 1997; Gupta y Ferguson, 1997; Passaro, 1997). La antropología social clásica hegemonizó la comprensión de la interrelación entre las nociones de espacio, comunidad y cultura como isomórficas (Gupta y Ferguson, 1992), naturalizando la existencia de fronteras que supuestamente enmarcarían a cada grupo social en un “espacio cultural” específico (Hannerz, 1986). Esta conceptualización replegó las categorías políticas de las fronteras nacionales en la teorización antropológica de la cultura (Gupta y Ferguson, 1992), que devino hegemónica a partir de mediados del siglo XIX (Clifford, 1997).
Desde entonces, antropólogos de todo el mundo demarcaron su objeto de estudio como “los otros”, definiendo esta categoría como un grupo social diverso de aquel al cual pertenece el etnógrafo, debido tanto a una supuesta diferencia de trasfondo cultural como a la ubicación de estos “otros” en alguna localidad lejana a la sociedad de origen de los antropólogos (Weston, 1997). Inspirados en la teorización de Durkheim (1987) sobre las solidaridades mecánicas y orgánicas –la cual analiza cómo la división social del trabajo influye en la organización de las sociedades, vinculándose, simultáneamente, a las formas de interdependencia entre sus miembros–, los antropólogos entendían a sus propios grupos sociales como “sociedades”, en oposición a los grupos sociales “otrificados”, para los cuales se guardaba el sustantivo “comunidades”.
Siguiendo el argumento de Hannerz (1986: 363), este sesgo político (y etnocéntrico) hizo de la antropología una ciencia obsesionada en encontrar al “más otro entre los otros”11, y en retratar su vida social siguiendo un estilo narrativo para el cual “lo pequeño es lo hermoso” (Hannerz, 1986: 364). Entendiendo a los grupos sociales como una unidad reducida, discreta y compacta (Palerm, 2008: 60; Warman, 1970: 22), la antropología clásica eludió preguntar con exactitud la relación entre las personas y esa unidad social. Hasta la segunda década del siglo XX, la certeza de la primacía de la sociedad sobre la capacidad de acción de los sujetos conformaba una concepción antropológica sorprendentemente hegemónica. Teóricamente, esta concepción fue proporcionada por el excesivo enfoque en la cohesión y estructura social (entendida como un sistema lógico/ordenado); y en la sincronicidad de la vida social de los “otros” (Fabian, 2002: 25). La naturalización de esa idea tiene por lo menos dos consecuencias importantes. Establece una apreciación dicotómica de la relación entre personas y grupos sociales (entre agencia y estructura, como los sociólogos abordan este debate) (Comaroff, 1985); y promueve una ceguera antropológica selectiva, desalentando a los etnógrafos a tratar detenidamente la relación conflictiva entre costumbres y jerarquías sociales, y las estrategias situacionales que las personas usan para, contradictoriamente, reproducir y romper este estado de cosas (Cardoso de Oliveira, 2007: 43, 53, 62).
Los estudios antropológicos de las regiones fronterizas del norte de Chile, en la medida en que enfatizaron los grupos indígenas “chilenos” como sus principales sujetos de estudio, reprodujeron la conformación epistemológica de la antropología como una ciencia dedicada a los “otros”. Pero lo hicieron reproduciendo el imaginario nacional chileno que enuncia a los indígenas como “no chilenos” y, por lo tanto, como “otros internos” de la nación. Estos aspectos dotan dichos estudios de ciertos sesgos de nacionalismo metodológico. Pero esto no destituye el hecho de que los resultados de estas investigaciones sean una contribución sobresaliente para desarraigar esas mismas ideologías nacionales. Como reseñamos al inicio de este apartado, estos trabajos desarticulan algunas de las principales mitologías del centralismo chileno.
Pero, haciendo nuestra necesaria autocrítica, es imperante reconocer que, cuando empezamos nuestro trabajo de campo en Arica, hacia el año 2012, los fenómenos que captaban nuestra atención, que reconocíamos como “de interés antropológico”, se vinculaban casi únicamente a la presencia de migrantes de Perú y Bolivia en la ciudad. Provenientes de una generación de investigadores que crecieron en un mundo globalizado –que convirtió la transnacionalización de los Estados en un tema de constante discusión desde ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales–, estábamos condicionados a percibir como “muy importantes” los flujos diarios de personas, bienes, sustancias ilegales, servicios, prácticas sociales y conocimiento que cruzan los territorios nacionales.
En completo contraste con los antropólogos precedentes, no podíamos ver nada más que el flujo y la conexión