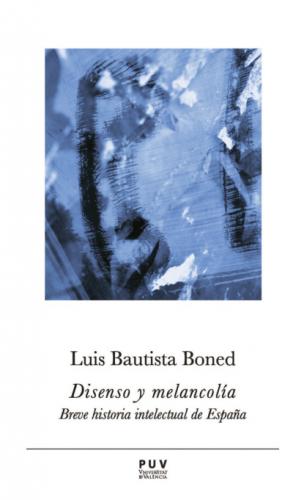Los locos, concluye Hipócrates, son los abderitas. Demócrito se preocupa por conocer y localizar la causa de la locura más allá de la opinión común, a la que se acogen los habitantes de Abdera en su juicio del filósofo. La tarea de Demócrito no solo consiste en conocer las causas biológicas de la sinrazón, sino también en oponerle un comportamiento ético: la fuerza del alma, para controlar e imponer límites a los deseos. La locura, el desequilibrio, puede ser una cuestión corporal; la salud es anímica. El médico y el filósofo se conjugan en su figura, hasta el punto de que Hipócrates, al escucharlo, deviene paciente y discípulo.
Burton se acoge también a su figura y ríe como un melancólico, mientras anuncia en su Satyricall Preface la imagen utópica de un mundo bien organizado donde la locura y la tristeza estarían prohibidas. Son la melancolía y la contemplación las que provocan la risa ante un mundo cargado de vicios y ridiculeces, y el anhelo de un orden perfecto. Sátira, de por sí un género desordenado y solo gobernado por el humor, ¿el humor negro como la bilis que atormenta al melancólico? Sátira, aclara Quignard en Albucius (1990), proviene de satura, un plato típico latino que mezclaba muchos ingredientes. El melancólico, cuando usa la sátira, mezcla burlas y veras, y se excusa en la fatalidad de su propia constitución humoral, que tiene incluso explicación astrológica: Saturno. El literato toma distancia de la sociedad, pero vuelve sobre ella para fustigarla, adoptando la figura del loco-sabio, sombrío y brillante, irresponsable de sus actos, por estar sometido médica y astrológicamente a su signo desencantado, y capaz de desnudar con humor clínico los problemas del mundo.
Les mots sur les choses : el lenguaje remplaza la realidad
Para abundar en la eclosión de la melancolía ligada al letrado a partir del siglo XVI, podemos aducir un volumen de Walter Benjamin: El origen del drama barroco alemán (redactado en 1925), en el que le dedica un largo y descriptivo apartado al conocido grabado de Albrecht Dürer: Melencolia I (1514), que nos muestra a una figura andrógina que no parece prestar atención a la realidad circundante (similar a la mujer desatenta que solía servir como representación de la acedia, como nos decía Agamben [1977]).8 El melancólico era descrito a menudo como un hombre anclado en la tierra, pero colmado de aspiraciones contemplativas. Una figura que perseguía sombras, recuerdos desdibujados, una fantasmagoría que se reflejaba con más fuerza sobre el fondo oscuro del humor melancólico, la bilis negra, depositada en el cerebro. Se suponía que este desorden humoral lo llenaba de un pesado humor frío y seco, que se relacionaba con la pereza y la tristeza. Su búsqueda de trascendencia lo convertía al mismo tiempo en un ávido rastreador de satisfacciones materiales, que tampoco eran suficientes, de ahí su extremada lujuria (el enamorado aquejado de amor hereos), su tacañería o su avaricia.
Cuando Benjamin retome el tema de la melancolía en El libro de los pasajes (1927-1940), nos hablará del «alegórico», una figuración del melancólico hombre barroco. El alegórico está convencido de que el mundo es el reflejo arruinado de una realidad superior regida por valores universales, e intenta averiguar, iluminar, sin éxito, el significado que se esconde detrás del espectáculo de los sentidos.
El Konvolut H Benjamin lo dedica a la figura del coleccionista, y en H 4 a, 1 lo compara con el alegórico:
Quizá se pueda delimitar así el motivo más oculto del coleccionismo: emprende la lucha contra la dispersión. Al gran coleccionista le conmueven de un modo enteramente originario la confusión y la dispersión en que se encuentran las cosas en el mundo. Este mismo espectáculo fue el que tanto ocupó a los hombres del Barroco; en particular, la imagen del mundo alegórico no se explica sin el impacto turbador de ese espectáculo. El alegórico constituye por decirlo así el polo opuesto del coleccionista. Ha renunciado a iluminar las cosas mediante la investigación de lo que les sea afín o les pertenezca. Las desprende de su entorno, dejando desde el principio a su melancolía iluminar su significado. El coleccionista, por el contrario, junta lo que encaja entre sí; puede de este modo llegar a una enseñanza de las cosas mediante sus afinidades o mediante su sucesión en el tiempo. No por ello deja de haber en el fondo de todo coleccionista un alegórico, y en el fondo de todo alegórico un coleccionista, siendo esto más importante que todo lo que los separa. En lo que toca al coleccionista, su colección jamás está completa; y aunque solo le faltase una pieza, todo lo coleccionado seguiría siendo por eso fragmento, como desde el principio lo son las cosas para la alegoría. Por otro lado, precisamente el alegórico, para quien las cosas solo representan las entradas de un secreto diccionario que dará a conocer sus significados al iniciado, jamás tendrá suficientes cosas, pues ninguna de ellas puede representar a las otras en la medida en que ninguna reflexión puede prever el significado que la melancolía será capaz de reivindicar en cada una (2005: 229).
El coleccionista y el alegórico parten de la misma base; o, mejor dicho, de una base análoga: «la lucha contra la dispersión». Al gran coleccionista le conmueve la confusión y la diseminación en que se encuentra su mundo, el del XIX. Un mundo fundado no en la dignidad individual de los objetos, su valor de uso, sino en su valor de cambio. El melancólico hombre barroco, el alegórico, tampoco puede ser comprendido al margen del «impacto turbador de ese espectáculo». Benjamin recurre aquí, no por casualidad, a Schauspiel, término teatral que refuerza la sensación barroca de vacuidad del mundo.
La reacción inicial de uno y otro difiere. El alegórico ocupa el «polo opuesto» al del coleccionista. El primero quiere averiguar el significado que se esconde detrás del espectáculo de los sentidos, convencido de que el mundo es solo la ruina de un orden trascendente. La maniobra del coleccionista es muy otra, ya que no pretende desvelar el significado del mundo, sino recombinar lo que tiene ante sus ojos: «encaja lo que encaja entre sí» con el fin de generar nuevas relaciones. El coleccionista no intenta revelar una verdad oculta, sino establecer un nuevo sentido gracias a la ordenación de los objetos de acuerdo con sus afinidades, y no con su posición en el mercado. Presentan ambos, por lo tanto, dos acercamientos diferentes a un mundo arruinado, engañoso y vacuo: al mundo barroco, en el que la naturaleza ha devenido opaca, y a la sociedad capitalista del siglo XIX, que, como nos explica Buck-Morss (1989), utiliza imágenes naturales para disimular la falta de integridad de sus productos.
Ahora bien, las diferencias entre el alegórico y el coleccionista se disimulan desde el momento en que ninguno de los dos puede completar su obra. Aislados o reunidos, los fragmentos siguen siendo fragmentos; siguen estando huecos, carentes de verdadero significado. El alegórico intenta descifrar la realidad, encontrar su sentido original; el coleccionista trata de crearlo con un nuevo orden. Ninguno de los dos puede agotar el proceso. El coleccionista no puede completar la cadena de significado que ha empezado a construir, mientras que el alegórico encuentra la indefinición en la base misma de su labor, por no poder anclarla a ningún índice cierto y estable.
Benjamin recurre a metáforas asociadas a la lectura y la escritura. Las cosas representan para el alegórico entradas de un «diccionario secreto» que solo darán a conocer su significado a los iniciados. No hay un significado estable en la base desde el que acceder a la iluminación; el sujeto melancólico otorgará significados diversos y estos multiplicarán los del conjunto. No es posible descifrar el mundo, ni es posible (re)construir su significado. La labor es inestable en su inicio para el alegórico, pues remite a una escritura original ya inaccesible. Para el coleccionista, la tarea es inacabable, ya que los fragmentos y su interpretación pueden añadirse infinitamente a modo de glosas. El alegórico y el coleccionista están abocados a un proceso interminable en busca de significado.
Este fragmento resulta enigmático para el lector, que puede encontrar, sin embargo, en el sintagma «diccionario secreto» el hilo que le permita salir del laberinto. La filosofía moderna comienza cuando la base generalmente aceptada sobre la que el mundo es interpretado deja de ser una deidad, o una causa primera, cuyo patrón o modelo ha sido impreso en