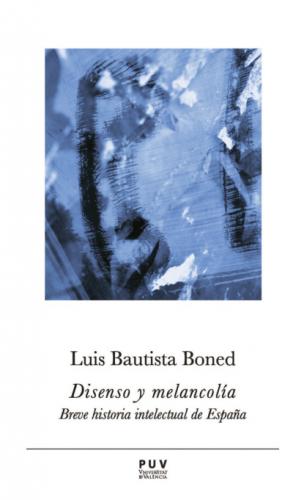Las palabras y las cosas se separan; cada una permanece en un dominio independiente. El discurso literario, la gran tradición, tratará de volver sobre la realidad bruta de las cosas, aunque se encontrará a sí misma apresada en el sistema de su escritura, incapaz de restablecer el contacto con el mundo. Devendrá, según otro melancólico, Schiller (Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, 1795), poeta sentimental, y su anhelo imposible será recuperar el contacto ingenuo con la naturaleza. El literato, fundamentalmente el poeta, tratará de operar por medio de alegorías, símbolos y mitos, intentando escapar de la red escrita en la que está atrapado, con el fin de leer, descifrar, de nuevo el mundo, la escritura divina, o bien ontológica de las cosas (tan pronto como renuncie a una concepción teológica del mundo).
La interiorización definitiva de la subjetividad
El segundo problema al que se enfrenta también la modernidad temprana es la progresiva interiorización de la epistemología y la moral. Porque hay un desarrollo de enorme importancia ligado a este proceso, presentado aquí brevemente, de legibilidad y (re)escritura del mundo, que resulta oscuro sin su concurrencia. ¿Por qué pierde el hombre la capacidad de leer el mundo? El desplazamiento del sujeto hacia su interioridad provocó un cambio fundamental en la concepción de la verdad, que pasó de ser hilemórfica a ser representacional.
La naturaleza poslapsaria (aun siendo vestigio de una semejanza perdida, cuya escritura era ya indescifrable) seguía siendo en la Edad Media «transparente» al ojo humano, porque las cosas eran las palabras (si eliminábamos el afecto del alma que sirve de intermediario legítimo). Voz, alma y cosa significada, de acuerdo con Aristóteles y con la teología medieval, que determina que la res es creada a partir de su eidos, de su sentido pensado por el logos o entendimiento infinito de Dios. La ruina, el vestigio natural, todavía podía ser comprendido como totalidad por medio de las diferentes estrategias que nos muestra Foucault en Les Mots et les choses. Una red de «vestigios» cubría el mundo sin dejar resquicio e imperaba todavía una concepción hilemórfica de la verdad que permitía al ojo humano hacerse uno con el objeto contemplado, aunque no remitiera este ya directamente a su realidad divina original.
Como explica Rorty (1979), el «momento cartesiano» (etiqueta que se refiere en realidad a buena parte de la filosofía del XVI y el XVII) establece el paso a una concepción representacional de la verdad. La concepción hilemórfica, que encontramos en Aristóteles y todavía en Santo Tomás de Aquino, confiaba en la relación entre el sujeto y el objeto, y por lo tanto en la idea que representaba a este último. Conocer un objeto no implicaba representarlo, sino hacerse idéntico a él: el conocimiento del objeto era idéntico al objeto. La retina se convertía en todas las cosas, aunque no adoptara la forma de ninguna de ellas. Era el modelo para el entendimiento. La propuesta moderna es, en cambio, representacional, esto es, la relación no se establece entre sujeto y objeto, sino entre sujeto y proposición, derivada de la representación mental del objeto.
El cambio de modelo fue el resultado de un largo proceso de interiorización que condujo a la invención de la mente en sentido moderno y a la imposibilidad progresiva de garantizar su contacto con el exterior. Proceso análogo, en fin, al de la escritura derivada que termina suplantando al mundo en su empeño por representarlo. Dos esferas diferenciadas en Descartes: res cogitans y res extensa, y un «lugar» para cada una de ellas: interioridad y exterioridad. La mente se establece como tribunal complejo y completo, ojo interior ante el que desfilan las sensaciones corporales y perceptivas, las verdades matemáticas, las reglas morales, la idea de Dios, los estados de ánimo… cualquiera de los elementos, en fin, que actualmente consideramos mentales, todavía atrapados en la concepción cartesiana.
La mente moderna opera, pues, con las representaciones de la experiencia que son examinadas por el ojo interior con la esperanza de que sean testimonios fieles de la realidad, de ahí que la melancolía como sentimiento de separación se agudice entonces. Descartes señala además en las Méditations métaphysiques (1641) que se puede dudar de la res extensa, pero no de la res cogitans, ya que la mente se conoce muy bien a sí misma, por cercanía, pero no lo que es exterior a ella. La certeza se basa, pues, en esta idea: la verdad está en la mente, en el interior del sujeto humano. Ahora bien, ¿qué sucedería si –como temía el propio Descartes– el espejo interior no fuera tal, sino un velo? ¿Qué consecuencias tendría fiarse de la representación del escenario mental y cuestionar o dudar de lo que es ajeno a ella? ¿Qué pasaría, en fin, si el Dios garante de la correspondencia interior / exterior fuera en realidad el «genio maligno» (malin génie) del que hablan las propias Méditations? El problema que se desarrolla a partir de entonces es el de la fiabilidad de nuestras representaciones interiores, que tiene para Descartes un aspecto positivo como fundamento de la existencia humana: puedo llegar a dudar incluso de la veracidad de mis representaciones, de mi pensamiento, al fin y al cabo, pero no de mi existencia como ser que duda.
En todo caso, si el espejo está en la mente del ser humano, su imagen siempre será un reflejo, no necesariamente fiel, por grande que sea la confianza de Descartes en ese Dios que garantiza la relación fidedigna entre ambas esferas. No debe extrañarnos, por tanto, que entre en crisis precisamente en esa época la noción del libro de la naturaleza. En el libro los sujetos podían leer el mundo, exterior a ellos, y también garantizado por realidades, signos, sembrados por una entidad trascendente. Casi podríamos decir, por tanto, que los siglos XVI y XVII cierran el libro de la naturaleza escrito por una mano divina y, además de sustituirlo por la escritura humana, desarrollan la obsesión por el espejo de la mente. El cambio de paradigma parece alejar al ser humano de la exterioridad, y de cualquier supuesto orden que la trascienda.
El modelo representacional moderno nace viciado. Encontramos diversas señales al respecto en los grandes escritores de finales del siglo XVI y principios del XVII, obsesionados por la idea del engaño y el desengaño. Rorty (1979: 42 y ss.) se centra en una obra de Shakespeare, Measure for Measure, para señalar que el dramaturgo isabelino atacaba desde casi su inicio la concepción representacional de la verdad, la capacidad del sujeto para representar con un mínimo de fidelidad el mundo exterior. El texto, previo a la teorización de Descartes, nos proporciona una idea impagable de sus limitaciones. «Glassy essence» se titula, de hecho, la primera parte del volumen de Rorty, en homenaje a estos versos de la comedia de Shakespeare:
…But man, proud man,
Dressed in a little brief authority,
Most ignorant of what he’s most assured-
His glassy essence- like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high Heaven
As make the angels weep –who, with our spleens,
Would all laugh themselves mortal
(Measure for Measure, II, ii, vv. 117-123)
Isabela presenta al hombre, en esta pieza compuesta en 1603 o 1604, como un ignorante simio furioso (angry ape) que se enorgullece de su esencia de vidrio (glassy essence). Esta esencia de vidrio es, aclara Rorty, la mente del hombre tal y como la entiende Francis Bacon, que es muy diferente de la naturaleza de un cristal claro y uniforme en el que se reflejan los rayos de las cosas según su verdadera incidencia. Se trata más bien de un espejo encantado lleno de superstición e impostura.10 Esta idea, recogida en un volumen de 1605 (año especialmente significativo para los hispanistas), expresa una división dentro de nosotros mismos que se dejó sentir mucho antes de que Descartes formulara la parcelación dualista entre res cogitans y res extensa.
También en Cervantes la mente es una esencia vidriosa que devuelve una imagen