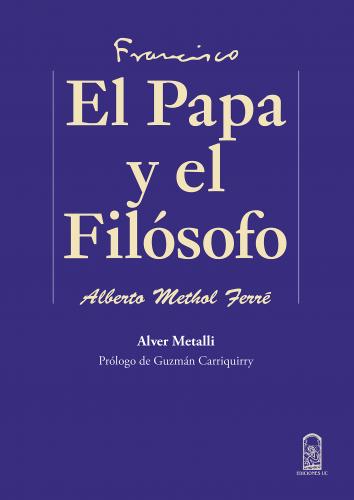–Juan Pablo II había convocado a una nueva conferencia general del Episcopado Latinoamericano, confirmada luego por su sucesor, Benedicto XVI. Es la quinta en medio siglo, la primera de este nuevo milenio. La última reunión general fue en 1992, en Santo Domingo,1 demasiado cercana al evento crucial de 1989, el colapso del comunismo, que simboliza justamente un verdadero cambio de época para el mundo y para América Latina. Ahora, diecisiete años después de la Conferencia de Aparecida, observamos con mayor distancia ese momento y podemos apreciar mejor su alcance y sus efectos. Comencemos hablando de la importancia que tuvo en esta parte del mundo.
–El colapso del comunismo provocó un cambio radical en el escenario bipolar Estados Unidos-Unión Soviética, consolidado en el medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Con la caída del muro de Berlín, cayó también su lógica implícita; había que replantear todo: relaciones internacionales, sistemas de pensamiento, relaciones entre los estados. Este hecho produjo un cambio total, una ruptura con los esquemas intelectuales del mundo conocido.
La crisis exigía de cada actor en juego en la historia un nuevo posicionamiento, establecer nuevas relaciones. Nadie podía suponer cómo sería el mundo que sucedería al conocido hasta entonces. No lo podían saber ni los Bush, ni los Koll, ni los Deng, no lo podían saber tampoco los demás líderes de Occidente. Todo era oscuro; sólo se podían formular suposiciones, y así fue: se superponían hipótesis, se lanzaban análisis precarios en el torbellino de la discusión planetaria. La única previsión segura era que las lógicas que surgían, las nuevas síntesis, el nuevo escenario –si queremos mantener la figura teatral–, tardarían unos cuantos años antes de adquirir un perfil determinado.
La Conferencia de Santo Domingo (1992) se encontraba, en aquel momento, con la destrucción provocada por ese terremoto, con los restos de la caída aún calientes y humeantes; ella misma –la IV Conferencia General de los obispos– pertenecía en parte a algo que se estaba extinguiendo; era un observatorio desde el que no se podía ver bien lo que estaba pasando, y mucho menos tener una inteligencia histórica de gran perspectiva.
La Conferencia de Santo Domingo entraba todavía dentro del esquema de la anterior Conferencia de Puebla, buscando complementarla. Por lo tanto, no estaban dadas las condiciones para un pensamiento nuevo que asimilara el cambio en curso: estaba condenada al anacronismo. Mientras los obispos se reunían en la capital de la República Dominicana, el estrépito de la caída no se había aplacado, la polvareda todavía confundía la visión.
–¿Lo que usted está diciendo es que la conferencia fracasó?
–Estoy diciendo que en 1992, a tres años de los eventos cruciales de 1989, era imposible alcanzar una comprensión intelectual de cierto peso; apenas había pasado un año de la desaparición de la Unión Soviética; nadie podía aprehender qué nuevas lógicas surgirían, o sólo muy hipotéticamente, sin evidencias o con evidencias de escaso fundamento.
En este sentido no se puede echar culpas a los obispos y a los laicos reunidos en la capital dominicana; en el momento en que ellos celebraban los quinientos años del descubrimiento de América2 se estaba produciendo otro gran giro en la historia y la onda anómala, el tsunami, todavía no había pasado sobre el continente.
–¿Usted había previsto el fin del comunismo?
–Como muchos otros, era consciente de las debilidades intrínsecas del socialismo real en el plano histórico y del marxismo en el plano teórico, filosófico si queremos. Hacia fines de ese mismo año, 1989, hablando sobre las revoluciones modernas en un encuentro del CELAM –era exactamente el mes de octubre y el proceso que terminaría con la caída del muro de Berlín no había llegado todavía a su epílogo– dije que el marxismo tenía la pretensión de ser el epicentro que monopolizaba y superaba el mito de la Revolución Francesa, pero que no lograba trascender su condición última de utopía. Su pretendida “cientificidad” como método para la realización de la utopía no conducía a un resultado relevante, de modo que el comunismo quedaba, cada vez más, librado a la suerte de revisionismos bizarros. En los obreros polacos que plantaban la cruz en las canteras de Danzig veía, entonces, una profunda deslegitimación del socialismo en su núcleo científico más íntimo. Quedaba la utopía, pero como un sustituto religioso, que en su condición de sustituto no se podía realizar y por lo tanto no tenía capacidad para convencer porque carecía de un verdadero poder transformador.3
En mi conciencia, la revolución marxista había perdido su sentido. Más que nunca, me parecía que la única posible revolución real era la de Jesucristo en la historia; la Iglesia, de hecho, podía por fin reapropiarse de la palabra “revolución” refiriéndola a Jesucristo.4
–Tampoco los críticos más notorios llegaron a prever el colapso del socialismo real.
–Nadie podía prever con precisión matemática una caída de la importancia que tuvo la de 1989. Hubo quien se dio cuenta de que el comunismo tenía los días contados, eso sí. En 1970 el estadounidense Zbigniew Brzezinski sostenía como hipótesis que Estados Unidos había entrado en una nueva era, dirigiendo y hegemonizando la mayor parte del mundo, y esto explicaba tanto sus problemas como sus promesas, mientras que la Unión Soviética tendía a continuar empantanada en la primera etapa de su desarrollo industrial.5 En un libro posterior, de 1986, Brzezinski argumentaba que Estados Unidos hubiera podido imponerse, incluso pacíficamente, durante la Guerra Fría, fundamentalmente por la debilidad interna del sistema soviético. En 1989, en El gran fracaso. Nacimiento y muerte del comunismo en el siglo XX,6 sugería –ya en el título– que el comunismo había agotado su fuerza propulsiva y que el mundo estaba entrando en la fase poscomunista de la historia. Brzezinski terminó de escribir el libro en agosto de 1988, por lo menos seis meses antes de que el proceso que estamos comentando se desencadenara.
Hubo otro intelectual, esta vez europeo, Augusto del Noce, que anunció con cierta exactitud la agonía terminal, de índole filosófica y transpolítica, de los sistemas colectivistas marxistas, en su obra elocuentemente titulada El suicidio de la revolución.7 Sin embargo, a pesar de estas aproximaciones, nadie estaba en condiciones de hacer una previsión cronométrica con cierto fundamento.
¿Quién podía presuponer que el suicidio vertiginoso de la potencia mundial que constituía el mundo bipolar en el que habíamos vivido durante casi medio siglo sucedería de esa manera? Ni siquiera el Papa. Y, en efecto, no hubo nadie que posteriormente reivindicara haberlo advertido.
–Fue una sorpresa también para usted.
–Al final del encuentro al que me refería, el del CELAM en Belo Horizonte, yo sólo esbozaba algunas alternativas futuras, pero en la línea de un discurso que intentaba evidenciar los límites de la modernidad. Así, indicaba las posibles derivaciones de un “posmodernismo” en las sociedades industriales opulentas: la crítica a la ilusión de emancipación de la modernidad, la evaporación del sentido y del fundamento, el afirmarse de un pluralismo escéptico. Me parecía que el consecuente ateísmo ya no podía ser constructivo, revolucionario, igualitario y fraterno. El ateísmo no podía ser ya la contrarreligión de la emancipación del hombre. El jesuita y filósofo francés Gastón Fessard, en 1960, describía la dialéctica señor-esclavo, en la que Friedrich Nietzsche representaba el mundo visto desde el señor y Marx el punto de vista del esclavo.8 Era un ateísmo de señores y un ateísmo de esclavos. De hecho, hoy Nietzsche está más vinculado al posmodernismo, a Sade y a la sociedad opulenta, que Marx.
Pero si el ateísmo trágico del Nietzsche de la voluntad de poder, por ser consecuente terminaba siendo invivible, el de sus herederos posmodernos se contenta con espejitos de colores. Es el libertinismo de la sociedad de consumo, un nihilismo de consumistas. Una seudoalternativa, desde el momento en que es intrínsecamente parasitaria, por definición no constructiva. Como alternativa constructiva quedaba el agnosticismo positivista. La verdadera victoria era la de Auguste Comte sobre Karl Marx.
Este