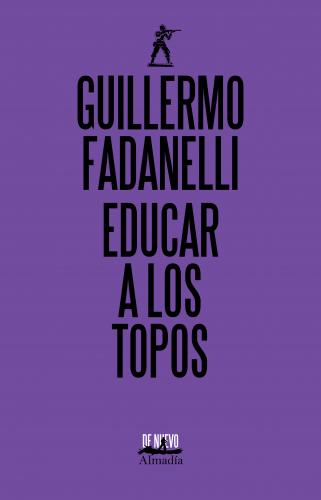Cuando estaba de buen humor, mi padre me permitía conducir el auto desde la pensión hasta la puerta de la casa. Cómo me habría motivado que Ana Bertha, mi vecina y compañera de clases, se apareciera por la mañana cuando tenía el volante aprisionado en mis manos, pero ella se levantaba un poco más tarde y bostezaba por las mañanas hasta que el sol comenzaba a calentar; y seguía bostezando hasta después de media mañana cuando llegaba la hora del primer descanso: Ana Bertha había nacido para poner huevos y cualquier otra actividad le parecía poca cosa. En ese mismo auto, mi padre me condujo por primera vez hasta las puertas de la nueva escuela en el barrio de Tacubaya. Ni una palabra de ambas bocas. Sólo la música instrumental de 620 AM interrumpida de vez en cuando por una voz varonil que decía: “620, la música que llegó para quedarse”. Melodías para un funeral cuyo cortejo estaba formado por un solo auto: Ford, negro, modelo 1970. La tela de mi uniforme se palpaba tan dura como un cartón, pero una noche antes mi propio padre había lustrado mis botones con una sustancia que le recomendaron en el almacén donde compró los uniformes. Mi madre no ocultó que ver a su pequeño hijo de once años vestido como militar le causaba una impresión aceptable. Después de todo el jodido mozalbete, el futuro artista se encontraba con su primer obstáculo. Mi hermano Orlando me miraba también con cierta admiración, pero estoy seguro de que no deseaba estar en mi lugar, sobre todo después de presenciar lo que el peluquero había hecho con mi cabeza. Eres como una zanahoria mordida, me dijo, pero sus palabras no me causaron el daño suficiente para lanzarme a golpes contra él. Si todo fuera tan indefenso como un apodo. Más bien me sorprendió la sensación de que la vida cambiaba a traves de mí y de que nunca podría oponerme a ella, de que era utilizado por algo que carecía de nombre o rostro, pero que se aprovechaba de mí para existir. La abuela se mostró más práctica. Una noche antes de mi primer día escolar me sugirió obedecer, poner atención en mis estudios, no entusiasmarme con las armas y, sobre todo, no permitir que nadie me pusiera una mano encima. Si uno de esos criados con uniforme me golpeaba, ella misma se presentaría en la escuela para reclamar venganza.
–He tenido suficiente con la muerte de Patrocinio. Los militares no volverán a causarme ningún dolor.
Si la vieja se hubiera enterado de la cantidad de golpes que me propinaron casi desde el primer día con todo tipo de objetos no le habrían sido suficientes los años que le quedaban de vida para vengarme. Una muerte puede vengarse, ¿pero un puntapie cargado de desprecio?
–Nadie lo lastimará, madre. Va a una escuela, no a un reformatorio. ¿No ves que pones nerviosa a Elva con tus comentarios?
–Eso lo veremos. A la primera marca que vea en su cuerpo te hago responsable.
–¿Y qué vas a hacer? –preguntó él, retador.
–Lo primero es sacar a mi nieto de esa escuela. Lo segundo es correrte a ti de mi casa.
Estaba más que en su derecho. Vivíamos en su casa porque mi padre había invertido sus delgados ahorros en un terreno cercano al canal de Cuemanco en el sur de la ciudad. En ese terreno de doscientos cincuenta metros cuadrados construía con paciencia, a paso lento, la que sería la nueva jaula para los críos. Una casa propia, cuántos sueños despierta esa frase en una época donde todos los lotes de la tierra tienen ya propietario. Y desde entonces robarle un miserable terreno a los propietarios representaba una epopeya que debíamos festejar como si hubiéramos ganado la batalla más importante de nuestras vidas. Un domingo de cada mes la familia ente ra visitaba la obra negra que, desde la perspectiva de los niños, era una casa en ruinas con los mismos atributos de un campo de guerra: bardas sin terminar, zanjas profundas, charcos, monolitos de ladrillo rojo, cerros de arena, andamios laberínticos. Era de suponer que poseer estas ruinas le permitía a mi padre no conceder demasiada importancia a las amenazas de ser arrojado a la calle. No tenía sentido prestar atención a los amagos de su madre cuando en su horizonte se erguía imponente una casa de dos pisos, tres baños, cuarto de servicio y cocina integral. Al contrario, podía portarse lo patán que quisiera. En cambio, el resto de la familia sí que temía los arrebatos coléricos de la abuela. Cómo no temer a una mujer que ocultaba una pistola calibre 22 en el cajón de una cómoda a un lado de las fotografías color sepia de su esposo, un arma modesta en forma de escuadra que sus nietos habíamos visto en contadas ocasiones cuando la lustraba con una franela untada de aceite. Una pistola nada menos, negra, deslumbrante.
“No se les ocurra husmear en este cajón”, nos advertía, siempre demasiado tarde porque, cuando ella se ausentaba, mi hermano y yo extraíamos el arma de la cómoda, la colocábamos sobre la cama y, cautos, la observábamos largos minutos, como si fuera un cocodrilo salido del estanque. Sólo un niño conoce el verdadero valor de un objeto de esa naturaleza, un valor que no tiene que ver con darle muerte a otro hombre, sino con un misterio más profundo. Y cada vez que la abuela entraba en cólera los niños no olvidábamos que poseía un arma y que podía utilizarla para descargar su furia sobre nosotros. Incluso, una tarde mientras ella miraba su telenovela, la incertidumbre me llevó a preguntarle si no sería mejor deshacerse de aquel peligroso objeto.
–No, de ningún modo. La necesito para defenderme cuando ustedes se vayan de esta casa –respondía con una fatua sonrisa ensimismada. ¿Podría disparar el arma una mano con uñas tan largas como las suyas?, nos preguntábamos. Una interrogante cuya respuesta nunca pudimos indagar.
–Las balas son muy pequeñas, ¿se puede matar con ellas?
–No sé, yo nunca he matado a nadie. Si tengo esta arma conmigo es porque soy una vieja.
–No la necesitas –dije. Ella estaba sentada en una silla bajo la ventana. La luz de la tarde caía sobre su cabellera dorada.
–Sí la necesito. Todos los ancianos deberíamos estar armados. Somos los únicos que tenemos ese derecho.
No había fachada más sosa que la de mi escuela secundaria: un muro gris, plano, y una puerta metálica en el centro: hasta un simio, si se lo exigieran, realizaría un diseño más decoroso. El primate imaginaría al menos una fachada con friso, jambas de cantera, rodapiés y una enramada cubriendo parte del muro. La fachada medía más de cinco metros de altura y a la hora de moverse el portón herrumbroso se arrastraba sobre el cemento provocando un chillido insoportable. Un culo de rata, eso era el portón de la entrada principal: un culo de rata por donde entraban y salían los estudiantes. Esta puerta se abría a las siete de la mañana para cerrarse una hora después, cuando la banda comenzaba a hacer honores a la bandera. Durante el tiempo que la puerta se mantenía franca, un pelotón de la policía militar impedía la entrada a los cadetes que mostraran imperfecciones en su uniforme. Si no habías pulido los botones dorados o la forma del chanchomón no era perfectamente circular, te devolvían a casa con una patada en el trasero. Tampoco se permitían las botas opacas, ni mucho menos la ausencia de una pieza en el uniforme. Hasta los pisacuellos tenían que ser lustrados para que brillaran como pequeños diamantes. No era nada sencillo entrar por ese culo fruncido ni sortear la mirada minuciosa, sádica de los policías militares. Y, sin embargo, el primer día de clase hicieron excepciones porque muchos de los cadetes de nuevo ingreso no conocíamos a conciencia el reglamento. Los policías militares hallaban un placer sibarita en perdonar tus faltas, pero sólo por tratarse del primer día.
Diez minutos antes de las siete de la mañana el Ford negro se estacionaba frente a la escuela. Y si para mi padre la puntualidad representaba una encomiable virtud, para su familia, en cambio, la costumbre de presentarse treinta minutos antes a cualquier cita significaba, en todo caso, una enfermedad, una manía que afectaba los hábitos de todos nosotros. No era muy diferente a vivir con un lisiado que obligaba a los demás a marchar a su propio ritmo. Si al menos obtuviera una ración monetaria por llegar temprano, si al menos esas horas robadas al sueño tuvieran una recompensa evidente.
En