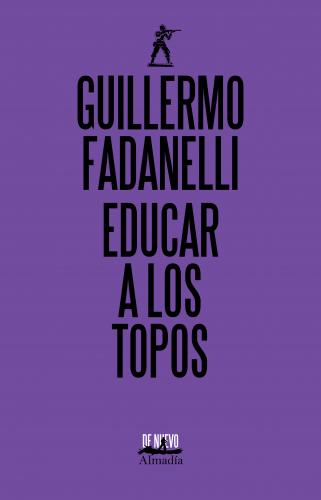–No sé por qué razón se ha puesto a escarbar en la pared. –Intrigada, mi madre ponía el tema sobre la mesa. A todos nos parecía un asunto de interés mayúsculo, a todos menos a él.
–En estos casos sólo existe una solución posible, evitar que se coma esa cal –reaccionaba mi padre, con fastidio. Sabía que no lo dejarían en paz hasta que diera una solución al asunto. A fin de cuentas era el juez, la voz que dictaba sentencia, el obrero que en su casa tiene casi el mismo peso que Dios.
–No puedo estar detrás de ella todo el día, y como está flaca y huesuda aprovecha para colarse en cualquier aguje ro; se esconde. No sé por qué a los niños les parece tan di vertido ocultarse –se preguntaba ella. ¿Qué acaso no es evi dente que los niños se esconden de las personas mayores?
–Si se come la cal es que debe hacerle falta una vitamina. Le preguntaré a un doctor –concluía él. Y a otro tema.
La necesidad de ahorrar nos depositó en casa de mi abuela paterna desde comienzos de los años setenta. El mundial de futbol recién había terminado y todavía estaban frescos los cuatro goles que Italia le había metido a México en La Bombonera para eliminarlo del torneo. Sin embargo, la derrota no nos había sumido en la amargura, porque no obstante que éramos todavía pequeños habíamos escuchado decir a los mayores que jamás podríamos ganarle a Italia. Fue la primera vez en mi vida que escuché la frase “Es un sueño guajiro”. La casa de la abuela era amplia, rectangular, y los cuartos se comunicaban entre sí a través de puertas espigadas. La construcción de dos pisos y un cuarto de hormigón en la azotea se levantaba un poco triste sobre la Avenida Nueve, hacia los límites de la colonia Portales (hoy la Avenida Nueve ha sido rebautizada con el nombre de Luis Spota, uno de los dos escritores por los que mi padre sintió siempre un mínimo respeto. El otro fue Ricardo Garibay). Vista de frente la construcción daba la sensación de haber sido roída sin piedad por el tiempo, pero su verdadera fortaleza no se adivinaba de ningún modo en la fachada. Los pisos eran de duela y los techos descansaban en un conjunto de robustas vigas apolilladas. Una casa holgada y sólida que ahora sólo tiene realidad en la memoria de los sobrevivientes.
Un barrio de pobres, o más bien de obreros y comerciantes la colonia Portales, como la San Simón o la Postal. Aquí los perros, no tan flacos como debía de esperarse de animales errabundos, deambulaban sin dirección premeditada y ningún habitante se encontraba a salvo de ser asaltado cuando caía la noche. Después de las nueve una sospechosa tranquilidad tomaba las calles, las puertas se clausuraban y los pandilleros se reunían en un callejón a fumar mariguana y a beber aguardiente. El olor de la mariguana era tan intenso que lograba colarse por las quicios y juntas de las ventanas y no se disipaba sino hasta después de la medianoche. La iglesia de San Simón se erguía, modesta, a unas cuantas calles de nuestra casa, y en su atrio de piso desnivelado los niños jugaban pelota durante las tardes y las mujeres conversaban a salvo de la mirada de sus maridos. ¿De qué hablaban estas mujeres?, no lo sé, pero mi madre era una de ellas. A unas cuadras estaban también los baños de vapor Rocío, los billares Peninsular y los depósitos de leche barata que el gobierno abría en las zonas populares. ¿Qué más podíamos pedir? Un dios protector de los humildes, un billar para los jugadores, mariguana para los vagos, leche para los becerros y baños de vapor para quitarnos la mugre los fines de semana. En este barrio creció mi padre, sus dos hermanos menores y, para hacerle la vida más sencilla, también su esposa, cuya familia vivía al oriente de la calzada de Tlalpan, en un edificio de departamentos a mitad de la calle Zacahuitzco.
Mi madre, descendiente de italianos tiroleses e hija menor de un matrimonio divorciado que no encontró prosperidad en la Ciudad de México, conoció a su esposo desde los diecisiete años, cuando comenzaba a tomar silueta de rumbera. Casarse con el hombre más feo que había conocido, según sus palabras, tenía una sola finalidad: abandonar la casa de su padrastro. “Además no sabía bailar, yo lo enseñé”. Este hombre de nariz plana y cabello rizado se convirtió en su pasaporte espontáneo, ¿a dónde?, ella no lo sabía. Si hubiera reflexionado o sopesado las consecuencias simplemente no tendría esas venas tan azules en el cuello. Firme en sus propósitos, se marchó de la casa de su padrastro, para adentrarse en los terrenos de un hombre de áspero temperamento e insípida educación. Se equivocó, por cierto, pero en estas cuestiones todos se equivocan porque, probablemente, la única persona con la que uno debería unirse para siempre habita en un suburbio de Tailandia. El único hombre con el que mi madre debió casarse era un ciudadano sueco que por aquellos tiempos se dedicaba a apilar ladrillos en una bode ga de Estocolmo. No sólo era, mi padre, desde el punto de vista de su mujer, un hombre poco agraciado, vulgar como un elote, sino que su vanidad sobrepasaba los límites de la discreción. Un fanfarrón, alguien que se ríe del mundo y que sólo con desearlo obtiene lo que desea. Una confianza inaudita en sus movimientos le abría paso entre las piedras. La prueba de ello es que siendo un ser sin gracia persiguió con seguridad arrogante a una mujer que, según el sentido común, merecía un destino cinematográfico. Al menos ésta es la versión de los hechos que ella narraba a sus hijos: la conozco de memoria porque la escuché de su boca infinitas veces. “No sé si lo hubiera encontrado –al famoso hombre mejor–, pero por lo menos tenía derecho a buscarlo”, concluía ella en la agonía de su dramático crescendo.
Sentado en una de las cabeceras de la mesa, sin pronunciar palabra, fingía concentrarme en las migajas esparcidas sobre el fondo del plato. Cuando levantaba la vista lo hacía para husmear en la calle que serpenteaba en el desconocido pueblo español que un pintor había iluminado en el cuadro que ocupaba una porción considerable de la pared. Ahora tengo deseos de creer que el modelo había sido una población de Castilla, un villorio toledano de los años veinte. Esperaba, de un momento a otro, la orden de marcharme a la cama porque no era correcto, según rezaban nuestras odiosas costumbres, escuchar las conversaciones de los adultos, sobre todo una vez entrada la noche, ¿las diez?, hora en que ellos se relajaban y tiraban al agua las piedras acumuladas durante el día para tratar asuntos que los menores de edad no podrían comprender. Como si en verdad existiera algo no apropiado para los niños. ¿Acaso no somos la concreción de un chorro de leche que lanza un pene enloquecido? Como si nuestra sangre no contuviera desde un principio todos los vicios de los padres y sus ancestros. En un momento de silencio mi padre, sereno, como si tratara un asunto de relativa importancia, comunicó a todos en la mesa que había decidido inscribirme en una escuela militarizada. La primera reacción fue de asombro. Nadie había siquiera pensado en la posibilidad de que se me confinara en una escuela de esa clase. Podría tratarse de una estrategia de corrección, pero el anuncio impuesto de manera tan solemne tenía más cara de ocurrencia nocturna que de otra cosa. No, las bromas estaban descartadas en un hombre que no practicaba la risa delante de su familia. ¿Entonces? Después del anuncio comenzó una larga discusión que despertó lágrimas en mi abuela, una mujer de sangre endemoniada, pero noble en sus actos. De ninguna manera consentiría que su primer nieto, con sus escasos once años de edad, se transformara en un soldado: ¡un soldado! Además de sospechar que su esposo, mi abuelo, Patrocinio Juárez, había sido asesinado por un grupo de militares en Durango cuando su carrera política comenzaba a ascender, no solaparía que su nieto fuera educado con una disciplina tan ingrata como absurda. Si los soldados son como las garrapatas, como los hongos, están allí desde el principio de la humanidad, ¿cuál es su mérito? Me sorprendió ver llorar a una mujer de su carácter, pero lo que más me intrigaba era el hecho de que lo hiciera por mi causa. Si me ponía a hacer cuentas