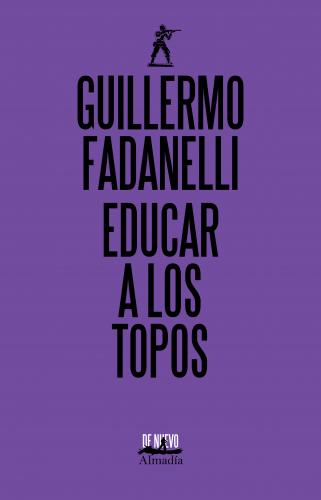–No es una escuela de soldados –replicaba mi padre–, son cadetes, estudiantes como otros cualquiera. Creo que ha llegado el momento de que mi hijo se entere de que no ha nacido en un paraíso.
–Para saber que la vida no es un paraíso no hay que encerrarse en un corral de puercos. –La recuerdo bien. Llevaba puesto un abrigo de colores con un cuello afelpado, imitación de piel. A sus pies una gata blanca: “Nieves” la llamaba. Y “Puta Nieves” cuando se ponía en celo. Y “Maldita Puta Nieves” cuando orinaba en el linóleo.
–Jóvenes cadetes. –A mi padre le molestó que se les llamara puercos a quienes serían mis futuros compañeros.
–Pequeños marranos –acentuó la abuela. Y punto.
Mi madre, a contracorriente de su paciencia habitual, amenazó con levantarse de la mesa si volvía a escuchar cualquier palabra relacionada con una escuela militar:
–No toleraremos que cometas una tontería así con este niño.
Hablaba en plural, haciendo suyas las palabras de su suegra, elevando la voz a tonos increíbles. Su hijo mayor, en quien ella encontraba una sensibilidad fuera de lo común, no tenía por qué ser condenado a vivir en un colegio militar. Era demasiado pronto para echarme a perder.
–¿Tú qué vas a saber? Ocúpate de tener a los niños limpios: yo me haré cargo de su educación.
–No estamos en Alemania ni en guerra para que deba ir a un internado militar.
Para mi madre, todas las guerras se relacionaban con la Alemania nazi. Su hijo sería un artista, un pintor, no un soldado alemán que debe pedir permiso hasta cuando quiere ir al baño.
Fue entonces que salté de mi asiento. Si bien mi madre había prohibido mencionar la palabra militar en la mesa había sido ella, me imagino que llevada por su desesperación y la ausencia de talento político, quien puso sobre la mesa una palabra que me caló en los huesos: internado. La alusión a una escuela militarizada no me causó mayores sobresaltos porque semanas antes mi padre, calculador, me había comunicado que una de las opciones para continuar mis estudios en la secundaria era convirtiéndome en cadete. ¿En qué consistía ser cadete? No lo sabía con exactitud, pero tampoco me importaba gran cosa. A los once años habría aceptado ir al rastro sin hacer preguntas. Mi padre había preparado bien el camino anticipándose a la belicosa reacción de las mujeres, pero lo que jamás me dijo fue que estaría internado, desterrado como un maleante.
–Un momento –se defendió él, acorralado por las críticas–, no he hablado de internar al niño. Estará medio interno, solamente. Puede volver a su casa para dormir. Y si la escuela no estuviera tan lejos podría comer aquí todos los días. ¿Eso les parece trágico? ¿Dónde está el drama? Además, no es una escuela militar, sino un colegio con disciplina militar; una escuela como existen tantas, sólo que aquí no le permitirán comportarse como animal. Ustedes estarán satisfechas cuando termine en la cárcel: quieren un héroe, un estudiante en huelga.
–Los estudiantes no tienen nada que ver aquí –arremetió mi abuela. Yo había reunido las migajas, las había triturado para formar sobre el plato un ojo que me miraba burlón.
–Claro que tienen que ver. Para ser un rebelde lo primero que uno debe saber es contra qué se rebela. Un estudiante no incendia o destruye el instrumento con el que se gana la vida un obrero –dijo mi padre.
Aludía a que durante septiembre del año 68, un grupo de estudiantes universitarios había prendido fuego a varios trolebuses para protestar por las represiones policiacas. Entre los vehículos quemados estaba el que conducía mi padre desde Ciudad Universitaria hasta el Palacio de los Deportes. Existe una fotografía donde se le puede ver a un lado de los restos calcinados de su trolebús. Es para romperle el alma a cualquiera.
–Pero no tenían que matarlos –masculló la abuela.
–Claro que no. Yo lo único que sostengo es que su rebeldía era contradictoria. Defendían a los obreros y buscaban su respaldo, pero entre tanto destruían sus fuentes de trabajo. ¿Qué te parece?
–No estamos hablando de eso.
–Es justamente el tema. Quiero proteger a mi hijo de esas contradicciones desde ahora. Y una razón de peso para inscribirlo en una escuela militar es que está demasiado cerca de su madre, de ustedes. Me lo van a volver marica. Es un niño, no su maldita dama de compañía. –¿De dónde obtenía mi padre esa clase de frases? Estrictamente hablando nadie en la familia había tenido contacto con una dama de compañía.
Las mujeres de mi casa no eran duchas a la hora de enfrentar los argumentos paternos. No obstante, cuando sospechaban que se estaba cometiendo una injusticia, reaccionaban sin necesidad de argucias retóricas: primero la pasión, el miedo, la sospecha de un atentado, y después las palabras. Lo primero, lo imprescindible era repeler los ataques; ya más tarde vendrían las aburridas negociaciones. La noticia de mi reclusión en una academia militarizada llegó de manera sorpresiva cuando sólo faltaban unos días para que comenzaran las inscripciones a la secundaria. No había tiempo para preparar una contraofensiva decorosa; tampoco para una digna resignación. Mi padre sabía cómo usar las palabras. No sé en qué consistía exactamente su talento, pero podía anunciarte tu muerte de tal manera que pareciera una acto sin importancia. O, por el contrario: hacía que un acontecimiento sin relevancia alguna pasara como el más grande suceso de nuestras vidas. Su poder no provenía de sus bíceps popeyescos, ni de sus ojos de toro enfurecido, sino de sus palabras. ¿Cómo oponerse a ellas? Él hablaba desde una tribuna vitalicia a la que no llegaban las objeciones del pueblo. Y yo era el pueblo. Y mi madre era también el pueblo.
–Es mi derecho decidir sobre su educación, el mínimo derecho que se le concede a un padre –el supremo juez aludiendo al derecho, nada menos–. Si estuviera en sus manos lo tendrían en la cocina cortando cebollas y pelando papas.
–Allá es donde van a ponerlo a cortar cebollas. Los militares son todos unos criados –dijo mi abuela. Ella sabía, por experiencia, que la decisión estaba tomada y que ni el llanto de todas las vírgenes podría poner la balanza de su lado.
–Estos criados dominan decenas de países en el mundo y todo el mundo los respeta.
–Tienes razón, pero eso los vuelve todavía más siniestros. Criados armados, no puedo imaginarme un mundo peor.
Una semana antes del anuncio oficial, mi padre echó mano de su mejor retórica para convencerme de que la escuela militarizada nos revelaría una mina de hermosas actividades: los cadetes viajaban varias veces al año con destino a países lejanos; los cadetes hacían deporte en instalaciones de primera categoría, como albercas profundas o gimnasios de duelas relucientes; los cadetes eran admirados por las mujeres que no podían evitar mirarlos cuando pasaban a su lado; los cadetes, expertos en balística y artes marciales eran, en consecuencia, respetados por todos los jóvenes de su edad que veían en ellos a hombres superiores. Se trataba sólo de un montón de engaños porque, como comprobaría más tarde, los cadetes de esa escuela, a excepción de una vez al año que salían a hacer prácticas militares a Toluca, no viajaban jamás; ni tampoco practicaban deporte en bellas instalaciones de duela y mosaicos azules; ni eran respetados por otros jóvenes que, por el contrario, se divertían gritándoles ma jaderías en la calle; y mucho menos eran admirados por las mujeres que en ese entonces comenzaban a enamorarse de los hombres con cabello largo. Las mujeres despreciaban ejércitos enteros de gladiadores y hombres superiores con tal