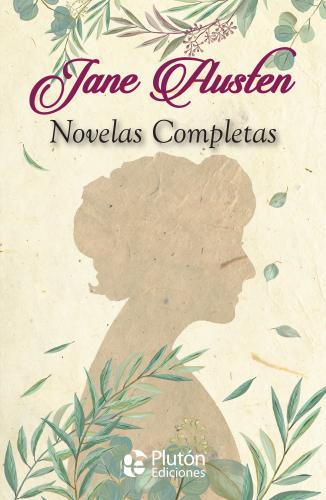—Me temo que hay demasiada verdad en eso —dijo Marianne—; pero, ¿por qué hacer alarde de ello?
—Sospecho —dijo Elinor— que para evitar caer en un tipo de afectación, Edward cae aquí en otra. Como cree que tantas personas pretenden mucho mayor admiración por las bellezas de la naturaleza de la que de verdad sienten, y le desagradan tales pretensiones, afecta mayor indiferencia ante el paisaje y menos juicio de los que realmente posee. Es exquisito y quiere tener una afectación solo de él.
—Es muy cierto —dijo Marianne— que la admiración por los paisajes naturales se ha convertido en un simple galimatías. Todos pretenden admirarse e intentan hacer descripciones con el gusto y la prestancia del primero que definió lo que era la belleza pintoresca. Detesto las ampulosidades de cualquier tipo, y en ocasiones he guardado para mí misma mis sentimientos porque no podía hallar otro lenguaje para describirlos que no fuera ese que ha sido gastado y manoseado hasta perder todo sentido y significado.
—Estoy convencido —dijo Edward— de que frente a un bellísimo panorama sinceramente sientes todo el placer que dices sentir. Pero, a cambio, tu hermana debe permitirme no sentir más del que declaro. Me gusta una hermosa vista, pero no según los principios de lo pintoresco. No me gustan los árboles contraídos, retorcidos, marchitos. Mi admiración es mucho más grande cuando son altos, rectos y están floridos. No me gustan las cabañas en ruinas, destartaladas. No soy aficionado a las ortigas o a los cardos o a los brezales. Me da mucho más gusto una acogedora casa campesina que una atalaya; y un grupo de aldeanos sanos y felices me agrada mucho más que los mejores bandidos del mundo.
Marianne miró a Edward con ojos llenos de asombro, y a su hermana con pena. Elinor se limitó a reír.
Dejaron el tema, y Marianne se mantuvo en un pensativo silencio hasta que de repente un objeto capturó su atención. Estaba sentada junto a Edward, y cuando él tomó la taza de té que le ofrecía la señora Dashwood, su mano le pasó tan cerca que no pudo dejar de observar, muy visible en uno de sus dedos, un anillo que en el centro llevaba unos cabellos entretejidos.
—Nunca vi que usaras un anillo antes, Edward —le dijo—. ¿Pertenecen a Fanny esos cabellos? Recuerdo que prometió darte algunos. Pero habría pensado que su pelo era más castaño.
Marianne había manifestado sin mayor reflexión lo que sinceramente sentía; pero cuando vio cuánto había turbado a Edward, su propio enojo ante su falta de consideración fue mayor que la molestia que él sentía. Él enrojeció claramente y, lanzando una rápida mirada a Elinor, replicó:
—Sí, es cabello de mi hermana. El engaste siempre le da un color diferente, ya sabes.
La mirada de Elinor se había cruzado con la de él, y también pareció aturdirse. De inmediato ella pensó, al igual que Marianne, que el cabello le pertenecía; la única diferencia entre ambas conclusiones era que lo que Marianne creía era un regalo dado voluntariamente por su hermana, para Elinor había sido obtenido quizá por medio de algún robo o alguna maniobra de la que ella no se había enterado. Sin embargo, no estaba de humor para considerarlo una afrenta, y mientras cambiaba de conversación pretendiendo así no haber notado lo ocurrido, en su fuero interno resolvió aprovechar de ahí en adelante toda oportunidad que se le presentara para mirar ese cabello y convencerse, más allá de toda sospecha, de que era del mismo color que el suyo.
La turbación de Edward se alargó durante algún tiempo, y terminó llevándolo a un estado de abstracción todavía más pronunciado. Estuvo especialmente serio durante toda la mañana. Marianne se reprochaba de la forma más dura por lo que había dicho; pero se habría perdonado con mayor prontitud si hubiera sabido cuán poco había ofendido a su hermana.
Antes de mediodía recibieron la visita de sir John y la señora Jennings, que habiendo sabido de la visita de un caballero a la cabaña, vinieron a cotillear de quién se trataba. Con la ayuda de su suegra, sir John no tardó en descubrir que el nombre de Ferrars comenzaba con F, y esto dejó abierta para el futuro una veta de chanzas contra la recta Elinor que únicamente porque acababa de conocer a Edward no explotaron enseguida. En el momento, tan solo las expresivas miradas que se cruzaron dieron una señal a Elinor de cuán lejos había llegado su sagacidad, a partir de las indicaciones de Margaret.
Sir John jamás llegaba a casa de las Dashwood sin invitarlas ya fuera a cenar en la finca al día siguiente, o tomar té con ellos esa misma tarde. En la ocasión actual, para distracción de su huésped a cuyo deleite se sentía obligado a contribuir, quiso comprometerlos para ambos.
—Tienen que tomar té con nosotros hoy día —les dijo—, porque estaremos completamente solos; y mañana sea como fuere deben cenar con nosotros, porque seremos un grupo bastante numeroso.
La señora Jennings reforzó lo imperativo de la situación, argumentando:
—¿Y cómo saben si no organizan un baile? Y eso sí la tentará a usted, señorita Marianne.
—¡Un baile! —protestó Marianne—. ¡No puede ser! ¿Quién va a bailar?
—¡Quién! Pues, ustedes, y los Carey y los Whitaker, con toda seguridad. ¡Cómo! ¿Acaso creía que nadie puede bailar porque una cierta persona a quien no nombraremos se ha marchado?
—Con todo el corazón —exclamó sir John— desearía que Willoughby estuviera entre nosotros otra vez.
Esto, y el rubor de Marianne, alentaron nuevas sospechas en Edward.
—¿Y quién es Willoughby? —le preguntó en voz baja a la señorita Dashwood, a cuyo lado se encontraba.
Elinor le contestó en pocas palabras. El semblante de Marianne era mucho más expresivo. Edward vio en él lo bastante para comprender no solo el significado de lo que los otros sugerían, sino también las expresiones de Marianne que antes lo habían confundido; y cuando sus visitantes se hubieron ido, enseguida se dirigió a ella y, en un susurro, le dijo:
—He estado haciendo cábalas. ¿Te digo lo que me parece adivinar?
—¿Qué quieres insinuar?
—¿Te lo digo?
—Desde luego.
—Pues bien, adivino que el señor Willoughby practica la caza.
Marianne se sintió sorprendida y turbada, pero no pudo dejar de sonreír ante tan tranquila sutileza y, tras un instante de silencio, le dijo:
—¡Ay, Edward! ¿Cómo puedes...? Pero llegará el día, espero... Estoy segura de que te gustará.
—No lo dudo —replicó él, con una cierta sorpresa ante la intensidad y calor de sus palabras; pues si no hubiera imaginado que se trataba de una broma hecha para diversión de todos sus conocidos, basada nada más que en un algo o una nada entre el señor Willoughby y ella, no se habría atrevido a mencionarlo.
Capítulo XIX
Edward permaneció una semana en la cabaña; la señora Dashwood lo urgió a que se quedara más tiempo, pero como si solo deseara mortificarse a sí mismo, pareció decidido a marchar cuando mejor lo estaba pasando entre sus amigos. Su estado de ánimo en los últimos dos o tres días, aunque todavía bastante inestable, había mejorado mucho; día a día parecía aficionarse más a la casa y a sus alrededores, nunca hablaba de irse sin acompañar de lamentos sus palabras, afirmaba que disponía de su tiempo por completo, incluso dudaba de hacia dónde se dirigiría cuando se marchara..., pero aun así debía irse. Nunca una semana había pasado tan rápido, apenas podía creer que ya se hubiera ido. Lo dijo una y otra vez; dijo también otras cosas, que indicaban el rumbo de sus sentimientos y se contradecían con sus acciones.