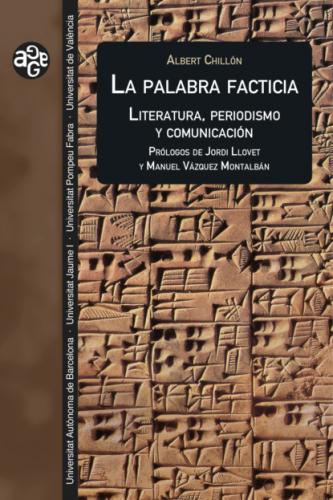Como ya hacía su matriz, esta segunda versión de la obra conjuga la explicación diacrónica con la analítico-descriptiva, es decir, procura evitar la mera enumeración de obras y autores mediante un método expositivo que, a la vez que atiende a la evolución histórica de las relaciones entre literatura y periodismo, va examinando el estilo y composición de una porción considerable de los textos propuestos, interpretando sus posibles sentidos y ponderando sus méritos, carencias e implicaciones. Naturalmente, no son estudiadas todas las piezas aludidas en el estudio, sino solo aquellas que juzgo ineludibles para seguir e ilustrar el razonamiento. Aun así, dado que una obra como esta debe tratar una ingente cantidad de autores, obras y conceptos, no siempre he querido evitar el irme por las ramas —regresando, eso sí, al tronco de la exposición en seguida. Mi aspiración, una vez más, ha sido empalabrar el asunto tratado por medio de una escritura consciente de sus limitaciones y capacidades —y autoexigente sin resultar pretenciosa, por añadidura. Lo haya conseguido o no, esa es la meta que debe perseguir cualquier texto de carácter teórico o académico, a mi entender. Y, con más necesidad aun, uno consagrado a estudiar la mejor prosa periodística contemporánea.
IV. Sección cuarta. La mirada humanista. El libro que ahora presento, sin embargo, no se cierra ya con la cuarta sección que incluí en el de 1999: Un apéndice metodológico. En esta ocasión, he optado por reemplazar aquella fundamentación del comparatismo periodístico-literario (CPL) por una coda que intenta diagnosticar el presente desahucio de las humanidades y proponer su rehabilitación —y la del humanismo entero—, empeño capital para corregir la hegemonía de la racionalidad instrumental sobre las disciplinas que estudian el periodismo y la comunicación mediática en su conjunto. Verdadero sistema nervioso del mundo contemporáneo, la tecnología tiene una presencia cardinal en nuestros días, desde luego, pero por ello mismo debe ser interrogada y comprendida en clave humanista, y no positivista ni tecnolátrica.
Además de procurar serlo, un libro es siempre un encuentro con otros, un tupido tapiz de voces: lo decía en 1999 y lo reafirmo ahora. Este que ahora presento debe buena parte de su urdimbre a las muchas con las que durante estos años he ido dialogando, por escrito o en persona. Por razones muy diversas y a veces difíciles de precisar, quiero agradecer la voz y la presencia —a veces, hasta la presente ausencia— de todas las personas con las que he venido conversando acerca del apasionante elenco de cuestiones a las que La palabra facticia intenta hacer justicia. Ellas saben o intuyen quiénes son, y cuánto les debo. Y, en último pero no menor lugar, quiero dar las gracias también a los estudiantes que durante estas décadas de formación suya y mía me han ofrecido preguntas, respuestas, sugerencias y ese género de tersa expectación —e incluso de exaltación— que solo las aulas son capaces de generar a veces.
Las últimas cuatro líneas las escribí textualmente hace quince años. La diferencia, esta vez, es que hoy solo puedo dar las gracias a estudiantes que ya no lo son. Me refiero a aquellos que hasta el curso 2012–2013, todavía tuvieron ocasión de cursar las asignaturas que versaban acerca de los vínculos entre literatura, periodismo y comunicación. Sepa el lector que la adaptación de los planes de estudio a la directiva de Bolonia ha amparado su deplorable amputación, a pesar de que empezaron a impartirse en la UAB a finales de los años setenta, y de que la mayoría de quienes las estudiaron las tenían en alta estima. A este respecto, a no dudarlo, mi universidad ha sido referencia en el orbe hispanohablante, primero gracias a la labor pionera del periodista Ramon Barnils; y luego porque otros profesores, yo mismo desde 1987 y David Vidal y Gemma Casamajó desde aproximadamente el año 2000, recogimos el testigo y pusimos lo mejor de nuestra parte para acrecer la herencia. Un buen puñado de libros y de artículos, entre ellos la matriz de este, fueron el fruto de esa labor continuada de docencia e investigación, amén de las incontables clases que entre todos impartimos en las citadas asignaturas, dedicadas a explorar los nexos entre la literatura y el periodismo, de un lado, y entre la literatura y los medios audiovisuales, de otro. A lo largo de más de tres décadas, esas materias suscitaron el vivo interés de una treintena de promociones, y merecieron una excelente valoración cuyo registro debe de constar, sin duda, en las catacumbas documentales donde duermen su catalepsia las encuestas —que las autoridades universitarias encargan año tras año en vano.
Ello no obstante, quienes negociaron los vigentes planes de estudio —a puerta cerrada y sin luz ni taquígrafos— no estimaron conveniente asumir tan constatable evidencia; ni tampoco que una facultad universitaria se distingue, precisamente y entre otras cosas, por aquellas especialidades en las que se erige en faro para propios y extraños. De nada valieron las cartas, correos y exhortaciones de viva voz, ni tampoco los actos convocados ante contados docentes y mucho más numerosos discentes. De nada: las aludidas materias fueron podadas de los planes de estudio, a manos de una negociación menosguiada por criterios pedagógicos que por intereses territoriales, y más movida por el trueque de parcelas y prebendas corporativas que por la voluntad de educar a los jóvenes. De ahí que ahora me resulte imposible agradecer su actitud y disposición al diálogo a los estudiantes presentes: ya no existen, sencillamente. Y de ahí que opte, en la cuarta y última sección
Quisiera añadir dos precisiones, antes de rematar este prefacio. La primera es que, cuando apareció en 1999, la matriz de este libro intentó ofrecer una summa comprehensiva acerca de las relaciones entre literatura y periodismo. Con ella no pretendí una exhaustividad imposible, desde luego, aunque sí renovar la reflexión acerca de este vasto territorio, y acerca de su cultivo, a través de dos contribuciones que el tiempo ha revelado fecundas. En primer lugar, una documentada exploración —integrada en un esbozo de explicación sistemática— del gran caudal de obras, autores, estilos y géneros que integran la tradición periodístico-literaria y sus recientes expresiones. Y después, no menos importante, una inédita tentativa de fundamentación teórica y metodológica de ese continente híbrido, que en la presente versión he extendido al más extenso de la comunicación mediática —por más que este carezca, como antes he explicado, de la exploración minuciosa que sí aplico al primero.
Ahora que remonto el curso de aquellas páginas para escribir estas, reparo en un hecho afortunado: durante la década y media transcurrida desde que vieron la luz, han aparecido otros valiosos estudios que amplían la nómina de obras y autores que a la sazón presenté, de modo que el lector de habla hispana cuenta hoy con un buen puñado de libros inspiradores, además de este que fue a la sazón pionero.1 Y reparo así mismo, no obstante, en que la segunda contribución de Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, de carácter teórico, no ha encontrado el desarrollo que en aquel entonces supuse que la proseguiría, y que el mismo Manuel Vázquez Montalbán auguró en su prólogo. Sigue siendo esta por consiguiente, me parece, la principal aportación —aunque ahora notablemente ampliada, insisto— que vuelve a hacer La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación. Y ello porque tanto en el orbe hispano como —sobre todo— en el anglohablante son relativamente numerosas las monografías y antologías que enriquecen el saber empírico disponible, aunque muy escasas las que proponen categorías, conceptos y criterios capaces de iluminar cualesquiera casos —pasados, presentes o futuros— por una vía genuinamente teórica, es decir, deductiva e inductiva a un tiempo.
La segunda precisión que quiero agregar atañe a las denominaciones, asunto nunca menor porque en ellas consiste todo empalabramiento, y por ende el conocer que de él deriva. A pesar de que el apelativo «periodismo literario» cuenta con una larga y asentada tradición a ambas orillas del Atlántico —en español, italiano, francés, portugués e inglés, al menos—,2 de unos años a esta parte ha ido cundiendo la locución «periodismo narrativo» para designar, supuestamente, el mismo ámbito aproximado de referencia, por más que los matices que una y otra conllevan sean decisivos y asaz distintos. Entiendo que los estudiosos y periodistas que la emplean quieren subrayar el hecho de que las tendencias periodísticas que esa etiqueta engloba suelen entre otras cosas, en efecto, cultivar los dones