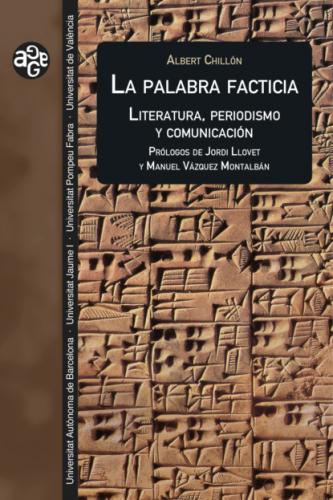Tan elemental constatación no implica que quienes cultivan tan distintas vías de expresión periodística sean equiparables en talante y en talento; ni, por supuesto, que contar una historia de actualidad mediante la aplicación apresurada y desmayada del estilo noticioso equivalga a hacerlo con el primor que distingue a, digamos, Norman Mailer, Linda Wolfe, Leonardo Sciascia, Montserrat Roig o Leila Guerriero. Esta es la primera razón, nada bizantina y sí bien fundada, por la que sigo prefiriendo emplear la locución «periodismo literario», poseedora de honda raigambre y solera —y que seguiré empleando hasta que me disuada una argumentación convincente.
Usar la locución «periodismo literario» me parece así mismo preferible, además, porque alude con mucha mayor propiedad al entronque de las tendencias neoperiodísticas con sus tradicionales raíces. De entrada, porque incluye, allende la estricta narración, otros predios discursivos donde la creatividad periodística suele medrar, como el de la descripción —en el retrato y semblanza, o en la recreación de lugares y paisajes—; la conversación —ahí están las magníficas entrevistas literarias de Rex Reed, Francisco Umbral o Rosa Montero—; o la prosa de ideas incluso —recuérdense los ensayos periodísticos de Albert Camus, Joan Fuster, Susan Sontag, Manuel Vázquez Montalbán, Joan Francesc Mira, Tony Judt o Eduardo Haro Tecglen, sin ir más lejos. Y ante todo porque, a diferencia de la expresión «periodismo narrativo», la de «periodismo literario» alude al decisivo hecho de que las obras, autores y medios que designa están animados por una voluntad creativa —ideativa y estilística a un tiempo— que halla su más alta medida en la elocuencia de ese memorable speech que es el arte de la literatura, como dejó escrito W. H. Auden: «palabra en el tiempo», por decirlo con términos de Antonio Machado, más memorables todavía.
Ni mármol duro y eterno,
ni música ni pintura,
sino palabra en el tiempo.
Todo lo que acabo de explicar atañe al plano más explícito de la obra que presento, esto es, a su contenido e intenciones. En un plano más implícito, sin embargo, la larga dedicación que este libro resume responde a menos patentes motivos. Nace, de hecho, de mi experiencia personal; de las historias que he ido contándome para llegar a lo que más o menos creo ser; y de las numerosas inquietudes, y tribulaciones, y dudas que el siempre inacabado vivir ha ido despertando en mí, como en cualquiera que trate de hacerlo con dos dedos de frente. Todo ser humano es novelista de sí mismo, sea original o plagiario, como dejó escrito Ortega, y la conciencia de que vivimos narrando y narrándonos —dando y dándonos cuento— despierta un sinfín de interrogantes de ardua respuesta, que yo he procurado contestar, de manera incompleta e imperfecta, en el curso de una trayectoria académica que tiene más, por fortuna, de paseo vocacional que de carrera de obstáculos. Con todos sus seguros defectos y posibles virtudes, esta obra es el fruto de esas desazones y querencias. Y, como no puede ser de otra manera, no versa sobre mi concreta andadura, aunque esté ideada y escrita a partir de ella, plagada como está —una más entre todas— de espejismos y entretelas.
Como ya lo intentó su matriz de 1999, La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación milita en un frente de resistencia contra la tiranía de la racionalidad economicista e instrumental, avasalladora en la sociedad contemporánea, en su amenazada educación universitaria y —por ende— en el ámbito periodístico y comunicativo en concreto. Y se la dedico a todos aquellos que todavía se quieren periodistas, comunicadores y escritores autónomos y conscientes, amén de ciudadanos ética, estética y políticamente concernidos por la belleza, la verdad y el bien, así privados como colectivos. En un plano más personal aun, se lo dedico así mismo, hoy como ayer, a los seres queridos cuyas vidas inspiraron la novela El horizonte ayer, en la que me sumergí durante la pasada década —muy poco después de rematar la primera versión de este libro— y que en marzo del pasado año, gracias al buen oficio del poeta Ferran Fernández, vio la luz de la mano de la editorial Luces de Gálibo. Labor obstinadamente exploratoria —poco menos que espeleológica, hablando en plata—, El horizonte ayer me llevó a recontarme innumerables narraciones propias y ajenas, repletas de espejismos y de entretelas. Y también a constatar, por consiguiente, hasta qué punto la ilusión y la invención se funden con la siempre frágil certeza cuando quien habla, piensa o escribe lidia con el concreto y casi siempre evanescente vivir; y cuán ambiguo suele ser el umbral que entrevera más que separa, talmente un umbrío zaguán, la palabra ficticia de la facticia. Un trabajo de inscriptura y no solo de escritura —valga la licencia léxica—, basado en la libérrima recreación de los horizontes pasados desde los que habrían de venir, sin entonces saberlo.
1.Entre otros, cabe destacar los de Juan José Hoyos, Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en el periodismo (Antioquía: Universidad de Antioquía, 2003); Domenico Chiappe, Tan real como la ficción. Herramientas narrativas en periodismo (Barcelona: Laertes, 2010); Roberto Herrscher, Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2012); Jordi Carrión, Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (Barcelona: Anagrama, 2012); y Darío Jaramillo Agudelo, Antología de la crónica latinoamericana actual (Madrid: Alfaguara, 2012). Al tiempo que remato este libro acaba de ver la luz, por cierto, el libro de Mark Weingarten, La banda que escribía torcido (Madrid: Libros del K.O., 2013), una necesaria historia del new journalism estadounidense.
2.Como revela el nombre mismo de la International Association for Literary Journalism Studies (http://www.ialjs.org), por sí misma definida en los siguientes términos: «A multidisciplinary learned society whose essential purpose is the encouragement and improvement of scholarly research and education in literary journalism (or literary reportage). For the purposes of scholarly delineation, our definition of literary journalism is “journalism as literature” rather than “journalism about literature.” Moreover, the association is explicitly inclusive and warmly supportive of a wide variety of approaches to the study and teaching of literary journalism throughout the world.» Debo esta valiosa referencia a mi amigo y colega Luis Guillermo Hernández.
SECCIÓN PRIMERA
LAS RELACIONES ENTRE LITERATURA,
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, A LA LUZ
DE LA CONSCIENCIA LINGÜÍSTICA
«Si no hubiera lenguaje, no podría conocerse lo bueno ni lo malo, lo verdadero ni lo falso, lo agradable ni lo desagradable.
El lenguaje es el que nos hace entender todo eso.
Meditad sobre el lenguaje.»
UPANISHADS
Capítulo 1
La promiscuidad entre literatura, periodismo y comunicación en la posmodernidad
Uno de los rasgos distintivos de nuestra época, bautizada como «posmoderna» por Jean-François Lyotard a finales de los años setenta del pasado siglo, es la proliferación