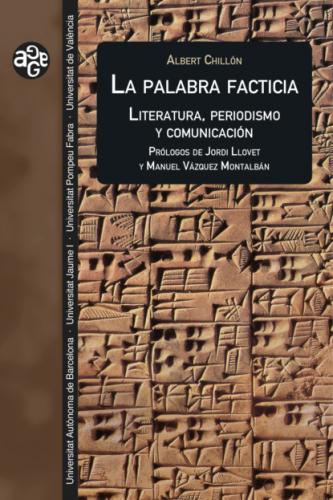Y ello por no mencionar antes de tiempo, claro es, ese nutrido elenco de textos de linaje periodístico-literario que ofrecen una meditación, tácita o manifiesta, acerca de la siempre problemática representación narrativa de hechos efectivamente ocurridos —aparte de librar al lector novelas-reportaje de impecable factura periodística y estética. Pienso en el James Agee de Elogiemos ahora a los hombres famosos, en el John Hersey de Joe ya está en casa, en el Joaquim Amat-Piniella de K.L. Reich o en el Truman Capote de A sangre fría. Pero también en las reflexiones implícitas en El secreto de Joe Gould, de Joseph Mitchell, o en El mundo de Jimmy, el controvertido premio Pulitzer de Janet Cooke; y en las muy explícitas que Arcadi Espada propone en Raval. Del amor a los niños, o Janet Malcolm en El periodista y el asesino.
Todas esas obras ilustran con elocuencia, a mi juicio, algunas de las principales tendencias creativas que el presente espíritu del tiempo alienta. El relativismo posmoderno, es bien sabido, ha fomentado el relajamiento normativo y la querencia irónica, irreverente y desacralizadora, y por consiguiente la hibridación de géneros y estilos; la deliberada o involuntaria aleación de ficción y facción; el auge de la superficialidad, el esteticismo y la espectacularización, rasgos transversales a múltiples ámbitos de la cultura; y, en fin, los frecuentes trasvases y mixturas entre los diferentes niveles culturales —alto, medio y bajo, antaño separados por límites rígidos.
Al mismo tiempo, ese relativismo ético, estético y epistémico ha extendido la conciencia acerca de las a menudo borrosas, promiscuas relaciones que se dan entre la ficción y la facción en cualquier época histórica, y muy en especial en la nuestra. Hoy sabemos que la triple mediación a la que antes aludía —lingüística, retórica y narrativa— condiciona siempre la totalidad de los géneros del discurso, y por tanto sus vertientes ficticias y facticias. Dado que se trata de una cuestión capital, debo abrir un paréntesis para presentarla antes de continuar la exploración de los vínculos contemporáneos entre ficción y facción —y de abordarla con mayor detalle en el próximo capítulo.
I. La primera de esas mediaciones es el lenguaje verbal en sí, de acuerdo con la filosofía del lenguaje de Wilhem V. Humboldt y de Friedrich Nietzsche, cuyo corolario contemporáneo es el «giro lingüístico» (linguistic turn) diversamente cultivado por autores como Ludwig Wittgenstein, Hans G. Gadamer, Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, José María Valverde, John Searle o George Steiner, entre muchos otros. De acuerdo con esa toma de conciencia lingüística, tal como explicaré por extenso en [2], el habla no es solo un vehículo o instrumento de transmisión, capaz de trasladar las ideas previamente forjadas por la mente, sino también la condición sine qua non del pensamiento mismo, al menos en sus facetas articuladoras y racionales. De modo inexorable, lo que Gadamer llamó «lingüisticidad» impone sus posibilidades y sus límites a cualquier forma de intelección, y por fuerza nos obliga a distinguir, cualitativamente, la enunciación de lo enunciado, las palabras de las cosas y los sucesos que pretenden referir, la tendencia al orden y a la concordancia inherente al decir del desorden y la discordancia propios de «lo existente».
En relación con la crucial cuestión que tratamos, debe añadirse que la conciencia lingüística nos obligará a reconsiderar, sobre premisas distintas, dos dicotomías muy arraigadas.
i.La primera de ellas, a la que en esta introducción solo aludiré de modo sumario, es la que distingue taxativamente entre «dicción» y «realidad», e imagina la realidad humana a semejanza de la physis o realidad de la naturaleza, como si no estuviese hecha también de discurso, en sentido estricto, y de semiosis, en sentido lato. Por discurso entiendo, al modo del giro lingüístico, las enunciaciones y los enunciados verbales que son su fruto, esto es, los actos de habla capaces de crear y de transformar las realidades dadas, como John Austin y John Searle arguyeron de forma muy convincente, hace algunas décadas, en sus ensayos de pragmática lingüística. Y por semiosis, el aun más extenso y plural ámbito en que el discurso se da, compuesto por los índices, señales, signos y símbolos que constituyen el hábitat cultural del ser humano, en todo lugar y tiempo.
ii.La segunda dicotomía que a lo largo de esta obra refutaré, muy popular aunque conceptualmente endeble, es la que distingue sin más entre «ficción» y «no ficción», e imagina que existen enunciaciones y enunciados ficticios que obedecen a la soberana imaginación, de un lado; y enunciaciones y enunciados «no ficticios» capaces de referir la realidad de manera reproductiva, objetiva y por tanto exenta de mediación, de otro. Los incontables acatadores de esta infundada dicotomía se muestran proclives a olvidar que lo que existe, de hecho, son dicciones que conjugan de variadas formas la ficción y la facción, lo ficticio y lo facticio. Y así mismo, por ende, que los enunciados facticios que ellos llaman «no ficticios» se caracterizan porque en ellos no se da la reproducción, sino la representación de la realidad, es decir, un empalabramiento acerca de ella que es, al mismo tiempo, imitativo (mimético) y creativo (poiético). Las palabras no reproducen las cosas ni los hechos —si por «cosas» y «hechos» entendemos entidades ajenas al discurso y previas a él—, sino que los representan diciéndolos, y al hacerlo los transforman de maneras y en grados diversos. Incapaces de captarlos y de expresarlos con objetividad, son en cambio muy capaces de hacerlos, esto es, de convertirlos performativamente en objetivación. Puede parecer una mareante paradoja, pero no conviene obviarla so pena de burdo error.
A la luz de la filosofía del lenguaje de raíz romántica, en definitiva, el pensamiento posmoderno ha desvelado una realidad propia de cualquier periodo histórico, y no solo del presente. Y es que no existe una diferencia cualitativa y radical entre los enunciados ficticios y los facticios, es decir, entre aquellos enunciados basados en la invención soberana de lo que podría suceder, y aquellos fundados en la documentación fehaciente de lo en efecto sucedido, por otro —o entre la poesía y la historia, por usar los términos de Aristóteles. Lo que existe, de hecho, son diferencias de grado y manera entre las múltiples variantes de la dicción, en un arco que va desde la más libérrima ficción hasta la facción más disciplinada, puesto que todas se hallan afectadas por su condición lingüística compartida.
II. La segunda de las mediaciones en las que la conciencia posmoderna repara es de carácter retórico, amén de lingüístico, dado que todo acto de habla —también el más deliberadamente veridicente— supone una metaforización o tropización de lo referido, un salto cualitativo entre el orden de lo que las cosas y los sucesos acaso sean, por un lado, y lo que decimos que en efecto son, por otro. Desde las decisivas investigaciones sobre retórica de Gustav Gerber y de Friedrich Nietzsche, en el siglo XIX, hasta las más recientes aportaciones de Charles Perelman, Roland Barthes, Paul de Man, Stephen Toulmin, Kenneth Burke, Paul Ricoeur o George Lakoff, uno de los principales afluentes del giro lingüístico nos enseña que «lo real», siempre ignoto y esquivo, es construido como «realidad humana» gracias al poder metaforizador —es decir: metamorfoseador— del empalabramiento. Pensar es en esencia hablar, ya lo hemos convenido, pero acto seguido cumple agregar que hablar y pensar son actividades retóricas, así mismo.
Tropo entre los tropos, la metáfora hace posible la decisiva traslación mediante la que los sucesos brutos son convertidos en imágenes, palabras y conceptos, esto es, en alusiones virtuales de muy distinta índole ontológica a la que poseen en origen. La disciplina que los antiguos llamaron «retórica» ha experimentado una merecida revaluación en las últimas décadas, y ello a pesar de que todavía a mediados del siglo pasado parecía superada por los avances de la lingüística, la semiótica y la teoría literaria en sus diferentes ramas. El principal responsable de esa rehabilitación, junto con los mentados Kenneth Burke y Stephen Toulmin, fue sin duda Charles Perelman, el más conspicuo heredero de la Retórica aristotélica. Pero también han sido responsables de ella otros destacados filósofos y lingüistas de nuestro tiempo, que han llamado la atención sobre el decisivo papel que las metáforas en concreto, y los tropos en general, ejercen entre el conjunto de mediaciones que el lenguaje conlleva. Hoy sabemos que cualquier acto de habla es retórico, de la novela y el poema al tweet o al titular periodístico. Y por supuesto lo son, para bien y para mal,