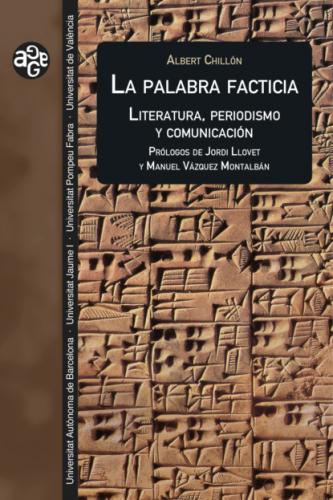Prólogo de Jordi Llovet (2014)
Allá por los años setenta del siglo pasado no existía, o apenas, ningún lugar en nuestras ciudades universitarias en el que pudiera estudiarse lo que hoy se conoce como Periodismo o, en una deriva típicamente tecnológica, Periodismo y Ciencias de la Comunicación —como si la comunicación humana hubiese sido una ciencia en algún momento de la historia—, o etiquetas parecidas. Muchos profesionales de esa profesión, por aquellos años, procedían de licenciaturas universitarias «históricas» —Filosofía y Letras, habitualmente; Derecho, a veces— en las que se impartían conocimientos generales sobre la cultura histórica, artística, literaria, religiosa, filosófica, etc. Cuando se crearon los estudios de Ciencias Políticas no fueron pocos los que, a falta de un lugar en una u otra sede parlamentaria o en el seno de un u otro partido político, después del franquismo, se convirtieron en miembros de la redacción de un periódico, una radio o una televisión, estas públicas al principio. Destaquemos, por lo que se refiere a esta cuestión, que no fueron precisamente los licenciados en Ciencias Políticas, o en Sociología (cuando se crearon esos estudios), o en Ciencias Económicas, los que integraron el grueso de los hombres y mujeres dedicados al periodismo en nuestros medios de comunicación. La mayoría de ellos, o no se encontraban en posesión de ningún título —algo que no tardará en convertirse, de nuevo, en una garantía de solvencia en el terreno del periodismo—, o procedían del ámbito de diversos estudios generales.
Una desdicha más en la remodelación de nuestros planes de estudio universitarios hizo que el amplio panorama de estudios que se impartían en esas facultades —filosofía, historia, lenguas clásicas y modernas, y literatura— se diversificara y que, en consecuencia, se disolviera la antigua y sabia idea según la cual no cabe estudiar historia sin el conocimiento de la literatura; ni esta sin aquella; ni es imaginable —es incluso insano, desde el punto de vista intelectual— desvincular la filosofía de las ramas del saber propias —si es que alguna vez fueron epistemológicamente independientes— de la historia y la filología. A consecuencia de esta situación, en palabras de Albert Chillón en el presente libro, «la desatinada escisión inicial ha sido el embrión a partir del que ha nacido y medrado el actual desconcierto académico. Concebidos comoun conjunto de saberes aplicados —eso es, de vocación normativa, práctica e instrumental—, los estudios periodísticos han ido siendo absorbidos por la llamada “redacción periodística”, una disciplina pseudocientífica […] que ha ido jibarizando el campo diverso y complejo del periodismo realmente existente hasta dejarlo reducido a mero repertorio acrítico de habilidades empíricas encaminadas a la producción seriada de textos periodísticos».
Pero así fueron las cosas, sin duda a causa de la progresiva «tecnologización» de la universidad, que viene primando, desde que las políticas neoliberales configuraron el marco general en el que se mueve nuestra civilización —incluida, claro está, la economía—, la tendencia a la especialización. Mezquinas razones gremiales, una aspiración funcionarial a ascender en el escalafón universitario —algo hoy del todo utópico, pues no hay futuro digno, por el momento, para nuestros maltratados profesores asociados— determinó que se crearan un sinfín de facultades del todo inútiles, muchas de ellas nacidas al calor de un supuesto mercado laboral selectivo. Hecho, también este, que ya ha sido puesto en entredicho en mercados laborales mucho más dinámicos que el nuestro, como el de los Estados Unidos, en los que se requiere, para cualquier empleo, más el saber que un título otorgado por la jefatura del Estado o por el ministro correspondiente.
Esta disgregación de los estudios generales de Filosofía y Letras —de los que, como se ha dicho, procedía la mayor parte de los periodistas en los años sesenta, setenta e incluso ochenta del siglo pasado— acarreó consecuencias nefastas en todos los ámbitos de la enseñanza y la cultura, a todos sus niveles: la práctica del periodismo no fue, en este sentido, ninguna excepción. Pues, antes de esta malograda especialización, los mejores periodistas eran simplemente quienes poseían un bagaje cultural más que suficiente (en muy diversas esferas del saber), una competencia lingüística solvente y una capacidad de narrar acorde con los parámetros de la tradición narrativa de nuestra cultura literaria. Estos componentes bastaban para labrarse una brillante carrera en el campo del periodismo, ya fuera en sus facetas política, social o cultural —aunque no en la económica, que, como es lógico, poseía sus imprescindibles especialistas. Incluso las necrológicas —para cuya redacción los periódicos de calidad en países como Inglaterra disponen, hoy todavía, de un redactor a tiempo completo— todavía son redactadas por periodistas competentes en tal asunto: seres conocedores del género biográfico, escritores capaces de resumir en un par de columnas el mundo complejo y vago de una vida acabada.
Esto no significa que la fundación de las escuelas de periodismo estuviera inevitablemente destinada al fracaso. De hecho, la llamada Escuela de Periodismo de la Iglesia, de Barcelona, en la que profesaron grandes periodistas sin título específico, como Llorenç Gomis, Luis Izquierdo o Manuel Vázquez Montalbán, todos ellos humanistas en el sentido más intenso y extenso de la palabra, son recordados por sus alumnos como extraordinarios maestros del periodismo: desconocían parte del saber hacer que hoy parece inexcusable en la formación de todo periodista, pero poseían cultura, el único ámbito de conocimiento del que puede emanar una cantidad ingente de saberes.
En esto estriba la gran diferencia entre la formación de los periodistas de aquellos decenios —para ser exactos, desde que los escritores entraron en el género de la prensa periódica, más adelante en la radio y la televisión, desde el siglo xvii en adelante— y los que vienen formándose, y desfigurándose, en las escuelas de periodismo, en los últimos años y en el mundo entero, por causas que este libro de Albert Chillón analiza con precisión y competencia.
Cuando uno acude —por fuerza en una hemeroteca— a las publicaciones periódicas de los siglos xvii, xviii y todavía el xix, no deja de sorprenderse ante la enorme calidad estilística de los textos impresos, el enorme bagaje cultural de los articulistas —que podían citar un mito clásico para ilustrar un acontecimiento político de rigurosa actualidad— y la precisa articulación de los párrafos y del conjunto de un artículo. Este fenómeno se explica por el mero hecho de que el periodismo nació como una derivación de la narración —no del drama, y menos todavía de la lírica, géneros que algunos periódicos, aun hoy, presentan como complemento «sabio» al conjunto de informaciones propiamente periodísticas que llenan sus páginas. La entrada de la lírica en el periodismo, y con ella del sentimentalismo, ha resultado un hallazgo muy productivo para algunos escritores, pero ellos mismos han pagado lo intempestivo de su hazaña al abrazar una de las categorías más excelsas de lo sentimental: la cursilería. Véase la obra periodística de Antonio Gala.
Pues explicar un acontecimiento consiste, ante todo, en la narración ordenada del mismo, presuponiendo que la objetividad no es algo dado de por sí, y que el lenguaje no explica fácilmente el mundo tal como este se presenta ante los ojos. La gramática, la retórica y la elocuencia, saberes que se cursaban en las aulas de secundaria de todas las instituciones pedagógicas de Europa hasta hace unos cincuenta años, ofrecían la base y la garantía de que todo lo que se escribía en un periódico o se narraba en medios como la radio o la televisión estuviera concebido, ante todo, como un artefacto verbal perfectamente pensado, sospechado, construido y difundido con arte. Pero la palabra «arte», que tanto en su equivalente en lengua griega como en la latina equivale a un «saber hacer algo con arreglo a una serie de leyes», es decir, a un método y a una técnica, se desvirtuó cuando las antiguas técnicas artesanales —y la escritura era considerada tal cosa, desde Platón hasta los grandes autores del siglo del realismo— se deslizaron, casi sin darse cuenta, hacia el campo de la tecnología, de tal modo que se pervirtió el carácter artesanal que siempre evocará, por poca etimología que se sepa, la palabra «técnica».
Si se repasan, como se ha sugerido, los grandes artículos periodísticos de autores ingleses como Joseph Addison o Richard Steele, redactores del extraordinario Spectator fundado en 1711, o cuando se procede de igual modo con los grandes narradores del siglo xix y parte del xx que entraron en el terreno del periodismo, como Dickens, Thackeray, Baudelaire, Zola o Chesterton, se da uno cuenta de