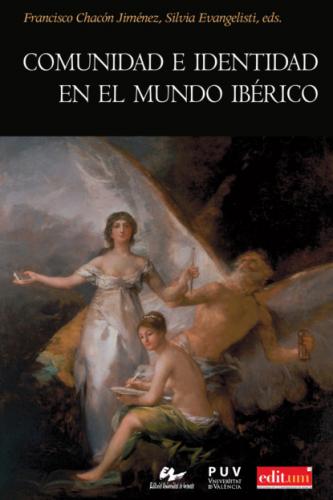Pocos dudarían del interés de un texto semejante. No obstante, muchos aspectos de ello distan de estar claros. Un primer misterio es obviamente la cuestión de la identidad del autor. No tengo la certeza de que nadie llamado Nicolás y Sacharles haya existido, al menos bajo este nombre. Incluso (hasta el momento) no se puede garantizar que haya un auténtico español detrás de este escrito. Lo que motiva estas dudas es sobre todo la abundancia de los tópicos presentes en la narración. Se ve con facilidad que muchos de los detalles ostensiblemente personales se encuentran también en otros textos polémicos contemporáneos. Estereotipos de esta índole incluyen la familia española dispuesta a contratar asesinos para proteger su honor católico ofendido, o la mención de los triunfos dialécticos de Nicolás en las disputas públicas sobre cuestiones controvertidas de teología (algo que Luisa de Carvajal también relataba con cierta complacencia). Por no hablar de la visita a la misma cueva de la iniquidad, Roma, que servía sólo para confirmar su decisión de romper con la Iglesia, etc., motivo que encontramos en los escritos de Lutero, un cuento de Boccaccio y varias fuentes folklóricas. Todos estos temas se encuentran fácilmente en otras partes y, tomados en su conjunto, pesan algo en contra de la credibilidad del autor, fuera quien fuera.
Pero más allá de estas dudas, una de las facetas más intrigantes de este relato es la semejanza tan estrecha que mantiene con determinados aspectos de la vida de Luisa de Carvajal. Y llama la atención que, aunque aparentemente Nicolás y Carvajal nunca estuvieron en el mismo lugar en el mismo tiempo, existían varias vinculaciones indirectas entre ellos. Para empezar, Gondomar poseía un ejemplar de la versión latina del librito de Nicolás en su biblioteca personal, dentro del apartado bastante extenso de libros prohibidos (el diplomático gallego disponía del permiso de la Inquisición para coleccionar y leer obras heréticas). Además, hay el curioso dato de que el libro de Nicolás, e incluso tal vez el título, podían haber sido inspirados por una obra anterior del teólogo puritano William Perkins, A Reformed Catholic, publicado originalmente en Cambridge en 1597, y reeditado en Londres en 1617, poco antes de la aparición del opúsculo de Nicolás. Este era un texto muy conocido que trataba la misma temática que la del español, es decir, las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. También dio lugar a una cadena de respuestas, incluyendo una primera réplica escrita por un anónimo exiliado católico inglés, seguido por un libro llamado A Defence of the Reformed Catholic, que salió en Londres en tres tomos entre 1606 y 1609. Esta última polémica era obra de un tal Robert Abbot, obispo de Salisbury. Éste resultó ser el hermano de George Abbot, el individuo al que Luisa de Carvajal se refirió como el «falso obispo de Canterbury», un «insolente instrumento del infierno» y una «bestia terrible» porque como arzobispo de Canterbury persiguió a Luisa e incluso la interrogó personalmente después de su segunda detención, de la cual se jactó de ser responsable.
Cuando uno empieza a apurar estas conexiones se encuentra rápidamente atrapado en el mundo sumamente complejo de las relaciones angloespañolas, relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares, además de religiosas. Esta es una esfera tipo Graham Greene-Pérez Reverte, llena de entusiastas, traidores, impostores y agentes dobles. Y el movimiento hacia aquí y allá dentro de este mundillo fue facilitado muy a menudo por la conversión, real o fingida, entre dos países llenos de conversos de un tipo u otro.
Dejando a un lado este nido de intriga y enfocando el texto mismo, uno encuentra que desde luego la vida de Nicolás permite vislumbrar muchas cosas interesantes, y en particular el lado más personal y menos directamente doctrinal de las lealtades espirituales modernas. A este respecto es especialmente fácil darse cuenta de la marcada aversión de Nicolás hacia el aspecto físico del catolicismo, sobre todo cuando llegó al punto de ruptura, al darse cuenta de la presencia de atracción sexual en la devoción mariana. Esto hace pensar a uno sobre cómo el pobre Nicolás hubiera reaccionado frente a algo como la pintura de Alonso Cano en el Museo del Prado, del milagro en que la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, exprimió algo de su leche en la boca de San Bernardo, arrodillado delante de ella. Y ¿qué hubiera pensado de la obsesión –ésa es la palabra adecuada, creo– de Luisa de Carvajal por recoger todos los trozos de los cuerpos de los católicos ajusticiados en Londres? Varias veces corrió grandes riesgos, yendo al cadalso de Tyburn para coleccionar estas protoreliquias de los misioneros jesuitas y otros mártires que fueron descuartizados allí. Luego los distribuyó en España, donde fueron venerados al lado de otras reliquias más antiguas, además de ser reproducidas en la iconografía declaradamente corporal de las pinturas en el Corredor de los Mártires vallisoletanos.
Aún más reveladora es la yuxtaposición directa de estas dos trayectorias personales. A primera vista parecen ser historias radicalmente opuestas. La historia de Nicolás es un drama sobre la expansión de la duda, que empieza lentamente y luego conduce a una crisis, seguida por la convicción, y finalmente a la redención, redención que con un poco de suerte le traería también algo de empleo. La de Carvajal, por otro lado, es una narración en que la duda sencillamente no tiene lugar. En su caso la ruptura no es con la fe, sino con las convenciones y limitaciones de su género y clase. Su éxito en conseguir evadir estas trabas le conduce a encontrar cierto grado de satisfacción en una misión que, aunque no le proporcionó el martirio que tan ansiosamente buscaba, sin embargo le permitió ser testigo público de la verdad de su fe frente a sus enemigos más declarados.
No tengo conclusiones que ofrecer, sino sólo un par de observaciones finales y un breve epílogo. La primera observación tiene que ver con la cuestión del impacto de la diferencia de género sobre la escritura autobiográfica moderna, algo planteado por la comparación de los textos de esta pareja tan extraña. Esta diferencia ha sido reducida a menudo a un contraste entre los muchos modelos de que los hombres disponían cuando escribían sobre sí mismos, y el único guión asignado a las mujeres. Se ha teorizado mucho sobre esta distinción. Antes se creía que la escritura autobiográfica efectuó una especie de bifurcación, dotando a los hombres con un grado impresionante de autonomía y capacidad de auto-expresión, mientras que obligaba a las mujeres a ocupar un espacio textual rígido y reducido en el que estaban sometidas a una supervisión constante por parte de sus confesores y otros superiores masculinos. Algunos trabajos recientes nos han llevado a repensar esta dicotomía, invitándonos a concebir el espacio autobiográfico femenino como algo más amplio y que permitía más autonomía y libertad de movimiento de lo que suponíamos antes.
La vida de Luisa de Carvajal –y cuando digo esto me refiero tanto a sus textos personales como a su andadura vital– rompió decididamente con casi todas estas limitaciones. Empleó los muchos recursos que tenía a su disposición, no sólo socio-económicos, sino también otros más intangibles, como la fuerza de su personalidad –además de su habilidad estratégica para compatibilizar sus propósitos con los de sus llamados protectores– para forjar una trayectoria espiritual absolutamente singular, con poquísimos (¿ningunos?) paralelos contemporáneos.
¿Pero qué pasa si resulta que a Carvajal no le faltó compañía en su viaje textual? He aquí la segunda observación final. Hasta este punto he puesto todo el énfasis en el carácter distintivo de la trayectoria de Nicolás. Mientras hacía eso he llamado la atención a los contrastes con el caso de Carvajal, a quien he presentado también como un individuo notablemente único. Ahora quisiera dar un paso hacia atrás, para sugerir que a pesar de la incontestable