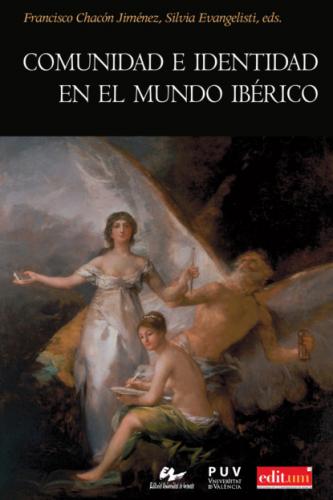THE REFORMED SPANIARD: CAMBIOS E INTERCAMBIOS CONFESIONALES ENTRE ESPAÑA E INGLATERRA
James S. Amelang
History, Grand Valley State University (Michigan)
Se ha escrito mucho sobre las relaciones entre la España moderna y las islas justo al norte de ella, es decir, las dos esferas de la vida y trabajo de James Casey. Jim destaca entre los hispanistas por muchas razones, y una de ellas es la tenacidad con que se ha esforzado en buscar una salida a la sempiterna trampa de ver a Inglaterra y a España como enemigos eternos, además de haberse encaminado cada uno de estos países por senderos históricos opuestos, el primero de éxito y el segundo de fracaso.
Desde luego existen muchas pruebas de la larga conflictividad entre españoles y británicos.1 Hace sólo dos semanas participé en un congreso en Valladolid que tuvo lugar en un lugar muy curioso, el colegio jesuita inglés de St. Albans. Allí, a pocos metros del llamado Corredor de los Mártires –decorado con una serie de retratos que reflejaban las torturas que esperaban a sus alumnos tras su graduación– una docena larga de estudiosos dedicamos un par de días a hablar de una mujer igual de curiosa, doña Luisa de Carvajal y Mendoza, aristócrata española objeto de una biografía reciente de Glyn Redworth. Carvajal fue introducida subrepticiamente en Inglaterra por los jesuitas en 1605, después de renunciar a sus considerables bienes terrenales y de hacer voto de martirio. Allí puso en marcha una misión personalísima cuyo objetivo era la recuperación de ese malaventurado país para la Iglesia católica. Las circunstancias eran poco afortunadas –la llamada Conspiración de la Pólvora fue descubierta justo antes de su llegada– y no dispuso de la posibilidad de circular libremente tal como esperaba. De todos modos, se enfrentó con todas sus fuerzas a los perseguidores de su fe y fue detenida dos veces por predicar el catolicismo en público y por mantener lo que las autoridades locales sospecharon que era un convento clandestino. Otra pizca de mala suerte: en vez de convertirla en mártir, como era su ferviente deseo, esas mismas autoridades la excarcelaron ambas veces. Después de su muerte en 1614, el embajador conde de Gondomar envió su cadáver y sus papeles personales a España, manifestando la esperanza de que no tardaría en ser canonizada.
Las numerosas cartas escritas por Carvajal durante su década londinense son fascinantes. Nunca menguó su entusiasmo por la causa y, como era de esperar, confiaba firmemente en que sus esfuerzos contribuyeran significativamente a la restauración de la fe verdadera. Esperaba mucho de y para Inglaterra, aunque era suficientemente realista para reconocer los defectos de aquel país, entre ellos el tiempo abominable, una gastronomía aún peor y unos precios exorbitantes en Londres. Pero ninguno de estos obstáculos la disuadió de sus propósitos. Por eso Luisa de Carvajal tal vez sea la persona equivocada con la que iniciar un texto sobre cambios confesionales: su fervor religioso nunca menguó a lo largo de su vida tan singular. Pero Carvajal sólo era una de las personas que se movió entre España y Gran Bretaña durante la época moderna. Gracias a su epistolario, tan abundante, y su visibilidad dentro de varios contextos documentales, sabemos bastante sobre ella. Y gracias también a las investigaciones de estudiosos como Gordon Kinder, Albert Loomie y otros especialistas de la conexión anglo-española, estamos cada vez mejor informados sobre muchos de los otros individuos que probaron suerte en ambas direcciones, en búsqueda de riquezas, conocimientos, salud espiritual y servicio a un amplio abanico de ideales e intereses.
Quisiera en estas pocas páginas echar una mirada a una de estas figuras, alguien que podría ser definido casi literalmente como el polo opuesto de Luisa de Carvajal. En 1621 una tal «John Nicholas and Sacharles» –una traducción muy literal, uno sospecha que los nombres originales pudieron ser Juan [o Joan] Nicolás y Sacharles– publicó en Londres un opúsculo con un título francamente delicioso: The Reformed Spaniard. Es un texto bastante breve, de unos veinte folios. Una nota al principio explica que fue escrito (e impreso) originalmente en latín, y luego traducido a tiempo para la reunión del sínodo de Londres del mismo año. El autor se identifica como español y católico de nacimiento. Aunque no dice nada sobre sus orígenes geográficos y sociales, podríamos suponer por sus apellidos y los pocos detalles biográficos que deja escapar que era catalán o tal vez aragonés.
La temática principal de este folleto es la conversión, incluyendo las razones que la motivaron. El rechazo del catolicismo por el protestantismo por parte de Nicolás tuvo unos comienzos muy lentos; según él empezó durante su adolescencia, cuando se dio cuenta de que no había verdad en muchas de las cosas que le habían enseñado. La primera duda que menciona, que ubica en sus «años de discreción», es la sospecha de que la transformación del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor era «una mera ficción» [A3]. Esta y otras dudas comenzaron en 1596, nos explica, cuando asistía a las muy concurridas lecciones públicas de Bartomeu Hernández, profesor de la universidad de Lleida. Gracias a su influencia empezó a sospechar de la doctrina de la transubstanciación, «que presume de colocar el cuerpo de Nuestro Señor en muchos millones de lugares en el mismo instante de tiempo» [A5]. Es especialmente interesante que el autor atribuya a Hernández un propósito deliberado de plantar la semilla de la duda, a través de una sutil estrategia de poner en evidencia fallos en la doctrina oficial de la Iglesia.
Sin embargo esto no era suficiente para provocar una ruptura con la fe en la que se había criado. Nicolás nos informa que siguió negando la verdad durante nueve años más: incluso cuando cumplió dieciséis años se hizo fraile jerónimo. Acabó estudiando en el colegio de la orden en el monasterio de El Escorial, donde experimentaba «ninguna alegría, ningún consuelo, ninguna quietud ni tranquilidad de conciencia» [B1]. Al contrario, mientras mostraba exteriormente entusiasmo por las misas, ponía mucho tiempo y diligencia en «examinarme a mí mismo». No por casualidad (al menos para un protestante en ciernes) es aquí donde el lector le encuentra citando la Biblia por primera vez, en este caso I Corintios 11:28 («Probet autem seipsum homo»). Pero los resultados no eran alentadores. No encontraba ninguna justificación bíblica de la misa, ni de la transubstanciación (la palabra clave aquí es «bíblica»; como acabo de sugerir, citó la Biblia varias veces, y parece haber sentido una atracción especial hacia el libro de la Revelación). Otras cosas también le molestaban. En primer lugar las diferencias entre los catecismos pontificio y español en torno a, por ejemplo, cuál de los Diez Mandamientos tenía prioridad. A Nicolás también le preocupaba la contradicción entre la llamada de Cristo a todos los fieles a beber del cáliz, y cómo el catolicismo había transformado esta invitación abierta en un privilegio reservado exclusivamente al clero. Sobre todo no tenía ninguna confianza en la Iglesia como institución, que veía dominada por «el orgullo luciferiano del Anticristo romano... el jefecillo [ring-leader] de los Hipócritas» [B2].
Sin embargo flaqueaba. Cada vez que se sentía con suficientes fuerzas para dejar atrás esta Babilonia, se sentía inhibido por su atracción hacia la Virgen María (en efecto admitía que tenía una media docena de imágenes de ella en su celda). De todas formas, esta devoción se debilitaba y acabó de una forma inesperada. Mientras leía un libro en la biblioteca de El Escorial (de la cual fue responsable durante un breve período de tiempo) encontró un pasaje en un texto de un dominico español sobre el rosario, que interpretaba como una referencia al estímulo sexual que sentía el creyente cuando contemplaba los pechos de María. Esto, nos dice, le puso enfermo, y literalmente «enfrió» (son sus palabras) su lealtad a la Virgen. A partir de ese momento entendía que existía «un único abogado con Dios el Padre, es decir, Jesucristo» [B3-4].
La suerte estaba echada. Volvió a su tierra natal –otra vez, sin identificarla– y sin perder tiempo viajó a Roma (para dar a su antigua fe una últi-ma oportunidad, nos dice), para acabar en Montpellier, donde abandonó su hábito monástico y se hizo miembro de la iglesia Reformada. No pudiendo predicar por su falta de conocimiento del francés,