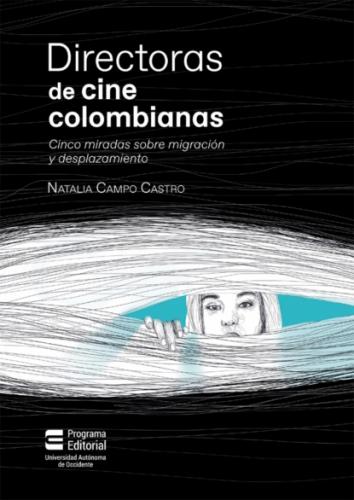También es necesario resaltar el trabajo de las directoras y productoras que pertenecieron al Colectivo Cine-Mujer, que nació a finales de la década de los setenta, de militancia feminista, y que en la apropiación epistemológica de los estudios de género, propendía por hacer cine desde estos paradigmas (Arboleda y Osorio, 2003). A este grupo pertenecían Clara Mariana Riascos, Luz Fanny Tobón de Romero, Eulalia Carrizosa, Dora Cecilia Ramírez, Sara Bright, Patricia Restrepo. Sobre el origen de Cine-Mujer, comenta Sara Bright (1987):
Asumían un carácter militante desde el feminismo, muestra de ello su documental “Llegaron las Feministas” (1981).
Sencillamente surgió Cine-Mujer a partir del interés, por un lado ideológico, en el feminismo, y por otro, el gusto por el cine y el cariño que le teníamos. Lo que nos impulsó a eso fue la manera de expresarnos a través de los medios audiovisuales, la necesidad de decir unas cosas acerca de la problemática de la mujer (p. 8).
Aunque se ha logrado cerrar brechas, las dificultades históricas aún se manifiestan en la producción de cine de mujeres en Colombia. Según Proimágenes (2019), en el año 2018 se hicieron en Colombia 41 películas (37 largometrajes y 4 cortos). De los 37 largometrajes, 8 fueron dirigidos por mujeres y 2 fueron en codirección con hombres. Esto da cuenta del desequilibrio existente no solo en el campo del cine sino en el de las relaciones sociales en general, lo que hace aún más necesario indagar por aquellas voces y miradas que poco a poco se van instalando en un escenario aún hegemónico.
En ese marco podemos referenciar el aporte del trabajo investigativo de Juana Suárez (2009) en su libro Cinembargo Colombia, en el cual aborda la presencia del cine colombiano en su intersección con la experiencia cultural frente a los temas de género, clase y etnia, que la autora interpela. En ese sentido, se plantea –específico en el capítulo 4– El género del género: mujer y cine en Colombia, una correlación entre la poca visibilidad otorgada a las mujeres en el cine colombiano y la ausencia de una tradición crítica de cine de carácter feminista. En sus propias palabras:
[…] las cineastas colombianas han trabajado en la dirección de cortos y mediometrajes y, en forma prominente, en la realización de documentales. Sin embargo, en uno y otro caso, la invisibilidad de su trabajo no es ajena a la misma falta de distribución que ha caracterizado la historia del cine de este país, un síndrome cuya esperanza de recuperación se ha cifrado en la Ley de Cine de 2003. Otra razón de peso para dicha invisibilidad radica en la ausencia de lecturas y análisis feministas. (p. 173)
En la línea de la reivindicación del rol de las mujeres en la sociedad, desde el año 2007 se viene realizando la Muestra Itinerante en Femenino, auspiciada por el Ministerio de Cultura y con apoyo de otras instituciones, que da cabida a diversas producciones dirigidas por mujeres de Colombia o el exterior, cuyo énfasis es la divulgación de los derechos de las mujeres. Hay que decir, además, que en el año 2013, se llevó a cabo en Medellín el Festival Internacional de Cine de la Mujer Medellín, Las Mujeres y las Artes, única experiencia que, no obstante, reforzaba los propósitos de visibilización de aportes y realidades de las mujeres en Colombia.
Liderado por la Fundación Mujer es Audiovisual, una de las colectivas de mayor referencia en Colombia.
A partir de un panorama general ya establecido que cuenta con la presencia de directoras en el cine nacional y con las actividades de varios colectivos en torno a la consolidación del rol histórico de las mujeres en el cine, es pertinente revisar algunos estudios relacionados con este tópico para delimitar efectivamente el estado de la cuestión. En primer lugar, está el artículo de María Concepción Martínez (2008), titulado Mujeres al otro lado de la cámara (¿Dónde están las directoras de cine?). Aquí la autora se propone demostrar que la irrupción de directoras en la historia del cine data de finales del siglo XIX. Es importante anotar que en los rastreos historiográficos hay poco material disponible que dé cuenta de este proceso. Y esto tiene que ver, en gran medida, con que la academia, las artes y, en general, la historia, han estado bajo la égida masculina. Una de las consecuencias de este hecho es la invisibilización, la ausencia de reconocimiento social que ha existido hasta hace pocos años de las mujeres en el arte. Sin embargo, así como hay diferencias culturales de género, estas también se expresan en los propósitos, formas y miradas de hacer cine de las mujeres respecto a los hombres, aún más, cuando las producciones están realizadas con perspectiva feminista.
Teniendo en cuenta que siempre habrá excepciones, podríamos decir que las mujeres, al ponerse tras la cámara, se ocupan de forma preponderante de asuntos feministas: dan a su obra un enfoque político y social, reivindicativo, buscando una proyección externa para los asuntos que se plantean, siempre situándose del lado de la mujer como la parte débil de la historia. De forma simultánea a su enfoque feminista, hay un tratamiento de temas netamente femeninos: maternidad, aborto, control de natalidad, sexualidad femenina, violación, violencia contra las mujeres, menopausia, etc., asuntos todos ellos que han tenido un tratamiento minoritario en el cine hecho por hombres. (Martínez, 2008, p. 320)
Las directoras también denuncian, reconstruyen su experiencia alrededor de su agencia como sujetas de derechos. Pero, este entramado social de demandas y reivindicaciones desde el cine como herramienta, no se despliega per se, ni de un día para otro. Por el contrario, tal y como lo confirma Martínez, ha sido un proceso histórico de largo alcance con los trabajos de diversas directoras que la investigadora cita como pioneras, en los albores del siglo XX, a la francesa Alice Guy, la estadounidense Louise Weber, la ucraniana Esther Shub y la española Rosario Pi. Hay un común denominador en ellas, así como en la historia femenina de la fotografía (Campo, 2018); son mujeres que en un principio ejercieron su labor a la sombra de sus esposos o en función de las formas de hacer arte (técnicas, contenidos, narrativas) elaboradas por los hombres. Finalmente, Martínez hace hincapié en que buena parte de las producciones de las directoras de cine se enfocan en el rescate o salvaguarda de mujeres olvidadas e invisibilizadas en esta práctica audiovisual, como una manera de divulgación de trabajos que, aunque poco conocidos, no dejan de tener un alto valor tanto en la historia del cine como en la hoja de ruta de los estudios de género.
Se recomienda ver el documental: “Sé natural: la historia no explicada de Alice Guy, dirigido por Pamela B. Green (2018).
El olvido, la negativa al derecho de ser vistas desde sus producciones y la escasa circulación de las mismas han hecho que en muchos escenarios se considere la presencia de directoras de cine como una rareza, concepto incorporado en el trabajo de Rosa María Ballesteros (2015) denominado Raras y olvidadas: directoras del cine mudo. En este punto es necesario aclarar que el interés de este trabajo incorpora al cine en su totalidad, no necesariamente sus fases o etapas; de esta manera, se concentra en reivindicar la labor de algunas de las directoras y no en una historiografía de las mujeres en el cine.
El trabajo de Ballesteros se sitúa en los inicios de esta actividad y se concentra en aquellas mujeres que la historia ha marginado de sus registros. En principio, la investigadora busca información en entrevistas otorgadas por algunas directoras sobre esta exclusión, y encontró el reconocimiento de que el cine ha sido desarrollado en su mayoría por hombres, pero ellas interpelan esta realidad, precisamente, haciendo cine. Ballesteros no se propone una exégesis de las películas de las directoras, más bien, insiste en la exploración detallada de un número importante de mujeres detrás de las cámaras en la época del cine silente, principalmente en Europa y América, aunque también rastrea en Oceanía y algo de Asia. En las tempranas incursiones de las mujeres en el cine silente, ya se puede entrever algunos intereses que luego serían más evidentes en futuras realizadoras de clara perspectiva feminista.
El primer cine de mujeres se nutre de los movimientos artísticos denominados vanguardistas, que surgen en la etapa de entreguerras, con tres fases cronológicas iniciadas con el impresionismo francés, llamado así porque los autores pretendían que la narración representara la conciencia de los protagonistas, su interior. En este cine priman la emoción, la narración psicológica, la expresión de sentimientos y los estados de ánimo de los personajes.