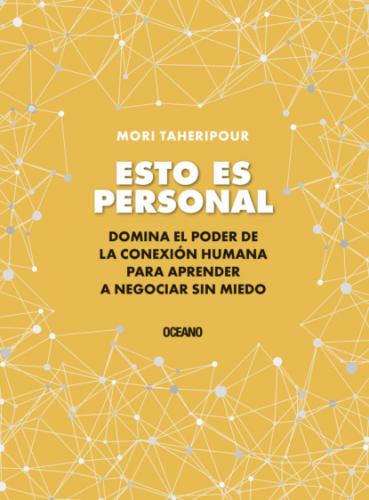El especialista que me dio el diagnóstico fue muy directo. Todo lo que recuerdo es escuchar que tenía EM y que necesitaría inyecciones de esteroides de inmediato para tratar el entumecimiento. Aunque mi aspecto era el de una roca, por dentro era todo lo contrario. Durante la semana siguiente tuve lesiones graves en la piel y perdí el apetito. Mi mejor amigo acababa de visitarme y aprovechó su estancia para ayudarme con los tratamientos iniciales. Me sentí débil y dependiente, dos sentimientos contra los que siempre había luchado arduamente. En retrospectiva, me doy cuenta de lo afligida, lo asustada que estaba de mi realidad. La noción que tenía de quienes padecían EM incluía sillas de ruedas y movilidad e independencia limitadas. No tenía idea de lo que significaba mi diagnóstico, ni de cómo sería mi futuro; además tenía miedo de que algún día dependiera de otras personas para realizar mis necesidades básicas. Ante la falta de conocimiento sobre la EM, en ese momento vulnerable me conté una historia de terror. Encontré información que sólo validaba mis miedos y rechazaba los datos de otro tipo. Limité las posibilidades. Me convertí en mi peor enemiga.
Pero las cosas mejoraron rápido. Busqué la atención médica más especializada y tuve la suerte de conseguir una cita con uno de los mejores neurólogos de Washington D.C. Tan pronto me dio la mano y la bienvenida a su oficina, sentí como si extendiera una manta para envolverme. En su mirada vi compasión y de alguna manera me sentí segura. Después, este doctor pasó conmigo lo que se sintió una eternidad. Me senté a su lado mientras me hacía la resonancia magnética en la pantalla de la computadora. Me dio una explicación tras otra y de inmediato desestimó la terrible información que había encontrado en internet. “Me dedico a crear posibilidades, no a limitarlas.” Me dijo que haría todo lo posible para garantizar mi salud y evitar una recaída, pero también dejó en claro que el tratamiento recomendado sería intenso. “Preferiría ser agresivo, porque quiero que estés tan saludable como el día de hoy.”
Señaló un dato clave que mi narrativa apocalíptica había pasado por alto: “Si sufriste tu primer brote hace ocho años y no has padecido otro desde entonces, aunque no hayas recibido tratamiento, eso nos dice algo. El estilo de vida saludable que tienes, ya sea gracias al ejercicio o a tus buenos hábitos alimentarios, ha ayudado a que te mantengas saludable y a que tu cuerpo sea resistente. Si lo piensas, es sorprendente”.
Y eso fue todo lo que necesitaba. Tuve el momento de revelación más profundo de mi vida. Este doctor me ayudó a ver que necesitaba cambiar la historia y contar una más cercana a la verdad. Todo mi espíritu se renovó. Me sentí como la antigua Mori Taheripour por primera vez en semanas. Me sentí fuerte, decidida, concentrada y saludable de manera inesperada. La diferencia fue tan inmediata y evidente que fue casi como una experiencia extrasensorial.
Tal como explico a mis alumnos, estaba obligada a observar la información que tenía ante mí y comprender cómo sopesarla. Este bendito neurólogo tenía razón. No había tenido síntomas durante ocho años y era asombroso. ¿Por qué descarté tan rápido ese dato?
Desde ese momento, mi historia ha sido muy clara. Sí, vivo con EM, esa parte sigue igual. Pero estoy sana y mi diagnóstico, en última instancia, fue un regalo que me ayudó a priorizar mi salud. En la vida de una empresaria donde el equilibrio entre trabajo y vida personal es a veces imposible, mi salud nunca pasa a segundo plano. Ocho años después, sigo sin síntomas. Quizás esté más sana y en mejor forma de lo que nunca he estado; a menudo olvido que vivo con EM. No hay nada que no pueda hacer físicamente y a veces me sorprenden los límites que me impongo. De hecho, cuando la mayoría de mis amigos, familiares, colegas y estudiantes lean esto se sorprenderán porque no lo sabían. He decidido no divulgarlo porque no quiero que la enfermedad me defina o altere la forma en que me ve la gente.
Mi médico dice que, dado el tiempo transcurrido desde la recaída, espera que continúe con mi buena salud. En muchos sentidos, vivo como la mejor versión de mí misma. Intrépida y decidida, inspirada por la esperanza y las posibilidades en lugar del miedo. La historia que me conté aquel fatídico día de 2010 no ha cambiado.
En mi trabajo, cuando imparto estrategias de negociación, desempeño el mismo papel para mis estudiantes que el del neurólogo que me atendió. A menudo observo a mis alumnos cuando son vulnerables e inseguros. Escucho muchas de sus historias: son la persona más joven en su especialidad y no pueden competir; son la única persona de color o la única mujer; son “sólo” un peluquero o un chef. No han cuestionado estas historias y no esperan que una clase de negociación sea el lugar para hacerlo. Por mucho, la historia más frecuente tiene que ver con que se subestiman. Y como mi neurólogo, pregunto: “¿Por qué lo crees? ¿Por qué no puedes ver lo que yo veo? Consideremos todos los hechos. Dediquémonos a crear posibilidades”.
Era una tarde soleada y hermosa en Baltimore, el ensayo de graduación para los dos primeros grupos del programa “Goldman Sachs 10,000 Small Business” estaba en pleno apogeo. El programa es una inversión de Goldman Sachs para ayudar a los emprendedores a hacer crecer sus empresas y crear puestos de trabajo. Además de las clases que imparto, los estudiantes tienen acceso a recursos económicos y oportunidades para desarrollar una red de contactos inigualable. Sería una seguidora fiel del programa aunque no estuviera involucrada. El día que llegué a Baltimore, los estudiantes estaban de excelente humor, emocionados por compartir la celebración de la graduación con sus familias al día siguiente. Como trabajaban tiempo completo (e incluso tiempo de más) mientras asistían a clases, concluir el programa no había sido fácil. Tenían todos los motivos para estar alegres.
Fuera del ensayo, me encontré con una de mis alumnas, Dana Sicko. Tenía mucha energía, era sonriente y siempre la consideré optimista. Era dueña de una empresa de banquetes y otra de jugos. Igual a las bebidas que comercializaba, su energía desafiaba el tamaño del paquete en el que venía. Esa tarde, sin embargo, se veía diferente. Su aspecto era modesto y tal vez un poco ansiosa, parecía más una niña que la impresionante mujer que yo conocía. Su comportamiento contrastaba con el espíritu festivo del ensayo y con la manera en que estaba acostumbrada a verla, así que fui a ver qué pasaba.
Tuvimos un breve intercambio amistoso, parecía distraída, como si intentara poner una cara feliz para mí. Empecé a hablarle de algo que sabía que nos apasionaba a las dos: desintoxicación con jugos.
—Sabes que me encanta el jugo, ¿cierto? —le pregunté. Desde hace mucho soy una apasionada de la salud y me considero una experta en los jugos frescos.
—Ah. Creo que no sabía. ¿Cuáles son tus favoritos?
Mencioné uno o dos antes de decir:
—Pero uno de mis favoritos es la marca Gundalow.
Ella asintió con educación, como si no hubiera escuchado lo que dije. Después de tal vez un minuto dijo, sorprendida:
—Espera... ésa es mi empresa.
—Lo sé —respondí. Pensé: “¿Está loca esta mujer? ¿De verdad no entiende el increíble producto que tiene?”.
Como descubrí más tarde, a Dana le preocupaba Gundalow. La compañía enfrentaba una serie de desafíos y no estaba segura de poder sortearlos. En lugar de esperar con alegría su graduación del programa, se sentía como una farsante. Cuando la encontré ese día, ella imaginaba lo que se sentiría caminar por el podio y fingir que era un éxito cuando estaba segura de que no lo era.
Esta narrativa, más que las cifras reales de la empresa, era la verdadera amenaza para Gundalow. Dana estaba elaborando un pronóstico para sus inversores y debía decidir dónde anclar sus ventas. Podía enfocarse en el año anterior, poco exitoso, o en el año previo a