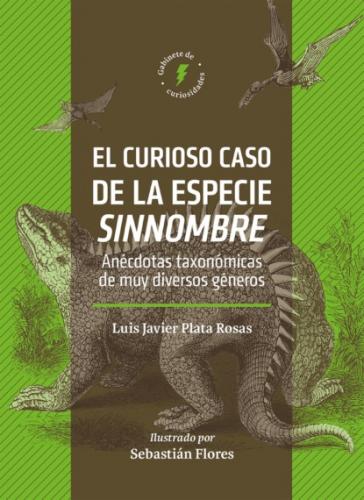Así quedaron ordenadas especies en géneros, géneros en familias, familias en clases, clases en órdenes, órdenes en filos y, para finalizar, filos en reinos; aunque no fue Linneo, sino el científico alemán Ernst Haeckel, quien introdujo en el siglo XIX los niveles de filo —cuyo nombre en latín, phyllum, es también muy usado en biología— y familia, si bien otros autores anteriores usaban ya nombres como subreino, círculo o tipo para referirse al filo.
Como muchos niños hoy en día, Linneo colocó a cada ser vivo que conocía en uno de dos reinos: animal o vegetal, y legó el hasta hoy inacabable trabajo de seguir ordenando a los seres vivos en manos de los actualmente llamados taxónomos. Pero la vida —o, para ser más precisos: los seres vivientes— resultó ser mucho más compleja de lo que pudo haber previsto Linneo y, aunque por más de un siglo los biólogos se las arreglaron con dos reinos, gracias al —o por culpa del— microscopio, muy pronto se dieron cuenta de que había cientos y miles de especies rebeldes —un alto porcentaje de ellas, formadas por una sola célula y microscópicas— cuyas características les impedían su segura inclusión en uno u otro reino.
Reino de los primerísimos
Como las fronteras entre animal y planta eran más bien difusas cuando de organismos como algas, bacterias y amibas se trataba, en 1859 el inglés Richard Owen propuso la creación del reino Protozoa (en griego, ‘primeros animales’) para nombrar lo que él consideraba “numerosos seres, mayormente de diminuto tamaño, que retienen la forma de células nucleadas” y que tenían “características orgánicas comunes” de plantas y animales; un año después, el naturalista británico John Hogg consideró que era necesario instaurar el Regnum Primigenium o, usando palabras menos rimbombantes, el reino Protoctista (que en griego significa ‘primeras criaturas’ o ‘primigenios’, ya que para Hogg los protoctistas eran seres vivos cuya existencia antecedía a la de animales y plantas, por lo que agrupó a las esponjas entre ellos). En 1863 los estadounidenses Thomas B. Wilson y John Cassin lanzarían su propia propuesta de nombre: reino Primalia.
El problema de qué hacer con los organismos que no eran ni plantas ni animales no quedaría ahí, y en 1866 Haeckel nos daría el nombre más popular —si bien no el más aceptado entre especialistas: la microbióloga Lynn Margulis, por ejemplo, considera que el nombre correcto es el de reino Protoctista— para englobar en ese entonces —no ahora— a todos los organismos unicelulares: el reino Protista (que en griego significa ‘muy primeros’ o, si usamos un superlativo, ‘primerísimos’). En el “reino de formas primitivas” de Haeckel, si tenía una única célula y se parecía más a un animal, sería un protozoa; si era más bien parecido a una planta, se trataría de un protofita. ¿Más de una célula? Entonces estaría en el reino Histonia, formado por los subreinos Metafita —plantas— y Metazoa —animales—. Así, seguimos teniendo dos reinos y, por fin… ¿todos los taxónomos contentos? En realidad, la pax taxonomica duraría muy poco, pues la llegada de un nuevo tipo de microscopio complicaría las cosas nuevamente y de manera definitiva.
Reino de los solitarios
Hacia 1930 los primeros microscopios electrónicos hicieron su aparición y dificultaron considerablemente la enseñanza de la microbiología a partir de los dos reinos del sistema de Haeckel debido a lo que gracias a ellos se pudo observar: había seres unicelulares que tenían un núcleo bien definido dentro de una membrana; otros —las bacterias y las algas verde-azules o cianobacterias—, por el contrario, carecían de este. Con o sin núcleo sería la frontera que haría necesaria la creación de un nuevo reino. Sería el biólogo estadounidense Herbert F. Copeland quien propusiera en 1938 una taxonomía basada en cuatro reinos: Animalia, Plantae, Protista y Monera (que en griego significa ‘solitario’) para incluir a bacterias y cianobacterias. El término Monera tiene su origen en el nombre Moneres, que Haeckel había usado como una subdivisión de su reino Protista.
En 1947 el mismo Copeland señaló que Protoctista tendría que ser el nombre adecuado —en lugar de Protista— para referirse al cajón de sastre en el cual guardar la “miscelánea” —término usado por el propio Copeland— de organismos con núcleo, ya sea que fueran unicelulares o multicelulares, que no reunían las características de plantas o animales.
El fin de la taxonomía (de la tradicional, al menos)
En 1969 los hongos se declararían separatistas del reino Vegetal y formarían su propio reino, el Fungi, gracias al ecólogo norteamericano Robert H. Whittaker, quien utilizó como principal criterio de agrupación las tres formas principales de nutrición de los seres vivientes: absorción, ingestión y autotrofía, así como la evolución de unicelular a multicelular. En sus cinco reinos, Whittaker reconocería la separación entre organismos procariotas y eucariotas —los que Copeland identificaba con los términos anucleado y nucleado—, nombres propuestos por el francés Edouard Chatton en 1938.
La clasificación de Whittaker representaría el fin de la taxonomía tradicional, basada en semejanzas morfológicas y ecológicas, pues una revolución había comenzado en 1953 en biología: James Watson y Francis Crick —a partir del trabajo experimental de Rosalind Franklin (esta editorial no desea incomodar a sus lectoras feministas)— habían descubierto la estructura en forma de hélice del ADN, la molécula que contiene la información genética de cada ser viviente, y con ello abrían la puerta para todas las clasificaciones taxonómicas basadas en las relaciones a nivel genético entre especies… pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra ocasión (de hecho, en otras páginas de este libro).
Scrotum humanum es el nombre del primer fósil de dinosaurio reportado en la literatura científica. En su obra de 1677, The Natural History of Oxfordshire, el reverendo Robert Plot concluyó que ese fragmento de fémur fosilizado, de más de medio metro de circunferencia, tenía que pertenecer a la bíblica estirpe de los humanos gigantes que poblaron la Tierra en tiempos anteriores al diluvio —Plot hacía honor a su título de reverendo: de reverendo crédulo.
El dibujo con que Plot acompañó la descripción de este pedazo petrificado de muslo se asemejaba bastante a un par de testículos, por lo que en 1763 el naturalista Robert Brooke decidió bautizar a la especie a la que pertenecieron en vida estos restos como Scrotum humanum en su obra de interminable título: Historia natural de las aguas, tierras, piedras, fósiles y minerales. Con sus virtudes, propiedades y usos medicinales: a lo cual se añade el método con el que Linnaeus ha tratado estos temas.
Actualmente todo parece indicar que el fósil en cuestión corresponde al dinosaurio carnívoro Megalosaurus bucklandii, pero de acuerdo con las reglas establecidas por Linneo, el apelativo genital tendría que ser el apropiado al hablar de este dinosaurio. En 1993 dos paleontólogos recomendaron abandonar por completo la ocurrencia de Brooke, moción que fue aceptada por la Sociedad Linneana, para tranquilidad de los amantes de las bestias mesozoicas.
Abra cadabra es un molusco bivalvo del mismo grupo que almejas y ostiones. Su nombre remite a las palabras de encantamiento que en la antigüedad se pronunciaban para curar la fiebre. Prueba de que carecía de todo encanto es que este animal está extinto y son sus restos fósiles los que Frank Eames y G.L. Wilkins identificaron en 1956, con tan mala suerte que este último murió antes de que se aceptara un nombre tan hechizante.
El infortunio de estos ocurrentes científicos no acabó ahí porque, como el molusco pertenecía en realidad a otro bien conocido género, Theora, en 1957 tuvo