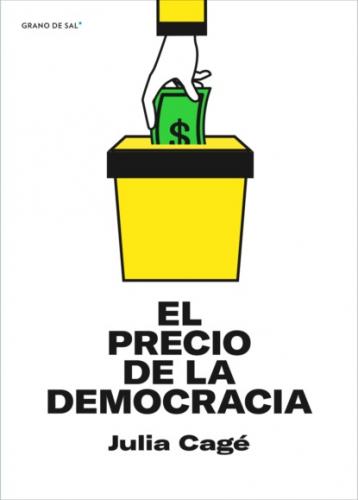¿EL FIN DE LOS PARTIDOS?
Otra respuesta frecuente a la crisis de la democracia electoral —y del principio de representación— es el rechazo a los partidos. El Movimento 5 Stelle, que desafió al financiamiento público de la democracia italiana, se definió desde el principio como un “antipartido”: ni de derecha ni de izquierda, ni partido ni sindicato. Es vieja la idea de querer abolir las divisiones entre partidos y las antiguas estructuras colectivas en nombre de una recuperada eficacia al servicio del interés general, y sin embargo cada cierto tiempo se nos demuestra que es tibia. Al mismo tiempo, a fuerza de seguir en marcha, tal vez algunos no han tenido tiempo de examinar el pensamiento político del general de Gaulle.16
Los partidos, evidentemente, conducen a la división; a decir verdad, el mismo de Gaulle no podría reclamar la paternidad de esta idea. El paralelismo entre partidos políticos y división es tan viejo como los partidos mismos: ya en el siglo XIX, la división se utilizaba como argumento contra el surgimiento de los partidos. Partidos políticos sembradores de conflicto: esta percepción, en gran número de autores, desemboca en el planteamiento de los partidos en términos de mercado.17 Así, los partidos serían a la vez un signo de la democratización del sistema político y de su mercantilización. ¿Por qué, entonces, no dejar que el dinero entre? El nihilismo ante los partidos alimenta los excesos del financiamiento privado.
Así es como el dinero ha entrado en la política y ha tomado las elecciones. Hoy en día, las donaciones privadas —de individuos, pero a veces también de empresas, en los países donde eso está autorizado— representan 70% de los recursos del Partido Conservador en el Reino Unido, 40% de los de Forza Italia y casi 22% para Les Républicains [Los Republicanos] en Francia. Esto tiene como consecuencia directa el fin de cierta forma de división: la de la lucha de clases. Las divisiones entre partidos, base de las grandes batallas por las conquistas sociales, han dado paso al conflicto de clase “cultural” desde que los partidos ubicados a la izquierda del espectro político tomaron la decisión de buscar donadores privados. Pongo por ejemplo el caso del Reino Unido: el Partido Laborista, fundado por los sindicatos, ha sido por mucho tiempo el partido del movimiento obrero. Hasta mediados de la década de 1980, las categorías populares (obreros y empleados) representaban un tercio de los miembros laboristas del Parlamento en el Reino Unido. Después desaparecieron poco a poco, al mismo tiempo que las donaciones privadas se convertían en una fuente de ingresos más importante para el partido que las contribuciones de sus militantes: en 2015, las donaciones privadas de individuos y empresas constituían 38% de los recursos del Partido Laborista, contra 31% de las cuotas de militantes. Hoy, los empleados y los obreros representan menos de 5% del Parlamento en el Reino Unido y menos de 2% en el Congreso de Estados Unidos (mientras que representan 54% de la población activa). La Asamblea Nacional francesa no tiene ningún miembro obrero.
LA CRÍTICA LIBERAL A LA DEMOCRACIA ELECTORAL
Así como las objeciones a la democracia electoral no vienen solamente de los Chávez, los Mélenchon, los Grillo y demás “populistas” de toda clase, tampoco se originaría principalmente con los abstencionistas. Quisiéramos escuchar más las protestas de las clases populares contra el déficit de representación del cual éstas son las primeras víctimas, pues en el juego de “un euro, un voto” perdieron la partida por adelantado. Sin embargo, el abandono de la lucha de clases por parte de los partidos políticos en el terreno económico significa que la línea de transmisión de estas protestas hoy está rota. Como en El grito de Antonioni, la clase obrera ha quedado muda, obligada a la resignación y la repetición, condenada a cierta forma de vagancia. Cuando no se le expropia, se le segrega en lo geográfico y en lo escolar.
Entonces, ¿a quién escuchamos protestar contra la democracia? No a los obreros, sino a quienes tienen dinero y a quienes tienen tiempo. Los que protestan contra la democracia porque les parece que aún es demasiado representativa y, sobre todo, demasiado restrictiva, y que no les permite suficiente libertad para hacer un buen uso de su dinero. Es una crítica más insidiosa y mucho más peligrosa. Pienso en particular en todos esos íconos de Silicon Valley —en el sentido más amplio— convertidos en representantes del pensamiento libertario, y que evidentemente no defienden los intereses de los obreros.
¿Libertarismo contra democracia? Esta oposición se formaliza, de entrada, en la negativa de los multimillonarios de la industria tecnológica a pagar impuestos. Según su retórica, no es que no deseen participar en los esfuerzos colectivos, sino que sería mejor que ellos mismos decidieran sobre el mejor uso de su dinero. Para el bien público, por supuesto. Mientras tanto, el Estado sería, por definición, lento, ineficaz y, las más de las veces, corrupto. El Estado aprisiona, en todos los sentidos de la palabra, mientras que la libertad permite la realización personal. ¿Por qué, entonces, cobrar impuestos a esos filántropos de la nueva generación, si ellos mismos sólo exigen poder demostrar su generosidad? ¿Si ellos, héroes de la nueva modernidad, no dejan de crear fundaciones y alimentarlas a millonadas, unas por la paz, otras por el ambiente, algunas más contra la pobreza? ¿Por qué cobrarles impuestos, pues? ¿No podríamos dejar en paz a todos esos triunfadores? Que hoy nos planteemos semejantes preguntas es, tristemente, un síntoma de la contradicción inherente que existe en la idea misma de la filantropía en una democracia.
Estudiaré los múltiples recursos —desde los think tanks hasta los medios de comunicación, pasando por todo tipo de fundaciones— que están a disposición de los ciudadanos más adinerados y deseosos de influir no sólo en los resultados de las elecciones, sino también en los términos del debate público. Las fundaciones —a menudo generosamente subvencionadas por el Estado, por medio de numerosas deducciones fiscales—permiten a un puñado de individuos sobreponerse a las decisiones democráticas de la mayoría. Como si los más ricos fueran mejores que los gobiernos democráticamente electos para decidir qué actividades deberían financiarse o no, por completo o en parte. Es importante resaltar este descarrilamiento de nuestras sociedades vanguardistas: el secuestro de la democracia bajo pretexto del bien público, pues son muchos los que se dejan atrapar en las redes de estos comunicadores y terminan por aplaudir la pretendida generosidad de los exiliados fiscales globalizados18 cuando, en realidad, lo que se dibuja aquí son los inicios de un nuevo régimen censitario.
No hay más que pensar en el alboroto mediático que se produjo en 2016 cuando Mark Zuckerberg y su esposa anunciaron la creación de una fundación financiada —¡qué generosidad!— con 99% de las acciones de Facebook que poseen.19 Sólo que la “Iniciativa Chan-Zuckerberg” —por el apellido de los cónyuges y el nombre de pila de su hija, modestia obliga— es una limited liability company, es decir que se beneficia de una situación fiscal extremadamente ventajosa, sin impuestos a las ganancias ni derechos de sucesión, mientras que Mark Zuckerberg controla la organización. A esto hay que añadir que, cada vez que Zuckerberg vende acciones de Facebook para financiar su fundación —cosa que pretende hacer poco a poco: nunca más de mil millones de dólares al año—, la donación es deducible de sus ingresos gravables, lo cual, en este caso, implica cientos de millones de dólares ahorrados en impuestos. ¿Generosidad, decían? Perdón, casi se me olvida la lógica de exhibición, pues para Facebook se trata, además, de una gigantesca campaña publicitaria gratuita, en el momento preciso en que la red social necesita limpiar su imagen.
Ciertamente, es evidente que, en el mundo globalizado de hoy, el financiamiento de la democracia social plantea muchos nuevos retos. Vemos, en efecto, cómo se refuerzan los egoísmos nacionales. No obstante, no debemos rehusarnos a afrontar