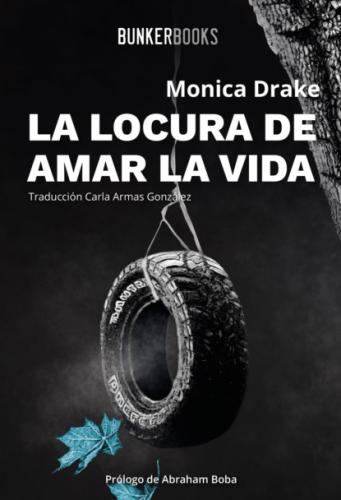—Los llamábamos esclavos. Esclavos del noroeste. Un montón de ellos —dijo la mujer.
—Era una granja. No había ningún esclavo —le respondí, como si yo fuera una experta.
Eso quería creer. ¡Había manzanas y campos, y abundancia! Era el paraíso, el Edén, el Arboreto, un santuario, y ahora era nuestro, el terreno frondoso, la tierra negra y húmeda, el lugar donde criaría a mis pequeñas.
La mujer se echó a reír, mostrando la cantidad de dientes que le faltaban. Estaba loca.
—¿Una granja? Lo único que crecía ahí era su desesperación. Era un campo de trabajo. Los tenían encadenados. Cava bien el suelo, encontrarás los cuerpos —me dijo.
Esa noche, antes de cenar, llamé a Nessie entre los árboles, pero no me respondió. Miré a través de las ramas y la llamé de nuevo, entonces volví a la casa y le pregunté a Colin:
—¿Has visto a Vanessa?
Usé su nombre completo, pero no por estar enfadada, como hacían algunas madres. Yo usaba su nombre completo con amor, recordando el día que se lo habíamos puesto. Mi querida bebecita. Vanessa, agraciada con un nombre demasiado largo para un bebé tan pequeño, pero perfecto para ella cuando lo personificara, con su pelo oscuro y su personalidad reflexiva hacia el mundo.
Colin estaba leyendo el periódico. Lulu intentaba sacar un plato de la alacena. Me incliné para detenerla.
—No, no, cariño. Se puede romper.
Ella apretó más el plato con los dedos.
Había puesto dos sándwiches de queso fundido en una sartén en el fuego, y tenía una ensalada en proceso, la lechuga despedazada en la tabla de cortar y un desfile de tomates deformes en línea, esperando a ser rebanados. Me encantaba hacer la cena, sabiendo que alimentaría a todos aquellos bajo mi techo. Pero ¿dónde estaba Nessie?
Salí por la puerta principal y la llamé por su nombre, con cada una de sus tres sílabas. Lancé el corazón por la boca, chillando al cielo, siempre con miedo a la autopista que había justo a la salida de nuestra propiedad. ¿Intentaría cruzarla? El jardín trasero se extendía al otro de la casa, abriendo el abanico de posibilidades. Podía estar en cualquier lugar, en cualquier árbol, en cualquier zanja o campo, y no respondió ni cuando mi voz se propagó por toda la superficie que alcanzaba la vista, a todo volumen. Corrí por el camino de la entrada, llamándola. En ese momento eché de menos un lugar más pequeño, un sitio diminuto, un apartamento de una sola habitación donde pudiera observar a mis dos niñas al mismo tiempo.
Cuando empujé la cortina frondosa del sauce, estaba sudando. Pero ahí estaba ella, en el Cadillac, hablando con el gato-esqueleto. Un globo se mecía en el coche con ella, como una cabeza rosada brillante. Golpeé en el viejo cristal de la ventana a medio abrir. Ella pegó un brinco con el sonido.
—A cenar —le dije.
A cenar. Esa excusa ancestral para hacer que los niños entren en casa.
Nessie dejó el esqueleto gris mate que estaba sujetando y dijo:
—¿Por qué estás tan cabreada?
Salió del coche; tenía las piernas sucias.
El amor en mi voz se había transformado en una veloz arremetida furiosa. No era mi intención. ¡Yo pretendía que fuera amor! La agarré por el brazo.
—¿No me oías?
—Estaba jugando.
Estaba haciendo justo lo que había deseado que hiciera: jugar por su cuenta, al aire libre. Al otro lado de la valla y a través del telón de hojas del sauce, vi a un vendedor merodeando en el borde del aparcamiento. Nessie metió la mano en el rancio Cadillac en busca de su globo.
Cuando volvimos a la cocina, Lulu torció la boca haciendo una mueca prepataleta, hasta que vio el globo que llevaba Nessie. El queso fundido había empezado a quemarse. La habitación estaba saturada con el olor de la mantequilla y el pan abrasados.
—¿Nadie más huele eso? —pregunté, refiriéndome a Colin. Él podía darle la vuelta a un sándwich.
Nessie me entregó el globo con su cuerda roja.
—Les llevé algunas manzanas —me contó.
Tenía el cabello enredado en la espalda, mezclado con palitos y hojas, como si hubiera estado rodando por el suelo. Sus labios estaban enrojecidos y húmedos. Se veía alerta, casi agitada.
—¿A quiénes? —pregunté.
Nessie sonrió. El globo giró en silencio hasta dejar ver el nombre del concesionario Chevrolet, mostrando las letras una a una.
Colin se frotó los ojos y se encorvó en la mesa como un anciano. Tenía manchas de tinta del periódico en los brazos.
—Lávate las manos. Y no merodees por el concesionario. Eso no está bien.
¿A qué venía ese rubor que le recorría la piel?
El queso fundido de los sándwiches, ignorado y desaprovechado, despedía un humo negro. Los tiré en el fregadero. Silbaron, calientes y aceitosos ante las frías gotas de agua.
Nessie tenía nueve años. No debía andar con hombres adultos. Vendedores, además.
—¿Me estás escuchando? —le insistí. Su globo se balanceaba contra el techo, asintiendo, como si solo él respondiera a mi pregunta.
Días después fui a coger un par de zapatos del fondo del armario y me encontré en su lugar con dos sándwiches de queso fundido ennegrecidos. El aire se amargó con el olor de la tostada quemada, mi propio agobio en la cocina, una mala noche con los fogones. Reconocía esos sándwiches, con sus motas y manchas quemadas, con tanta certeza como reconocería las caras de mis propias hijas; yo los hice, yo los quemé, yo los tiré. Estaban tendidos sobre una pila de cajas de zapatos, como si las cajas fueran una mesa, y como si el pasado no se terminara, y mis errores se quedaran merodeando. Había una servilleta arrugada. Un montón de bandas elásticas desparramadas. El soldado de metal estaba de pie en la caja de zapatos, como un salero.
Nessie ya no estaba interesada en las fiestas de té. Ya no jugaba dentro del armario. ¿Y Lulu? Aún no se coordinaba lo suficiente como para poner una mesa.
Esa noche, Colin durmió de nuevo en el sillón. Yo estaba levantada con Lu, buscando la radio como si se tratara de un extraño animal nocturno. Un DJ divagaba con una voz masculina, grave y acelerada. «Recuerdo lo que la radio significaba para mí, pero eso eran otros tiempos», decía, y luego su voz se apagó aún más.
Un «¡Mamá!» se coló entre sus palabras. ¿Real o imaginario? Yo estaba ahí, si alguien me necesitaba. Llevé a Lu escaleras abajo.
Colin se dio la vuelta, alejándose.
—¿Oyes eso? —le pregunté. Cuando no me respondió, volví a decir—: ¿Oyes la radio?
Tenía muy claro que estaba despierto.
—Son los autoservicios —murmuró.
—¿Los qué?
—Autoservicios. Al otro lado del campo.
Lentamente, se incorporó. Me senté a su lado, con Lu en mi regazo. Lu metió una mano por debajo de mi bata, de mi camiseta, buscando su tata, mis pechos, los primeros y mejores amigos que había tenido. Escuché los sonidos del exterior, voces entrelazadas de gente en la distancia pidiendo batidos y patatas, y todo con pollo. Tiras de pollo. Burritos de pollo, hamburguesas de pollo. Alitas, muslos e incluso palitos. Palitos de pollo. ¿Qué coño era eso?
Pero aún podía escuchar el llanto, ¡mamá!, mezclado con los otros sonidos, incluso con Lu en el regazo.
Colin escuchaba con la espalda encorvada. Estaba ojeroso. Se parecía a su padre, a su abuelo, a algún ancestro hastiado. Sacudió la cabeza.
—Eso