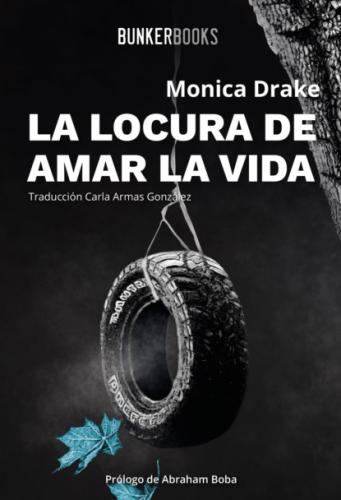A la mañana siguiente había tierra en los cubitos de hielo del congelador. En uno de los cubitos había una hormiga congelada. El soldado de metal de la entrada descansaba sobre una capa de hielo. Estaba envuelto como una momia en la banda elástica, ancha y azul, del brócoli de la noche anterior. Lo saqué del congelador, sujetándolo con dos dedos.
—¿Nessie?
—¿Qué? —Parecía sorprendida, con la boca llena de cereales.
—No metas juguetes en el congelador, sobre todo cuando ni siquiera sabemos de dónde vienen.
Puso los ojos en blanco y señaló a Lucía, que estaba ocupada persiguiendo una rodaja de plátano por la bandeja.
—Lu no llega al congelador —le dije.
Nessie y yo miramos a Colin. Estaba de camino a la puerta, ya cansado, ya envarado y llegando tarde a su trabajo de profesor en la universidad, a kilómetros de distancia.
El correo que recibíamos en esa casa venía dirigido a todo tipo de nombres. Eran nombres anticuados. Hilda y Daisy. Emil, Evan y Cleeve. No Clive, sino Cleeve. También había algunos nombres extrañamente religiosos, como el de alguien llamado Gloria Deo. Yo amontonaba el correo y escribía en cada sobre «Ya no viven en esta dirección».
Gatos callejeros se paseaban por los alrededores, y yo los alimentaba. Les ponía huevos revueltos y atún de lata, y una vez les di sobras de espaguetis. Algunos gatos eran salvajes y salían corriendo, pero otros se me acercaban. Había una muy peluda y con las tetitas caídas que parecía que acabara de tener gatitos a la que me sentía muy unida. Le ponía atún en un bol cuando venía, le pasaba la mano por el pelo y ella ronroneaba, y yo le decía: «Oh, la mamá está hambrienta hoy», sin estar muy segura de si me refería a ella o a mí. Sin saber nunca si me refería a hambrienta o a un anhelo mayor que crecía en mi barriga como un tercer bebé.
Después de unas cuantas noches en las que Lucía se despertaba cada hora, noches pasadas cantando canciones, contando historias, observando al sauce llorón balancearse a través de la ventana del frente, con su copa recortada contra la luna, ya no pude soportarlo más. Necesitaba dormir. Tendría que volver a trabajar en algún momento. Tenía que encontrar un trabajo primero y, para ello, encontrar la fuerza para salir a buscar uno.
—¿Puedes encargarte tú esta vez? —le pregunté a Colin.
—Yo tampoco he dormido últimamente.
Sus ojeras lo demostraban.
—Tengo clases por la mañana y reuniones toda la tarde —me dijo, y se puso una almohada sobre la cabeza. Cuando Lulu comenzó a llorar, Colin apretó la almohada aún más contra su cara, como si estuviera intentando asfixiarse a sí mismo.
Al día siguiente, clavé unas toallas desgastadas sobre las ventanas de la habitación de Lucía, para aplacar la luz, pero esta aún se filtraba por las rendijas. No podíamos permitirnos cortinas nuevas, ya que habíamos gastado todo nuestro dinero en la casa. Esa noche, cuando me llamó, le contesté:
—Duérmete, cariño.
A mi lado, Colin se sentó en la cama.
—De acuerdo, ¡ya basta! —dijo, casi chillando.
Y entonces Lucía llamó:
—¡Mamá!
Me senté yo también. En la antigua casa, ella solía dormir sin problemas.
—No sé si esto es normal, algún tipo de ansiedad por separación debida a la edad o si tiene una infección de oído...
Colin me interrumpió diciendo:
—No tiene fiebre. Está perfectamente. Déjala que llore.
—A lo mejor le están saliendo las muelas.
Aún podía escuchar la radio por encima de nuestras voces en tensión.
—¿Escuchas esa radio? —pregunté. Estaba sonando Jeff Buckley. Podía oírlo canturrear Hallelujah en bucle, en la distancia.
Tarareé con él, luego canté un par de versos.
Colin me dio la espalda, echándose sobre la cama.
—No, no oigo nada.
Cómo mi querido Colin podía conferirle tanto desdén al nombre de la canción estaba más allá de mi comprensión.
—Deberías salir alguna vez, de vez en cuando. Dejar la casa.
—Odio salir de nuestro terreno.
Era verdad. Todo lo que necesitaba estaba allí, en aquella hectárea.
Por el día, el susurro de la radio quedaba enmascarado por la autopista y los altavoces del concesionario Chevrolet, pero cada noche regresaba. A través de las interferencias, escuchaba palabras. Escuchaba al DJ, pero también voces lejanas diciendo «mamá» y «Lu».
Siempre tenía que ir a asegurarme, porque ¿qué pasaba si alguna de las niñas me necesitaba? Abría la puerta de Lulu, luego la de Nessie. Caminaba sin rumbo por los pasillos y las escaleras sobre tablones chirriantes. Intentaba no despertar a Colin. Pero él acababa despertándose de todos modos y me fulminaba con la mirada. Éramos un sistema, un engranaje girando sobre el otro, despiertos toda la noche; madre, niñas, padre, radio. Esa radio me molestaba. Era la única que podía oírla. Una noche dije:
—¿Puedes revisar la bodega, por favor?
—Mañana —me prometió.
Colin se trasladó a la planta baja a dormir en el sillón. Lucía seguía llamándome, realmente alto esta vez, despierta de nuevo. Seguí el sonido de los lloros hasta su habitación, donde la encontré con el rostro enrojecido y en pánico. La cogí en brazos y me senté en la mecedora.
La luz del concesionario se colaba a través de las toallas clavadas y se desparramaba por las paredes. En las sombras vi al soldado de metal boca arriba en el suelo, con el rifle alzado y listo, durmiendo bajo la cuna de Lucía.
Al final, me aventuré a ir a la ciudad para comprar suplementos de magnesio y manzanilla. Estaba en la cola de la caja registradora cuando una señora mayor me echó una mirada con los ojos bien abiertos. Estaba sentada en el banco junto a la máquina para medir la tensión, con un brazo en el manguito. Tenía la manga enrollada hacia arriba, mostrando su piel pálida y manchada, sus brazos fuertes y viejos, con venas azules.
Nessie había ido a leer cómics de Archie en el expositor. Lulu usó las dos manos y sus dedos rechonchos para sacar una pila de panfletos sobre el cáncer de piel y esparcirlos por el suelo.
—Suficiente, cariño, ponlos en su sitio —le dije.
Lo dije en alto, proclamando: «¡Soy una madre concienzuda!».
Me estiré para recoger los panfletos, dejando uno de mis pies atrás para mantener mi sitio en la cola.
La señora mayor mantuvo sus ojos llorosos en mí. Apretó un botón y el manguito del aparato de la tensión se hinchó contra su piel. Las venas emergieron y le acordonaron el brazo. Le di la espalda. Apenas un momento después sentí un golpecito en el hombro. La mujer estaba a mi lado, con la cara muy cerca de la mía.
—Esclavos solían trabajar esa tierra —dijo. Sus dientes eran negros y grises. El aliento le olía a vinagre de sidra de manzana.
Me eché a un lado y agarré a Lulu, que había tirado la pila de panfletos y estaba corriendo por detrás de un estante de gafas de lectura. Intenté ir tras ella. La mujer se metió en medio.
—Quizás no tanto esclavos como prisioneros, si ves la diferencia —me dijo.
No podía ver a mi hija más allá de las bolsas y la falda de la mujer. Me estaba bloqueando el camino.
—Yo crecí donde ahora está esa tienda de animales. Vi algunas cosas —siguió diciendo.
Intenté