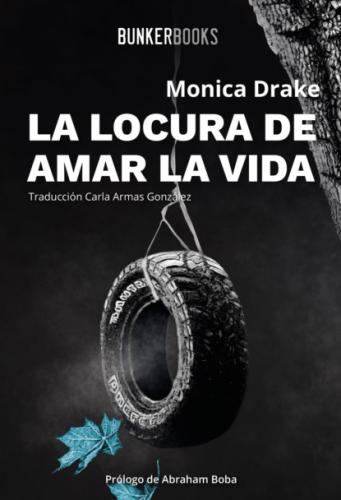—Lo compró ella.
Seguro que era verdad. No apartó la vista de la tele. El cuerpo de Kevin era una ganga de músculos y huesos, ahí tumbado en el puf. Quería pegarme a él, acurrucarme contra sus caderas.
En vez de eso, dije:
—Lo veis como si fuera educativo. ¿No deberíais estar todos haciéndoos una paja o algo?
A lo mejor era yo, que tenía ideas limitadas sobre cómo ven el porno los chicos. ¿Qué sabía yo? Recogí un trozo de nieve que se había caído entre mis pantalones congelados y mis botas y lo estrujé sobre la cabeza de Kevin hasta que la nieve empezó a gotear por el calor de mis manos. Una gota cayó sobre la piel suave y rosada de su nuca, ese lugar dulce y olvidado entre su camisa y su cabello despeinado; terreno inexplorado, tres pecas, un mundo entero, esa piel de bebé cálida y rosada. Kevin. Tanta belleza en la dureza de su cuerpo. Se estremeció, se inclinó hacia un lado y me apartó la mano.
—¡Ja! —me reí.
Sanjiv hizo un sonido con la garganta y se movió. A base de retorcerme, estaba medio echada en su regazo. ¿Cómo había llegado ahí, arrimada al calor de sus vaqueros?
Sanjiv y yo habíamos estado juntos en el colegio desde quinto curso. Ahí fue cuando mi familia se mudó a nuestra casa, el Arboreto, y la suya vino de la India, o Indiana, o California, o de donde fuera. Debería saber dónde vivía antes de mudarse, ¿verdad? Pero cuando llegó a la ciudad éramos unos niños. Nadie preguntó. En una ciudad donde la mayoría de la gente era blanca, no sabíamos cómo preguntar. Ahora eso quedaba demasiado lejos como para dar marcha atrás. Todo lo que sabía era que tenía familia en todos esos lugares.
Quizás por timidez, siempre hablaba entre dientes. Solía charlar más cuando era pequeño, pero había dejado atrás ese hábito. ¿Ahora? Podría haber deslizado la mano por dentro de sus pantalones, haberle robado el calor de sus huevos con mis dedos helados, y él solo habría mascullado un par de palabras en voz baja. Metí las manos en los bolsillos del abrigo, manoseé un papel doblado y me recosté, preparada para ver porno de la misma forma en que lo veían los chicos, como si fuera un programa normal, como si yo viera porno todo el tiempo.
Nunca había visto porno, pero sentí como si ya hubiera visto esta película. Era como añadirle a una situación obscena la melodía de Benny Hill. Como ver a Los tres chiflados haciendo King Kong el obsceno.
¿El papel que tenía en el bolsillo? Una nota de mamá, suave por el desgaste, como un viejo animal de peluche. Estaba de nuevo en el hospital.
—¿Cerveza? —me preguntó Mack.
Asentí y sacudí el pie contra la moqueta, zarandeando el edificio entero, hasta que me di cuenta y paré, porque sacudirse era como escabullirse, y yo no era esa clase de chica.
Mack y Kevin solían vivir de alquiler en una granja. Su padre cultivaba maíz. También tenían manzanas. A principios de otoño, su padre me pagaba, junto a otros niños, para que las recogiéramos. Daba igual cuántas manzanas recogiera, nunca me daba más que un par de dólares. Él las metía en su furgoneta y las llevaba al lagar al otro lado de la ciudad. Algunas veces iba con Mack y Kevin. El lagar era húmedo y estaba hecho de madera. Tenía paredes de cristal en la zona de la licuadora. Podías trepar por un lado, quedarte ahí colgado y ver las manzanas caer en la maquinaria. Salían hechas jugo y pulpa, separadas hacia dos caminos distintos. Olía a gloria en la pequeña casucha de madera alrededor del lagar. Era en parte el olor del moho y los suelos de madera, aunque también el de las manzanas. Pero luego vendieron el terreno para construir algo llamado polígono industrial, y no volvimos a ir al lagar. Se deshicieron de los manzanos y el maíz, y demolieron la casa de campo.
Nunca había estado dentro de este piso del padre de Mack, pero era exactamente igual a otros cientos de pisos del complejo. Cavernas de divorciados, todos ellos. Eran los pisos a los que se mudaba la mitad perdedora de cada divorcio. Había hecho de niñera por los alrededores, en distintos pisos. Me quedaba esperando junto a la luz blanca de un microondas mientras una cena congelada daba vueltas, carne y salsa, y un postre que sabía a perfume barato. Me había puesto de rodillas, había jugado con muñecas, camiones y juegos de mesa, noches largas jugando al Candy Land, aquel juego de mesa infantil basado en colores, persiguiendo la carta de la suerte de la Reina Frostine, mientras una madre o un padre solteros intentaban tener una cita en nuestra fútil ciudad. Cada piso tenía la misma minicocina, el mismo balcón estrecho sobre un aparcamiento. El balcón apenas lo bastante profundo para que papi o mami se echaran un cigarrillo a hurtadillas de madrugada.
Cuando perdieron la granja, comenzó todo el asunto del divorcio. La granja y el divorcio parecían ser una gran cicatriz.
Pero Mack y Kevin... sus sueños de hockey gorjeaban en el horizonte. ¡Serían los próximos hermanos Babych! Eso era lo que se escuchaba en la ciudad. Los hermanos Babych fueron los anteriores jugadores estrella de los Winterhawks. Cuando éramos pequeños, Wayne Babych estuvo viviendo cerca de nosotros. Había venido de Canadá y residía en un alojamiento militar. Alojamiento militar era un concepto extraño para mí, pero que aparecía en las noticias deportivas por aquel entonces. Era lo que se llamaba viviendas locales, ofrecido por familias para los reclutas más prometedores.
Mack me pasó una cerveza Pabst. Sin ningún motivo aparente para mí, Sanjiv pegó un brinco como si el sofá fuera eléctrico y hubiese recibido una sacudida. Se sacó una pelota de tenis del bolsillo del abrigo y la hizo botar contra la pared. El señor Disfraz de Gorila agarró el vestido de la mujer, endeble como el papel higiénico, y lo desgarró. Unas tetas blancas emergieron como palomas de una chistera en un truco de magia. Kevin, el hermano de Mack, encendió un mechero, inhaló de una lata como si fuera un bong y llenó la habitación con el aroma de la hierba. Sanjiv salió al balcón, miró hacia un lado, luego al otro. Cuando rozó el cenicero que estaba en equilibrio en la baranda, este se cayó al patio de uno de los pisos de abajo y se rompió. También golpeó una maceta con una planta marchita.
—Cálmate, tío —dijo Kevin con la voz contenida, aguantando el humo—. Alguien va a llamar a la poli.
Sanjiv lanzó la pelota de tenis hacia el aparcamiento.
Al otro lado del terreno había zonas de campo, más pequeñas de lo que solían ser cuando yo correteaba por ellas de niña, pero estaban ahí, y al otro lado de ese campo estaba nuestra casa.
La mayoría de las veces, cuando Mack decía «vente», yo le decía que no, porque últimamente cuando estábamos cerca hacía que se me ralentizara el cerebro. Me asustaba, porque se había convertido en un dios. Cuando miraba sus hombros de jugador de hockey, la cicatriz en la mandíbula, sus músculos, sus rizos, la forma en que el pelo oscuro le ensombrecía la cara, se podría pensar que era yo la que estaba demasiado drogada como para pasar Educación Física. Sus ojos eran aceite de motor. Su tabaco de mascar le había dejado un anillo blanco en el bolsillo trasero de los vaqueros. Olía a piel limpia, pero en una nube de humo y cerveza rancia, como si siempre acabara de llegar de una fiesta a la que yo nunca estaba invitada. Era un jugador de hockey y un fumeta, era un momento agradable y todo lo que yo quería en el mundo entero.
Le decía: «No, gracias».
Los días que Mack cogía el autobús para ir a clase, lo convertía en su viaje privado. Básicamente, convertía a todas las conductoras en su madre. Eran todas mujeres, todas mayores, con el cabello recogido en bucles y la cazadora puesta. Él les hablaba con dulzura y siempre se sabía sus nombres, y ellas se reían de sus tonterías, meneaban la cabeza, sacudían la grasa bajo sus viejas barbillas, giraban los ojos. Lo dejaban subir y bajar donde fuera que lo pidiera, lo cual iba totalmente en contra de las normas del colegio. Arriesgaban sus trabajos por él. Por la tarde, si íbamos los dos en el autobús, él solía bajarse enfrente de mi casa, caminar a través de nuestros campos y pasar por encima de la verja justo donde los cuadrados de alambre estaban presionados contra el suelo, doblados para amoldarse a años de pisadas.
—¿Vienes? —me decía, e inclinaba el pulgar hacia la boca, con la mano en un puño y el dedo meñique hacia arriba. Bebidas.