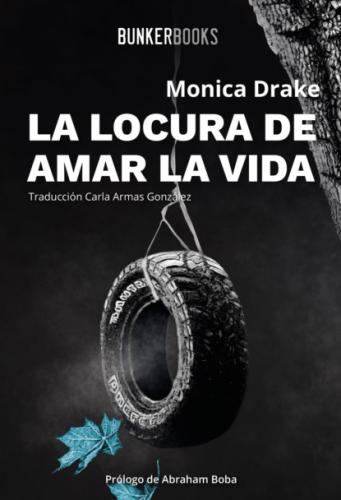—Y aquí estamos, empatados, en espera de la muerte súbita en la prórroga…
La lucha continuó.
—Eh, Mack. No —dije y lancé un brazo a un lado, haciendo la señal del árbitro—. ¡Dureza innecesaria! —dicté—. Una pelea más y se acaba el juego.
Mack tenía a Kevin agarrado por los hombros, pero Kevin lo lanzó a un lado. El pie de alguien dejó otro agujero en la fina pared.
—¡Falta leve! ¡Fuera de la pista! —dije.
Cuando Mack derribó a Kevin contra el sofá, exclamé:
—¡Golpe con el taco del stick!
Tenían los brazos entrelazados, cada uno agarrando los hombros del otro, manteniéndose a distancia pero a la vez muy cerca, como si no pudieran zafarse ni tampoco llegar a unirse; eran los chicos más hermosos que había visto en mi vida. De hecho, sabía algo de arte y Mack y Kevin eran estatuas clásicas en combate. Si solo estuvieran desnudos, esos chicos serían los modelos de todas las grandes estatuas de dioses en guerra talladas en mármol.
Sanjiv se frotó la palma de la mano contra los nudillos ensangrentados y salió al balcón. El señor Disfraz de Gorila se follaba por detrás a la falsa Fay Wray, hasta que la cinta se jodió. La imagen saltaba. Mack tomó la delantera. Una vena en el lateral de su cuello resaltaba, azul y gruesa. Los ojos de Kevin eran redondos, pequeñas nueces, mientras luchaba. Un trozo de mi cinta plateada estaba enganchada al abrigo de Mack.
Me llevé una mano al labio y esta se tornó roja con la sangre. Mis labios agrietados se habían rajado al besarnos. Cogí una cerveza de la encimera y sostuve la lata contra mi boca como si fuera hielo, y me metí otra en el bolsillo del abrigo. La lata era tan reconfortantemente sólida. Encajaba en mi bolsillo como si estuviera diseñada para estar ahí, y tiraba de mí hacia abajo como un plomo. Sentía la cabeza ligera, esa lata de Pabst pesaba más que yo. Yo era helio.
Deslicé una segunda lata en el otro bolsillo, para evitar salir flotando.
Mack estrelló a Kevin contra el televisor, lo tiró y con él la mesilla. No era tarde, pero fuera estaba oscuro.
—Vale —dije, como si estuviera tratando de parar la pelea, como si de verdad pudiera.
Pero la cosa es que no lo estaba intentando. No podía. Yo no me esforzaba tanto. Me toqué el labio con un dedo y dibujé una línea con mi propia sangre en la esquina de la cocina.
Había un imán en la nevera imitando una página de cuaderno con un rotulador colgando de una cuerda. «TAREAS PENDIENTES». No había ninguna lista, como si hubiera alguien que no tuviera nada que hacer. Escribí: «Llamar a Vanessa».
Escribí mi número de teléfono. La tinta azul de la pizarra me manchó el lateral de la mano. Dejé la huella de mi puño manchado de tinta al lado de las palabras que acababa de escribir, parecía la huella de un pie de bebé.
Entonces me fui, dejando atrás el pasillo y las escaleras de metal repiqueteante del piso.
La nieve flotaba a la deriva como si fuera polvo. Aquellos copos blancos y voluminosos parecían sacados del sueño más extravagante que una persona pudiera tener. ¡Habían cubierto el mundo! En pocos días, habría desaparecido. Mis pies se hundían en los montículos entre las hierbas del campo. Bajo la luz azul, toda esa nieve congelada se asemejaba a las grietas del yeso destrozado. Nuestra casa se erguía alta contra el cielo azul y negro. Un canalón sobresalía como una astilla. El tejado se dividía alrededor de la chimenea. La nieve se apoyaba contra las ventanas. Mi hermana Lu estaría en casa con papá. Seguro que estaban viendo la televisión y haciendo la cena. Ella y papá se llevaban bien.
Lu había decidido que quería que su nombre fuera Carrion. Pensé que se refería a Karen, pero ella me corrigió.
—Carrion —dijo, e hizo una especie de baile saltando en el salón—. Es el nombre más bonito del mundo —aseguró con los brazos abiertos.
Yo apenas era una niña, algo mayor que ella, cuando nos mudamos a esta casa. Recuerdo cuando vivíamos en la ciudad, Portland, antes de que ella naciera. En el Arboreto, había pasado largos días fuera, en los campos, construyendo sillas con palos y hierbas que aún estaban enraizadas en la tierra. Haría sillas tan compactas que podía sentarme en ellas. Me imaginaba cómo una silla podría convertirse en un sillón si las hierbas enraizadas estuvieran verdes. Ahora la nieve brillaba con su blancura contra el cielo azul oscuro. Los campos habían sido allanados con cemento, algunos de ellos reconstruidos por completo, hasta que la economía se estancó y las construcciones cesaron. Lo que quedaba aún estaba señalado con banderas naranjas, listo para los contratistas, para más cavernas de divorciados.
¿Por qué esperar al divorcio? ¿Por qué esperar por los constructores? Me puse cómoda, sentada sobre un montículo cubierto de nieve. Balanceé un pie de un lado a otro, alejando la nieve a patadas. Ahí estaba mi cocina, mi salón.
De verdad quería convertirme en árbitra de hockey. En casa, siempre había sido la árbitra entre mis padres. Podía ponerme en medio de una pelea.
Qué pasaría si mi silla-montículo de nieve pudiera convertirse en un sillón. Qué pasaría si mi madre estuviera aquí. Le diría:
—Ma, creo que le gusto a Mack.
Cogí un puñado de nieve blanca de una mata de hierba alta y me lo puse en la lengua. Un helado anoréxico. La nieve se volvió roja gracias a mi labio partido. Pequeños copos caían sin rumbo sobre mis vaqueros, tejiendo un manto de seda, de satén blanco y suave como el vestido de la estrella porno.
—Puede que a Sanjiv también. Sanjiv no está mal, ¿verdad? Quiero decir, con su rollo de chico raro.
Era guapo. Podría sobrellevar su obvio problema de ira y su total falta de habilidades de comunicación.
La nieve caía en torbellinos vertiginosos, y por un momento el vértigo en mi cabeza tuvo sentido. Le di un sorbo a la cerveza, mastiqué nieve, cerré los ojos y me acurruqué contra el montículo de hielo. Sentía la cabeza muy ligera. El viento canturreaba a través del campo de hierba. Ese mismo viento me apartó el cabello de la cara, suave como las manos de mi madre y, cuando la nieve empezó a aglutinarse formando gruesos copos, cada uno de ellos cayó con el amor de un beso congelado, como si alguien estuviera guardando y congelando su cálido amor para más tarde.
Amontoné la nieve recién caída formando una almohada. Me acosté en el suelo. Entonces saqué la nota del bolsillo, esquivando la lata húmeda de cerveza. Desdoblé el papel desgastado. Tenía los dedos agarrotados. Podía escuchar la voz de mi madre al mirar su escritura.
En una cursiva tan suave como una nana, ella me cantaba:
«Naranjas.
Desinfectante.
4 l de leche.
Pan, espaguetis, sopa de lata».
Al final, había escrito:
«Llega hasta el final, por amor o por dinero».
Lo último que había hecho antes de volver al hospital esta última vez había sido escribir esa nota. Bueno, después de eso le prendió fuego a su cama, así que en realidad esa había sido la última cosa que había hecho. Cuando encontró lo que necesitaba en la medicina y en la terapia, cuando consiguieron equilibrarla, después de que hubiera llegado hasta el final de su maratón interno, volvió a casa cargando con bolsas de desinfectante y amor, leche y dinero.
Notas del vecindario:
Exposición de arte
Quizá haya un momento en el futuro, o en el pasado, o en este preciso instante, en el que te encuentres en un lugar